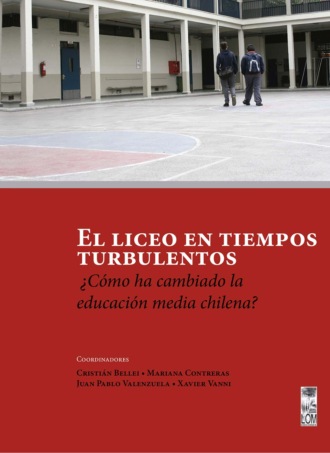
Полная версия
El liceo en tiempos turbulentos
Así, uno de los grandes desafíos que enfrentan los establecimientos de educación media en contextos desaventajados es la concentración en ellos de estudiantes de bajo rendimiento, bajo nivel socioeconómico de sus familias y mayor conflictividad. La evidencia para Chile da cuenta de que mientras la segregación social de los establecimientos de media es similar a la de las escuelas primarias, la segregación académica se intensifica considerablemente al pasar los estudiantes a la enseñanza media (Villalobos y Valenzuela, 2012). Evitar o disminuir la segregación socioeconómica del alumnado es también un mecanismo para mejorar las condiciones de enseñanza en los liceos.
La literatura internacional muestra que una de las estrategias implementadas por liceos que han mejorado para aumentar el prestigio o mejorar su imagen en la comunidad local, atraer nuevos estudiantes y con ello diversificar la matrícula, ha sido el establecer un sello o identidad que los distinga. Convertirse en un establecimiento confesional u obtener el estatus de «liceo especializado» en ciertas áreas, como las artísticas o científicas, son algunas de las vías utilizadas para ello (Harris et al., 2006; West, Ainscow y Stanford, 2005; Focus, 2017).
Por último, respecto del apoyo externo y las políticas educacionales, es importante señalar que han sido reportados con mucha mayor frecuencia programas de apoyo exitosos para escuelas primarias que para secundaria, dado que la mayor complejidad de esta última haría más difícil el desarrollo de procesos de mejora sostenidos impulsados desde fuera (Borman et al., 2003; Stringfield, 2014).
Liderazgo en Enseñanza Media
El liderazgo escolar es uno de los factores más destacados en la evidencia internacional y nacional como factor del mejoramiento, especialmente la relevancia de la estabilidad de los liderazgos, de los procesos de sucesión y las prácticas de liderazgo efectivas, muchas de las cuales son compartidas por la educación primaria y secundaria (Day et al., 2011; Focus, 2017; Muñoz-Chereau, 2013; Lee, 2015; Robinson et al., 2008; Sammons, et al., 1996; Volante, 2012). Sin embargo, también se identifican especificidades de la media, dado que los establecimientos secundarios son más grandes y complejos, tienen más profesores, y típicamente se organizan en departamentos por niveles y áreas curriculares.
De acuerdo a Day et al. (2011), las prácticas de los directores de secundaria difieren respecto a sus pares de primaria en i) la extensión y la profundidad de la distribución del liderazgo, en especial en relación a la cantidad de responsabilidad compartida con los líderes medios; ii) una mayor preocupación en el desarrollo profesional y las relaciones personales y profesionales en términos de fortalecer la confianza y el empoderamiento de los docentes; iii) y un mayor énfasis en el uso de datos del desempeño de los estudiantes para identificar sus necesidades personales. A partir de una revisión de investigaciones, Robinson et al. (2011) concluyen que, no obstante seguir siendo importantes, comparados con sus pares de básica, los directores de establecimientos secundarios parecen tener un liderazgo instruccional menos directo en términos de sus interacciones con los docentes de aula, y más mediado por otros líderes medios, como los jefes de departamento.
Los departamentos de disciplinas
Coincidentemente, diversas investigaciones recalcan la importancia del desarrollo profesional y del fortalecimiento del trabajo departamental para la mejora en secundaria (Harris, 2001; West, Ainscow y Stanford, 2005; Harris et al., 2006; OFSTED, 2009; Stringfield et al., 2014). Los establecimientos secundarios que mejoran encuentran en los jefes o líderes de departamento un motor de cambio y por tanto promueven su liderazgo a partir de la creación o asignación de nuevos roles y responsabilidades (Day et al., 2011; Leithwood, 2016; Preston et al., 2016). En parte esto se relaciona con la mayor complejidad y diversidad disciplinar del currículum y la enseñanza en educación secundaria, lo que implica que muchas veces los docentes se sienten más identificados con sus departamentos que con el establecimiento mismo, de manera tal que un líder de departamento estaría mejor posicionado para proveer apoyo y orientación a los profesores (Highfield, 2010; Leithwood, 2016; OFSTED, 2009).
Las características y prácticas de un líder de departamento efectivo, en general, son similares a las de un buen liderazgo pedagógico a nivel del establecimiento. Algunas de ellas son capacidades para establecer metas y transmitir expectativas; capacidades de generar un clima de intercambio; planificar, coordinar y evaluar el currículum; promover y participar del aprendizaje y desarrollo de los profesores, y eventualmente evaluar su trabajo, entre otras (Harris, 2001; Leithwood, 2016).
La literatura añade al menos dos temas relevantes en relación a la complejidad de la organización por departamentos. En primer lugar, los establecimientos secundarios no son uniformemente efectivos ni mejoran homogéneamente, pues tienden a estar formados por departamentos con diferentes niveles de capacidades; de hecho, puede haber departamentos efectivos en escuelas poco efectivas y viceversa (Ko et al., 2015; Harris, 2001; Sammons et al., 1997; Stringfield et al., 2008). Generalmente, las características que se ha encontrado que hacen efectivo a un departamento coinciden con aquellas identificadas para la escuela, tales como cultura del logro, altas expectativas, liderazgo efectivo, y centralidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Sammons et al., 1997; MacBeath, 2007). Por otra parte, las escuelas secundarias están conformadas por subculturas asociadas a cada departamento, modos particulares de desarrollar e interpretar las prácticas escolares, que pueden tener más influencia sobre los docentes que la cultura de la escuela. La literatura destaca por tanto la necesidad de considerar las culturas particulares de los niveles intermedios entre los niveles establecimiento y aula en los procesos de mejora (MacBeath, 2007; Ko et al., 2015; Harris, 2001).
Cultura escolar
La investigación ha mostrado desde hace décadas que la cultura escolar es un elemento clave para comprender el cambio y la mejora en los establecimientos escolares (Stoll & Fink, 1996; Lee & Louis, 2019). En particular, se ha encontrado que las escuelas secundarias con mayor efectividad tienen culturas escolares definidas por altas expectativas para estudiantes y adultos, que estimulan a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y a los maestros a promover una cultura de trabajo colaborativa sobre los logros de sus alumnos; tienen un alto compromiso, motivación y cooperación entre los miembros para lograr objetivos compartidos que se traducen en una comunidad de aprendizaje entre adultos y una cultura de aprendizaje entre estudiantes. En cambio, las escuelas secundarias con culturas débiles tienden a generar pequeños grupos aislados, trabajo en solitario o una cultura balcanizada (Muñoz-Chereau, 2013; Hargreaves, 1996; Wahlstrom & Louis, 2008). Algunas características adicionales de la cultura escolar asociadas al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes que se han identificado son el apoyo a las necesidades de los estudiantes, y el respeto y la confianza interpersonal (Seashore Louis y Lee, 2016; Tichnor-Wagner, Harrison, & Cohen-Vogel, 2016). La investigación además da cuenta de la relevancia de balancear en los establecimientos secundarios el peso y desarrollo de los diferentes departamentos, asunto en que los líderes escolares resultan claves para estimular y generar las condiciones para una mayor comunicación y colaboración interdepartamental (Little, 2002; McLaughlin y Talbert, 2007).
Por último, una cultura escolar favorable también está definida por el desarrollo de un ambiente acogedor para los estudiantes, basado en la escucha permanente de sus puntos de vista, y la preocupación respecto a sus intereses y necesidades. Estos focos de acción, implementados tanto en espacios formales como informales, de modo individual (e.g. entrevistas personales con estudiantes) y colectivo (e.g. organizaciones de estudiantes, clubes de interés) ha sido visto como una estrategia clave para la remoción de barreras que impiden el aprendizaje y la mejora (Focus, 2017; Hopkins et al., 2009; OFSTED, 2009; West, Ainscow y Stanford, 2005).
Enriquecimiento y personalización del currículum y la pedagogía
La dimensión curricular ha sido relevada como un asunto central para el mejoramiento en el nivel secundario (Preston et al., 2017). El principal hallazgo en la materia es que los liceos que mejoran redefinen un currículum propio para responder a las necesidades e intereses de sus estudiantes, enfocándose en: (a) enriquecer el currículum base, es decir, ofrecer alternativas de aprendizaje relevantes, atractivas y diversas a través de la provisión de cursos de especialidad que respondan a los intereses de los estudiantes y los motiven en su proceso educativo (OFSTED, 2009; West, Ainscow y Stanford, 2005; MacBeath et al., 2007); (b) personalizar el currículum, lo que se expresa en establecer objetivos y metas individuales para cada estudiante que estén en directa relación con sus habilidades, intereses, y elección de cursos y especialidades, lo que además supone una diversificación pedagógica dada la diversidad de ritmos de avance y trayectorias (Elgueta, 2004; West, Ainscow y Stanford, 2005; Hopkins, et al., 1999, MacBeath, et al., 2007; Day et al., 2011; OFSTED, 2009). Sin embargo, Day et al. (2011) concluyen que la personalización y diversificación del currículum ocurren principalmente en una fase avanzada del mejoramiento, cuando los establecimientos han desarrollado capacidades para identificar vacíos y necesidades de los alumnos, han alcanzado ciertos estándares de aprendizaje, o han mejorado la calidad de la enseñanza.
Como se sabe, el que los alumnos disfruten el proceso de aprendizaje es central, pero en secundaria resulta un desafío especialmente complejo, por lo que los liceos más innovadores trabajan de manera flexible, con un currículum basado en el desarrollo de habilidades, a partir de una aproximación temática a las materias. Por ejemplo, privilegian el desarrollo de proyectos de investigación transversales a diferentes asignaturas, salidas pedagógicas y aprendizajes fuera de la sala de clases (Day et al., 2011; Harris et al, 2006., OFSTED, 2009). Algunos establecimientos incorporan cierta flexibilidad horaria para maximizar el uso del tiempo pedagógico, como incluir días de descanso en el horario habitual para destinarlo a proyectos personales de cada estudiante, o trabajar en bloques de materias temáticas.
Las especialidades de los establecimientos son escogidas pensando en ampliar los horizontes de los estudiantes y generar mayor cercanía con aquellas asignaturas que parecen más difíciles, lo que incluso mejora la conducta (OFSTED, 2009). De este modo, enfrentan una dificultad principal que aqueja a las escuelas secundarias: la inadecuación del currículum a la realidad de los jóvenes, particularmente en contextos desaventajados (Harris et al., 2003).
A nivel pedagógico, en los establecimientos que mejoran destaca una enseñanza de alta calidad basada en el uso de diferentes enfoques, combinando trabajo individual y grupal, mayores espacios de discusión, aprendizaje basado en la investigación, evaluación formativa, retroalimentación a los alumnos y una participación activa de los estudiantes (Preston et al., 2016; Sammons, Thomas, & Mortimore, 1996). Los docentes en estos establecimientos utilizan actividades reales y relevantes para la vida de los estudiantes, haciendo la enseñanza más significativa y enfatizando habilidades de pensamiento de orden superior (Preston et al., 2016; Routledge & Canatta, 2016). Este enfoque de enseñanza basado en los alumnos hace que éstos se sientan considerados protagonistas y desarrollen una relación de confianza y apoyo con el equipo directivo y profesores, obtengan mejores resultados académicos, disfruten el proceso de aprendizaje, y tengan mayor confianza en sí mismos (Sammons et al., 1996).
Bienestar, desarrollo socioemocional y otras habilidades e intereses de los estudiantes
Diversas investigaciones han mostrado que los estudiantes que tienen sentido de pertenencia a su establecimiento educacional y experimentan conexiones positivas y significativas con adultos y compañeros son más persistentes, motivados y comprometidos con su aprendizaje. Cuando docentes y estudiantes se conocen bien, y los docentes se preocupan por el bienestar personal y el éxito educativo de los estudiantes, se crea un clima escolar positivo que mejora la participación de los alumnos (Lee, Bryk & Smith, 1993; Lee & Smith, 1999; Walker y Greene, 2009).
En particular, en los establecimientos secundarios más efectivos, las mayores expectativas y preocupación por las necesidades de los estudiantes se expresan en estrategias concretas, tales como: i) asignar profesores guías o consejeros a los estudiantes durante varios años como una forma de abordar de manera integrada sus problemas académicos y socioemocionales; ii) establecer normas de disciplina exhaustivas, aplicarlas consistentemente y abordar los problemas de conducta de manera rápida; iii) usar datos para monitorear el progreso de los estudiantes y retroalimentarlos en el ámbito académico y social, y iv) generar estrategias para que los estudiantes vayan asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje y resultados (Rutledge et al., 2015; Rutledge & Cannata, 2016).
Actualmente los jóvenes, particularmente en los sectores más pobres, se enfrentan a un contexto complejo para su desarrollo socioemocional. Factores como la segregación urbana y la marginación social, la precariedad material y familiar, la violencia, el consumo de alcohol y otras drogas, entre muchos otros inciden en su bienestar, desarrollo y posibilidades de responder adecuadamente a las exigencias del liceo. Por mencionar solo un ejemplo, de acuerdo a los equipos directivos, la depresión en jóvenes sería una de las causas de las altas tasas de abandono escolar y deserción en enseñanza media (Espínola, 2011).
Los establecimientos que mejoran han centrado sus preocupaciones en el bienestar socioemocional, la protección de los jóvenes dentro y fuera del espacio escolar, y el trabajo de habilidades no cognitivas. Implementan programas de apoyo socioemocional para mejorar la autoestima, seguridad y bienestar de sus alumnos. Así mismo, asignan asistentes y tutores individuales a los estudiantes con mayores dificultades de manera de atender sus necesidades, y también actuar como enlace entre la escuela y la familia. Adicionalmente, desarrollan alianzas con servicios de atenciones locales, como servicios sociales, consultorios y centros de atención familiar.
La literatura también muestra que como parte del interés por el bienestar y el desarrollo socioemocional de sus estudiantes, los establecimientos de secundaria que mejoran, desarrollan actividades extracurriculares variadas que incluyen cursos de nivelación y reforzamiento para alumnos que tienen mayores necesidades de apoyo académico, a través de una política de puertas abiertas después de la jornada de clases, los sábados y durante vacaciones (Day et al., 2011; Elgueta, 2004; OFSTED, 2009; West, Ainscow, & Stanford, 2005). Las actividades extracurriculares juegan un rol muy importante en el establecimiento de relaciones cercanas para los alumnos; de hecho, existe evidencia que muestra que los alumnos que participan en actividades deportivas y de voluntariado, tienen el doble de probabilidad de graduarse de secundaria y de entrar a la universidad, adquiriendo capital social y desarrollando relaciones de apoyo con otros miembros de la comunidad escolar (Feldman & Matjasko, 2005; Peck, Roeser, Zarrett, & Eccles, 2009). Algunos de los apoyos ofrecidos por los establecimientos a sus alumnos se extienden por fuera de ellos, en alianzas con otras organizaciones en las que la comunidad local se vuelve central.
Uso de datos y mejoramiento
Se ha acumulado cierta evidencia que muestra los beneficios de implementar sistemas de recolección y análisis de datos para la toma de decisiones basadas en información. En algunos establecimientos con procesos de mejoramiento se habría desarrollado una cultura de uso de datos destinada a mejorar las experiencias de aprendizajes de los estudiantes (Preston et al., 2017; Schildkamp, K., & Ehren, 2013; Wilcox y Angelis, 2011). El uso sistemático de la información refuerza el compromiso con las metas de los establecimientos y retroalimenta el trabajo de docentes y alumnos, potenciando los procesos de enseñanza y aprendizaje (Harris, 2001; Harris, Chapman, Muijs, Russ, & Stoll, 2006; Preston et al., 2016). Los datos son utilizados como un insumo para actualizar la oferta curricular del establecimiento, y mejorar la gestión pedagógico-curricular, produciendo diagnósticos sobre los estudiantes y organizando actividades de apoyo según sus distintas trayectorias y características (Harris et al., 2006; OFSTED, 2009; West, Ainscow, & Stanford, 2005). El seguimiento de los estudiantes también es clave en la detección temprana de alumnos con dificultades psicosociales o en riesgo de desertar (Espínola, 2011). Por cierto, para un uso efectivo de datos en los establecimientos, se ha encontrado que los líderes escolares deben facilitar la toma de decisiones basada en evidencia, desarrollando un clima de confianza entre los profesores y ciertas rutinas organizacionales para el uso de la información con que se cuenta (Datnow y Schildkamp, 2017).
El uso de datos permite abordar una de las principales dificultades que enfrentan los establecimientos de enseñanza media en contextos desaventajados: el heterogéneo y bajo nivel de preparación de los estudiantes que ingresan a los primeros cursos (Harris et al., 2003; Balbontín, 2012), lo que vuelve muy importante diagnosticar el nivel de los estudiantes que ingresan a fin de asegurar la continuidad del aprendizaje en los cursos superiores. Por lo general estos diagnósticos son académicos, pero algunos establecimientos también enfatizan en habilidades y necesidades referidas al bienestar social y emocional de los jóvenes (Harris, et al., 2006; Rutledge et al., 2015). A partir de sus resultados se establecen apoyos para nivelar conocimientos o adecuar el currículum a necesidades particulares, lo que incluye clases de nivelación fuera del horario escolar, inclusión de materias de últimos grados de educación básica, creación de grupos de estudiantes según niveles de desempeño y tutorías, entre otras (Balbontín, 2012; Day et al., 2011; Elgueta, 2014; Harris et al., 2006; OFSTED, 2009; Stringfield et al., 2014).
Foco en las trayectorias futuras laborales o académicas
Finalmente, la literatura identifica la importancia de la orientación vocacional que adopta la forma de una conversación permanente entre profesores y estudiantes sobre aspiraciones futuras, continuidad de estudios e inserción laboral (MacBeath et al., 2007; OFSTED, 2009; Day et al., 2011). El foco en la continuidad de estudios superiores en poblaciones desaventajadas es cada vez más relevante, para lo cual los liceos han desarrollado programas propedéuticos en alianza con universidades, apoyo para la continuidad de estudios superiores, y sistemas de ayuda y monitoreo de inserción laboral, todo lo cual aumenta el atractivo de los liceos para familias y estudiantes (Balbontín, 2012).
II. Algunos antecedentes sobre jóvenes y liceos en Chile
Clima y convivencia escolar en los liceos
La investigación en Chile ha observado críticamente la relación entre la cultura juvenil, sus formas de expresión y sociabilidad, y la cultura escolar y sus exigencias, identificando varios aspectos de conflicto y tensión al respecto.
En términos generales, los estudios discrepan acerca de cómo los estudiantes perciben el clima y convivencia en sus liceos. Mientras algunos consideran una convivencia escolar positiva (IDEA, 2005; Murillo y Becerra, 2009), otros dan cuenta de una imagen negativa (Cornejo, 2009; González y Rojas, 2009) o en el mejor de los casos moderada (Guerra et al., 2012). Eso sí, hay relativo consenso en que la percepción suele ser más desfavorable en liceos municipales y que tiende a empeorar entre los estudiantes mayores (IDEA, 2005; Cornejo, 2009, González y Rojas, 2009; Guerra et al. 2012). Particularmente, los aspectos peor evaluados por los estudiantes se vinculan con las relaciones interpersonales entre miembros de distintos estamentos de sus comunidades educativas (Cornejo, 2009; González y Rojas, 2009). Según la perspectiva de los jóvenes, las principales problemáticas serían la falta de espacios para la expresión de prácticas, identidades e intereses juveniles; la falta de cercanía, preocupación y diálogo por parte de los profesores (Cornejo, 2009; González y Rojas, 2009; Guerra et al., 2012); y las prácticas de discriminación y percepción de injusticia en la aplicación de normas y sanciones (Cornejo, 2009; González y Rojas, 2009; Murillo y Becerra, 2009).
Según Cornejo (2009), los problemas de convivencia entre jóvenes y adultos al interior de los liceos serían manifestaciones de tensiones entre la cultura escolar y las culturas juveniles. Desde el punto de vista de los jóvenes, el liceo sería una institución cerrada y lejana, que los obliga a realizar diariamente actividades a las que no les ven sentido y que se alejan de sus formas de ser. Los estudiantes estarían desmotivados respecto a la actividad educativa (Cornejo, 2009; Marambio y Guzmán, 2009), pues, en definitiva, el liceo no lograría incorporar sus vivencias a fin de movilizar sus energías y emociones, e involucrarlos como sujetos activos del aprendizaje (Cornejo, 2009). Adicionalmente, los jóvenes percibirían el liceo como aburrido y rutinario, sin espacios para la recreación o el relajo, pues la Jornada Escolar Completa en sus extensos horarios no contempla tiempo para la realización de actividades fuera de las académicas (Muñoz, 2007; Marambio y Guzmán, Bergerson, 2012).
En el extremo, algunos jóvenes representarían el liceo como un espacio carcelario, en el que pasan todo el día encerrados en clases (Muñoz, 2007; Marambio y Guzmán, 2009; Bergerson, 2012; Vargas, 2008) donde son constantemente reprimidos en sus diferentes expresiones identitarias (Bergerson, 2012; Marambio y Guzmán, 2009) y obligados a mantener su cultura al margen de los límites de la institución, pues muchos adultos interpretan sus prácticas juveniles como disruptivas o desviadas (Marambio y Guzmán, 2009). La representación carcelaria del liceo también se vincula con la falta de reglas y protección. Según esta visión, en algunos liceos municipales habría que defenderse y velar por la propia seguridad, pues en ellos se consumiría droga, robaría y ejercería agresiones físicas violentas, mientras los adultos no harían nada o tomarían medidas poco efectivas (Vargas, 2008).
Más específicamente, muchos jóvenes perciben que en el liceo hay carencia de diálogo y comunicación con los profesores, por lo que la relación docentes-estudiantes estaría marcada por la distancia y frialdad (Cornejo, 2009). La mayoría de los estudiantes vería a sus profesores como poco tolerantes y estresados (Muñoz, 2007), y no sentiría confianza para hablarles de sus problemas (Guerra et al., 2012). Al interior del aula, las relaciones estarían condicionadas por una estructura de funcionamiento que prioriza lo regulativo y la obtención de resultados académicos (González y Rojas, 2009). Según los estudiantes, las clases se reducirían a un dictado permanente donde producto de la presión por los resultados no hay espacios de diálogo o de expresión alternativos (Muñoz, 2007). Sin embargo, ellos no quieren sólo clases expositivas del profesor en que la principal actividad sea tomar apuntes (Bergerson, 2012) y demandan clases más participativas, donde los docentes presten atención a sus opiniones y necesidades, y propicien relaciones más afectivas y cercanas (Cornejo, 2009).

