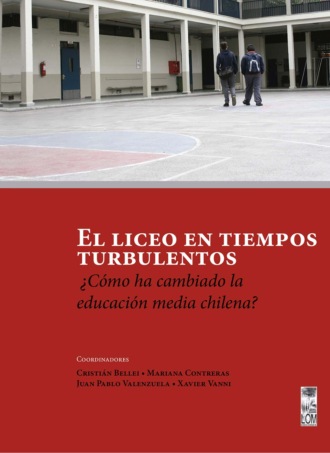
Полная версия
El liceo en tiempos turbulentos
En términos más institucionales, los estudiantes en general tendrían una percepción de injusticia en el trato y en la aplicación de normas y sanciones en los liceos, sumado a prácticas discriminatorias (Cornejo, 2009; González y Rojas, 2009). Por ejemplo, en una encuesta nacional sobre convivencia escolar realizada en 2005, se encontró que la mitad de los alumnos de 2° y 3° medio estaban en desacuerdo con que «en mi curso tratan a todos los(as) alumnos(as) por igual y sin favoritismos», mientras un tercio de los alumnos de 3° discrepaban con que «los profesores tienen el mismo criterio cuando aplican las normas del establecimiento»; más aún, sólo la mitad de los alumnos de 7° básico a 3° medio estuvo de acuerdo con que «en el establecimiento se tienen en cuenta las opiniones del alumnado para resolver los problemas que se plantean» (IDEA, 2005). Particularmente los jóvenes de liceos municipales acusan discriminación y estigmatización por parte de sus profesores vinculadas a una visión estereotipada que asocia nivel sociocultural, rendimiento y comportamiento (Muñoz, 2007; González y Rojas, 2009). Así, los jóvenes consideran que no son tratados de forma igualitaria, ya que los docentes tienden a favorecer a los estudiantes de mejor rendimiento, en desmedro de aquellos que han presentado problemas conductuales o académicos (Tijmes, 2012). Adicionalmente, los jóvenes acusan falta de preocupación por las demandas de los estudiantes que han sido tachados de problemáticos (Muñoz, et al., 2014).
En suma, desde la perspectiva de los jóvenes, el espacio escolar estaría marcado por vastos conflictos derivados de la falta de diálogo y entendimiento entre estudiantes y adultos, y la escasa apertura de la institución escolar a las diferentes expresiones juveniles. No obstante, el conflicto dentro de los liceos tendería a ser minimizado o invisibilizado por los adultos, pues, por un lado, los docentes se focalizan en los conflictos entre alumnos y, por otro, es reprimido con restricciones, normativas y disciplina que reflejan indiferencia hacia la postura de los estudiantes. Según Villalta et al. (2007), esto se explica porque los docentes sienten una sobrecarga de tareas. Más aun, en los casos en que el conflicto es asumido, se lo trata sin considerar los problemas de fondo, que tienen relación con las necesidades de los sujetos inmersos en relaciones de poder dentro de un contexto institucional (González y Rojas, 2009).
Finalmente, la evidencia muestra la relevancia de la violencia en los liceos. Según Berger et al. (2011), la violencia escolar es dinámica e involucra a todos los actores del establecimiento; así, los comportamientos agresivos no se circunscriben al grupo juvenil, también se observan entre adultos y estudiantes (Ramos y Redondo, 2004; Tijmes, 2012), aunque ésta es menos común. Entre pares, lo más frecuente es el ataque verbal: burlarse, molestar y hacer bromas (Ramos y Redondo, 2004; Tijmes, 2012; Villalta et al., 2012); en tanto, desde los adultos a los jóvenes las agresiones más comunes serían la imposición de autoridad, gritos y ridiculización (Ramos y Redondo, 2004). En términos de distribución, la violencia sería mayor en los cursos menores (Contador, 2001; García y Madriaza, 2005; Muñoz, 2007; Tijmes, 2012), en los liceos municipales (Guerra et al., 2012; Tijmes, 2012) y entre los hombres (Guerra et al., 2012), aunque entre las mujeres habría mayor violencia verbal, rechazos y amenazas (Berger et al., 2011). Según los jóvenes, los adultos naturalizan la violencia y el uso de medios coercitivos, punitivos y agresivos como manera de disciplinar y poner límites (Muñoz, 2007; Berger et al., 2011), y ante situaciones de agresión entre pares, muestran desinterés, no intervienen o lo hacen de forma pasiva (Villalta et al., 2007; Muñoz et al., 2007).
De acuerdo a esta línea de investigación, las bromas, burlas, hostigamiento y algunas formas de violencia física tienen un fuerte componente simbólico y social entre los jóvenes (Zarzuri y Ganter, 2002), emergiendo como una estrategia de conocimiento, ordenamiento y jerarquización del espacio social, y construcción de identidades (García y Madriaza, 2004; Berger, 2011); en otros casos, los jóvenes interpretan la violencia como forma de catarsis o desahogo frente a problemas personales, reacción a sentirse marginados, rebeldía y desafío hacia los profesores o autoridades; respuesta a la presión que sienten por los estudios; y mecanismo de entretención frente al aburrimiento que producen largas y rutinarias jornadas escolares (García y Madriaza, 2005; Berger, et al., 2011; Muñoz et al., 2007).
Participación estudiantil en el espacio liceano
La participación estudiantil en el contexto escolar se ha comprendido y canalizado fundamentalmente a través de marcos normativos que promueven organizaciones internas y regulan su capacidad de acción e intervención. En este contexto, los centros de alumnos y luego los consejos escolares son hoy en día las dos instancias formales de participación estudiantil que tienen lugar en los establecimientos de educación media.
Los centros de alumnos responden a una lógica de democracia representativa donde la participación es delegada a un cierto número de miembros elegidos. Según algunos autores su definición legal encierra al menos tres elementos críticos para la participación efectiva y autónoma de los estudiantes: 1) la participación del conjunto de estudiantes se reduce al voto para la elección de representantes; 2) el reglamento interno del centro de estudiantes no es aprobado de manera autónoma por el alumnado sino que es resuelto en una comisión donde además participan el director, un profesor designado por el consejo de profesores, el presidente de CCPP y un orientador; 3) el centro de alumnos debe contar con un asesor cuya función es orientar las actividades del centro, que es propuesto por los estudiantes pero elegido finalmente por el director (Pérez, 2007; Inzunza, 2009).
Estudios de fines de la década de los noventa y principios de los dos mil daban cuenta que los estudiantes tenían poco interés en participar de los centros de alumnos, pues los consideraban organizaciones intervenidas por los adultos y con escaso poder de participación efectiva (Edwards et al., 1995; Cerda et al., 2000). Una década después, nuevos estudios reafirman tales hallazgos: los estudiantes no perciben el centro de alumnos como un espacio de representación efectiva o una forma adecuada para la participación (Aparicio, 2013), cuestionan el real alcance de la participación y representatividad, y perciben que aun desde la figura de representante estudiantil, las autoridades no los escuchan, no les brindan espacio para tratar los temas que a ellos les interesa y no los convocan a ser parte de reuniones resolutivas (González y Medina, 2011; Aparicio, 2013). Según Villalobos (2014), en la práctica cotidiana, las instancias participativas y resolutivas para la toma de decisiones en los liceos que involucren estudiantes siguen siendo muy reducidas.
La principal crítica en torno a la participación de los centros de alumnos es que esta se vería reducida a la organización de actividades recreacionales y celebratorias (como el día del alumno o del profesor), a la recolección de fondos para la mejora de las condiciones del establecimiento y, en los mejores casos, a la proposición de talleres para desarrollar en horas de libre disposición o extracurriculares (Cerda et al., 2000; Pérez, 2007; González y Medina, 2011; Aparicio, 2013). En los liceos de sectores populares, la participación de los centros de estudiantes estaría aún más circunscrita a la recaudación de fondos que permitan ayudar a solventar problemas de la misma comunidad, como enfermedades o cesantía de alguno de sus miembros, mientras que en el otro polo, en los liceos emblemáticos la participación se ligaría a un carácter político e ideológico, donde la finalidad es la mejora de las condiciones estudiantiles y una reivindicación social que trasciende el liceo y se enmarca en la demanda del movimiento nacional (González y Medina, 2011).
Por otro lado, los jóvenes dan cuenta de la existencia de severas limitaciones para la participación de los centros de alumnos en el quehacer de los liceos. Entre ellas se cuenta la intervención de profesores asesores y directivos en el diseño y planificación de sus actividades (Aparicio, 2013) y en ciertos casos la intervención de profesores asesores en la toma de decisiones de los estudiantes (Cerda et al., 2001), una actitud de vigilancia y control sobre las actividades que realizan (Cerda et al., 2000; Pérez, 2007; González y Medina, 2011); falta de espacios y tiempos para realizar reuniones del centro o asambleas de todos los cursos (González y Medina, 2011) y restricciones para el uso del liceo en actividades de los jóvenes (Cerda et al., 2001).
Otra limitación de los centros de alumnos tiene relación con la imagen que los adultos tienen de los dirigentes estudiantiles. Estos tienden a ser infantilizados a partir de su condición juvenil, comúnmente asociada a la inmadurez, irresponsabilidad y ausencia de discernimiento (Cerda et al., 2000). De este modo, los adultos consideran que los jóvenes no tienen las capacidades para participar en sus centros (Aparicio, 2013) o bien que tienen una cierta incapacidad para asumir su propia organización, y lograr niveles de participación y gestión óptimos (Inzunza, 2009). En este contexto, algunos directivos y profesores entenderían que el rol de los adultos es señalarles a los estudiantes el camino correcto y mantener un cierto control sobre las organizaciones estudiantiles (Cerda et al., 2001). Además, los liceos parecen esperar dirigentes que respondan a diversos criterios de excelencia académica y personal, es decir buenos alumnos (Cerda et al., 2000; González y Medina, 2011). Sin embargo, la contradicción esencial se revela en la marginación de las expresiones juveniles; la escuela se define como un espacio abierto a la participación de alumnos, no de jóvenes, y promueve la expresión de intereses y necesidades de orden institucional, como los temas académicos o de infraestructura, mas deja fuera de sus márgenes la diversidad de demandas juveniles y ciudadanas (Cerda et al., 2000., Sandoval, 2003).
Para algunos autores, las limitaciones de las estructuras de los centros de estudiantes que no logran dar cabida a la expresividad juvenil en toda su diversidad identitaria explican el surgimiento de nuevas formas de organización y participación estudiantil en el movimiento estudiantil de 2006 (Cornejo et al., 2007). En efecto, el movimiento de los pingüinos propuso como formas organizativas colectivos –grupos de estudiantes que comparten una identidad ideológica y se definen en torno a su práctica política de base–, y piños –grupos de jóvenes con vínculos de amistad que comparten una visión de mundo, intereses y una estética en común (gustos musicales, actividades deportivas, etc.), no necesariamente ideológica, sino más bien ligada sus condiciones de vida– que ejercían liderazgo al interior de los liceos, pero que la mayoría de las veces no participaban en la organización formal de estos. De hecho un número importante de voceros del movimiento, en contra de las lógicas de participación representativa, no pertenecía a los centros de alumnos de sus instituciones (González et al., 2008). En segundo término, el movimiento se organizó en torno a la asamblea, instancia de participación abierta y horizontal, donde se discuten y toman decisiones de manera permanente, que no está sujeta a la lógica representativa, sino que propone la figura de vocero como canalizador de la voz del estudiantado (Inzunza, 2009).
Mediante estas lógicas de organización, el movimiento logra aglutinar a jóvenes de origen popular y liceos municipales altamente precarizados, por lo general ausentes de movilizaciones estudiantiles. Asimismo, el movimiento logra la adhesión de grupos de estudiantes que tradicionalmente la escuela ha mantenido fuera de sus márgenes, en términos culturales e identitarios, como los llamados piños o grupos de hip hop, grafitis y otros (González et al., 2008). Inzunza (2009), a partir de estos y otros antecedentes, pone en duda la función de los centros de alumnos al interior de los liceos y plantea la pérdida de sentido y legitimidad de estas organizaciones. Según su posición, el surgimiento de nuevas formas de expresión y participación, que pueden funcionar de modo autónomo a esta entidad y generan mayor adhesión de los secundarios, cuestiona el centro de alumnos como única organización formal reconocida dentro de los liceos.
Aun con todas sus limitaciones, los jóvenes perciben que son los miembros de los centros de alumnos quienes tienen mayor capacidad de incidir y participar en las actividades y decisiones del liceo, pues la participación directa de los estudiantes dentro de sus establecimientos sería aún más limitada que las de sus representantes (González y Medina, 2011; Aparicio, 2013). En general, los estudiantes consideran que sus opiniones y formas de expresión rara vez son consideradas o representadas por profesores y directivos (Aparicio, 2013; Navarrete, 2008) y según dirigentes estudiantiles, los alumnos tienen miedo de poder hablar y expresar su opinión y prefieren quedarse mudos frente a las autoridades para no causar problemas (Cardemil, C., 2013). Así, frente a algún tipo de desacuerdo los jóvenes expresarían su descontento a través de oposición o quejas, pero no directamente como una reivindicación clara de sus demandas (González y Rojas, 2009).
En relación a la definición curricular y organización de la enseñanza, los jóvenes sienten que no tienen incidencia. Los temas propios y de interés de la juventud, como la sexualidad y el género, el medio ambiente o la formación ciudadana, son excluidos de su formación (Cardemil, 2013), mientras la participación dentro del aula se reduciría a la participación en debates y otras iniciativas impulsadas por profesores (Aparicio, 2013), las que en ningún caso sitúan al alumno como protagonista de la clase. En el ámbito extracurricular, se promueve la participación de los jóvenes, pero en actividades que los mismos adultos han definido y que no necesariamente responden a los intereses juveniles. En los mejores casos los estudiantes son consultados por sus preferencias de talleres mediante encuestas; no obstante, las que son consideradas son en general aquellas que mejor se enmarcan dentro de los lineamientos del establecimiento (Aparicio, 2013).
La segunda instancia de participación estudiantil son los consejos escolares. Estos están compuestos por miembros representantes de toda la comunidad educativa; entre ellos, el presidente del centro de alumnos y eventualmente un segundo representante de los estudiantes, dependiendo del tamaño de la institución. A fines del 2005 todos los establecimientos del sector municipal contaban con un consejo escolar constituido (Ortiz, 2006. Citado en Muñoz, 2011). No obstante, en algunos lugares aún se desconoce la figura del consejo (Muñoz, 2011), o bien, la participación formal de los estudiantes es baja (Aparicio, 2013).
Las investigaciones sobre el funcionamiento de los consejos escolares muestran que las principales actividades de los estudiantes en la materia se reducirían a los lineamientos mínimos que entrega la política ministerial: recibir y entregar información institucional, ministerial o sobre las actividades de cada estamento, discutir sobre aspectos relacionados con la convivencia y la disciplina escolar y discutir o proponer nuevos proyectos (Pérez, 2007; Drago, 2008; Muñoz, 2011). Tales proyectos, sin embargo, se siguen limitando a la obtención y gestión de recursos financieros para mejorar la escuela (Drago, 2008; Muñoz, 2011) y no se han trabajado mecanismos de formación para suplir las limitaciones que estudiantes de los sectores más pobres puedan presentar para participar activamente en los consejos (Drago, 2008).
La evidencia muestra además que los consejos escolares, aun cuando los directivos del establecimiento sostengan un discurso a favor del fortalecimiento de la participación, restringen su carácter resolutivo a temas administrativos o cotidianos (Drago, 2008; Muñoz, 2011) de manera tal que estas instancias no logran conformarse como un espacio de participación democrática donde todos los estamentos tengan injerencia en la toma de decisiones sobre aspectos claves del funcionamiento de los liceos (Pérez, 2007). En la perspectiva de los estudiantes que participan en ellos, los consejos escolares son un espacio de consulta que nada tiene que ver con la toma de decisiones sobre problemáticas de sus liceos (Pérez, 2007), e inclusive para algunos jóvenes esta instancia es vista como una pérdida de tiempo y como un espacio altamente inefectivo para la democratización de las instituciones escolares, pues no les permite incidir en temas estratégicos (Muñoz, 2011).
La segmentación entre educación HC y TP: elecciones vocacionales y expectativas de educación postsecundaria
Los estudios sobre trayectorias educacionales de jóvenes secundarios han identificado la transición desde la escuela básica a la media como un nudo crítico, particularmente asociada al fenómeno de deserción escolar y a la elección de la modalidad general (H-C) o vocacional (T-P), con potenciales efectos sobre la proyección hacia la educación superior (CPCE, 2016).
Respecto a la modalidad educativa TP, es claro que se trata de una opción fuertemente sesgada hacia los sectores de menor nivel socioeconómico y menor motivación y desempeño académico (Arias et al., 2015; Catalán, 2016), pero no es evidente hasta qué punto esta elección está motivada por una temprana vocación (Sepúlveda et al., 2009; Dávila et al., 2008), una estrategia familiar que valora la mayor empleabilidad temprana que ofrece esta modalidad (Razcynski et al., 2011), por las limitaciones de la oferta educacional local a la que tienen acceso las familias (Dávila et al., 2008), o por una racionalidad precavida ante el futuro orientada a obtener «un pequeño título» (Ganter & Tornel, 2016). En efecto, los estudiantes reconocen escasa orientación, información y acompañamiento de sus escuelas al momento de decidir en qué liceo cursar la secundaria (Dávila et al., 2008; Razcynski et al., 2011); las familias y estudiantes indagan poco sobre las opciones disponibles, de forma que los estudiantes escogen liceos T-P sin conocer mayormente las especialidades que ofrecen (Razcynski et al, 2011), siendo los amigos y conocidos la principal fuente de información (Dávila et al., 2008; Razcynski et al. 2011); en general, existe una discordancia entre los procesos reales de transición vividos por los alumnos y los dispositivos institucionales para informarles y acompañarlos (CPCE, 2016). Sólo en algunos establecimientos secundarios polivalentes de mejor desempeño se ha encontrado una orientación más intensiva a sus alumnos para decidir entre las modalidades H-C y T-P, pero en un contexto fuertemente restringido por las opciones institucionales y capacidad del propio liceo (Sepúlveda y Sevilla, 2015).
Así la elección de establecimiento de enseñanza media en sectores sociales bajos estaría fuertemente marcada por el contexto sociocultural del estudiante y la oferta local disponible, todo lo cual contribuiría a la reproducción de las desigualdades de origen. De hecho, los estudios sobre efectividad de la EMTP muestran que para estudiantes con buen rendimiento académico la EMTP reduce la probabilidad de continuar estudios (Arias et al., 2015), y que en general disminuye la probabilidad de asistir a instituciones de educación superior de mejor calidad y prestigio (Catalán, 2016), aunque la efectividad en términos laborales tiende a ser positiva, pero con una gran heterogeneidad y no siempre consistente con el área de formación de la especialidad elegida (Arias et al., 2015; Sepúlveda, 2016).
Profundizando en esta dimensión, la investigación sobre expectativas futuras de estudiantes secundarios –basada en datos de encuestas– coincide en identificar una aspiración mayoritaria y transversal por continuar estudios superiores. Incluso, una fracción importante de estudiantes de la modalidad técnico-profesional ven ésta como una certificación inicial para aumentar sus posibilidades de inserción laboral a fin de financiarse sus estudios superiores (Sepúlveda et al., 2009; Sepúlveda y Valdevenito, 2014; Sepúlveda y Sevilla, 2015); lo que coincide con que sólo un grupo minoritario de jóvenes, fundamentalmente de nivel socioeconómico bajo, aspiraría a ingresar inmediatamente al mundo del trabajo o a las fuerzas armadas (Lagos y Silva, 2009; Dávila et al., 2008; Sepúlveda, 2016). Este nuevo imperativo social respecto de sus proyectos de vida, lleno de nuevas oportunidades, tiene un correlato subjetivo de presión, temor, incertidumbre y malestar entre los jóvenes, especialmente si no pertenecen a las clases altas (Canales et al., 2016; Duarte & Sandoval, 2017; Puga, 2017).
Así las mayores diferencias por clase social no se expresarían tanto en la aspiración a continuar estudiando, sino en una mayor propensión entre jóvenes de estratos bajos a proyectarse combinando estudio y trabajo, o alternando ambas actividades, anticipando trayectorias educativas más prolongadas y menos lineales (Sepúlveda y Valdevenito, 2014; Paulus et al., 2010; Silva y Lagos, 2009; Dávila et al., 2008; Canales et al., 2016). Complementariamente, los secundarios manifiestan una clara preferencia por la universidad en desmedro de los institutos profesionales y centros de formación técnica, incluso aquellos que estudian en la modalidad técnico-profesional (Dávila et al., 2008; Lagos y Silva, 2009; Sepúlveda et al., 2009), siendo la opción de estudios técnicos postsecundarios relevante sólo para las clases bajas (Sepúlveda y Valdevenito, 2014).
Estudios cualitativos, sin embargo, encuentran que los jóvenes de sectores socioeconómicos bajos –independiente de las preferencias manifestadas– no reconocen mayores diferencias entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en términos de exigencia académica y costos (Lagos y Silva, 2009); que la información que manejan sobre las alternativas de educación postsecundaria es muy pobre e inexacta; y que no cuentan con mecanismos institucionales de apoyo y orientación en sus liceos para compensar la carencia de conocimiento disponible en sus familias o redes sociales (Lagos y Silva, 2009; Paulus et al., 2010; Orellana, 2017). Todo esto en marcado contraste con la situación de los estudiantes de familias de sectores socioeconómicos altos (Sepúlveda y Valdevenito, 2014).
Diferencias asociadas con el nivel socioeconómico también han sido documentadas (por medio de encuestas) respecto de los criterios que tendrían en cuenta los secundarios al momento de decidir en concreto qué institución/carrera seguir. Si bien los estudiantes manifiestan mayoritariamente guiarse por sus intereses y vocación, para los alumnos de establecimientos técnico-profesionales adquieren mayor relevancia aspectos ligados a las oportunidades laborales futuras (Dávila et al., 2008; Sepúlveda et al., 2009), mientras los jóvenes de estratos sociales superiores manifiestan una «orientación vocacional absoluta» asociada al interés por estudiar una carrera en una universidad en particular sin argumentarse con arreglo a las oportunidades de empleo (Sepúlveda y Valdevenito, 2014). Es decir, existe una clara segmentación por clase social del nivel de información, la capacidad de usarla y el modo en que se observa el complejo campo de la educación superior entre los jóvenes (Orellana et al., 2017).
Por último, un hallazgo sugerente indica que las altas expectativas educacionales de los jóvenes secundarios (menos los de clase alta) se ven tensionadas frente a su percepción de tener bajas posibilidades reales de alcanzar sus objetivos (principalmente por dificultades económicas y académicas), por lo que anticipan que deberán, pragmáticamente, ajustar sus proyectos a las opciones viables que tengan en ese momento (Dávila et al., 2008; Sepúlveda et al., 2009; Castro y Silva., 2009; Sepúlveda y Sevilla, 2015), incluyendo optar por alternativas académicas menos exigentes (instituciones no selectivas) (Sepúlveda y Valdevenito, 2014). Más en general, el esfuerzo y mérito individual son vistos como la clave que les permitirá agenciar los objetivos que se han propuesto y superar las limitantes que les constriñen, pero esto en un contexto de enorme segmentación de clase social, en donde los sectores medios deben resignarse a opciones menos competitivas y los de clase baja enfrentar el miedo y la incertidumbre sobre un camino difícil de seguir; y todos, la frustración y carga del endeudamiento (Canales et al., 2016; Duarte & Sandoval, 2017). Así, el grado en que la educación continuará ocupando un lugar central en el proyecto de vida juvenil expresa una desigualdad de clase tanto objetiva como subjetiva (Puga, 2017).

