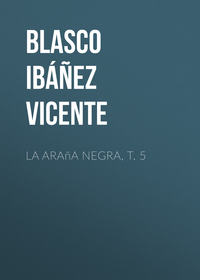Полная версия
Mare nostrum
Una concha de nácar era su carroza, y seis delfines tiraban de ella con jaeces de purpúreo coral. Los tritones, sus hijos, llevaban las riendas. Las náyades, sus hermanas, golpeaban el mar con las escamosas colas, irguiendo sus troncos de mujer envueltos en la magnificencia de una cabellera verde, entre cuyos bucles asomaban las copas de los senos con una gota temblona en el vértice. Unas gaviotas blancas y arrulladoras como las palomas de Afrodita aleteaban sobre las caricias y los encuentros amorosos de esta parentela inmortal entregada al sereno incesto, privilegio de los dioses. Y ella, la soberana, los contemplaba desnuda desde su movible trono, coronada de perlas y estrellas fosforescentes extraídas del fondo de sus dominios, blanca como la nube, blanca como la vela, blanca como la espuma, sin más alteración en su alba majestad que un rubor de rosa húmedo, igual al barniz de las caracolas, que coloreaba su boca y sus calcañares, el pétalo final de sus pechos y el botón convexo de su vientre, mar de nacarada tersura, en el que se borraban las huellas de la maternidad con la misma rapidez que los círculos en el agua azul.
Toda la historia del hombre europeo—cuarenta siglos de guerras, emigraciones y choques de razas—la explicaba el médico por el deseo de poseer este mar de marco armonioso, de gozar la transparencia de su atmósfera y la vivacidad de su luz.
Los hombres del Norte, que necesitan el tronco ardiente y la bebida alcohólica para defender su vida de las mandíbulas del frío, pensaban á todas horas en las riberas mediterráneas. Todos sus movimientos belicosos ó pacíficos eran para descender de las orillas de los mares glaciales á las playas del mar tibio. Ansiaban la posesión de los campos donde el sagrado olivo alterna su ancianidad severa con la alegre viña, donde el pino extiende su cúpula y el ciprés yergue su minarete. Querían soñar bajo la nieve perfumada de los interminables bosques de naranjos; ser dueños de los valles abrigados donde el mirto y el jazmín embalsaman el aire salitroso; de los volcanes mudos que dejan crecer entre sus rocas el áloe y el cacto; de las montañas de mármol que descienden sus blancas aristas hasta el fondo del mar y refractan el calor africano emitido por la costa de enfrente.
A las invasiones del Norte había contestado el Sur con guerras defensivas que llegaban hasta el centro de Europa. Y así continuaría la Historia, con el mismo flujo y reflujo de oleadas humanas, peleando los hombres millares de años por dominar ó conservar la copa azul de Anfitrita.
Los pueblos mediterráneos eran para Ferragut la aristocracia de la humanidad. El clima poderoso había templado al hombre como en ninguna otra parte del planeta, dándole una fuerza seca y resistente. Curtidos y bronceados por una absorción profunda del sol y de la energía del ambiente, sus navegantes pasaban al estado del metal. Los hombres del Norte eran más fuertes, pero menos robustos, menos aclimatables que el marino catalán, el provenzal, el genovés y el griego. Los nautas del Mediterráneo se establecían en toda tierra como si fuese su casa. Sobre este mar era donde el hombre había desarrollado sus más altas energías. La Grecia antigua había convertido en acero la carne humana.
Una exacta semejanza de paisajes y razas aproximaba á los dos litorales. Las montañas y las flores de ambas orillas eran idénticas. El catalán, el provenzal y el italiano del Sur tenían más parecido con los habitantes de la costa africana y del archipiélago griego que con los connacionales que vivían á sus espaldas, tierra adentro. Esta fraternidad se había mostrado instintivamente en la guerra milenaria. Los piratas berberiscos, los marinos genoveses y españoles y los caballeros de Malta se degollaban implacables sobre las cubiertas de las galeras, y al ser vencedores respetaban la vida del prisionero, tratándolo caballerosamente. Barbarroja, almirante de ochenta y cuatro años, llamaba «mi hermano» á Doria, su eterno rival, que tenía cerca de noventa. El gran maestre de Malta estrechaba la mano del terrible Dragut al verle cautivo.
El hombre mediterráneo, fijo en las orillas que le vieron nacer, aceptaba todos los cambios de la Historia, como los moluscos aguantan las tempestades adheridos al peñasco. Para él, lo único importante era no perder de vista su mar azul. Español, batía el remo en las liburnas romanas; cristiano, tripulaba las naves sarracenas en la Edad Media; súbdito de Carlos V, pasaba, por un azar guerrero, de las galeras de la cruz á las de la media luna, y llegaba á ser reis de Argel, rico capitán de mar, haciendo famoso su nombre de renegado.
Los habitantes de la costa valenciana iban con los moros andaluces, en el siglo VIII, á llevar la guerra al fondo del Mediterráneo, y se apoderaban de la isla de Creta, dándole el nombre de Candía. Desde este nido de piratas eran el terror de Bizancio, tomando por asalto á Salónica y vendiendo como esclavos á los patricios y las damas más principales del Imperio. Años después, cuando desalojados de Candía regresaban á sus costas de origen, los aventureros valencianos creaban una población en un valle feraz, dándole el nombre de la isla lejana, que se transformaba en Gandía.
Todos los tipos del vigor humano habían surgido de la raza mediterránea, fina, aguzada y seca como el sílex, haciendo el bien y haciendo el mal siempre en grande, con la exageración de un carácter ardiente que desconoce la medida y salta de la doblez á los mayores extremos de generosidad. Ulises era el padre de todos, el héroe cuerdo y prudente, y al mismo tiempo malicioso y complicado. También lo era el viejo Cadmo, con su mitra de fenicio y su barba anillada, gran ladrón de mar, que iba esparciendo, de fechoría en fechoría, el arte de escribir y las primeras nociones del comercio.
En una de sus islas nacía Hannibal, y veinte siglos después, en otra de ellas, el hijo de un abogado falto de pleitos se embarcaba para Francia, sin otro equipaje que un pobre uniforme de cadete, para hacer famoso su nombre de Napoleón.
Sobre sus olas había navegado Roger de Lauria, caballero andante de las llanuras marítimas, que pretendía vestir á los peces con los colores aragoneses. Un visionario de origen obscuro, llamado Colón, reconocía por su patria á la República de Génova. Un contrabandista de las costas de Liguria llegaba á ser Massena, el mariscal amado de la Victoria. Y el último personaje de esta estirpe de héroes mediterráneos que se perdía en los tiempos fabulosos era un marinero de Niza, simple y romántico, un guerrero de todos los mares y todos los continentes, llamado Garibaldi, tenor heroico que proyectaba sobre su siglo el reflejo de su camisa roja, repitiendo en la costa de Marsala la remota epopeya de los argonautas.
Ferragut resumía los méritos y defectos de los hombres de su raza. Unos habían sido bandidos y otros santos, pero ninguno mediocre. Sus empresas más audaces tenían mucho de reflexivo y práctico. Cuando se dedicaban al negocio, servían al mismo tiempo á la civilización. En ellos, el héroe y el mercader se mostraban tan unidos, que era imposible discernir dónde terminaba el uno y empezaba el otro. Habían sido piratas y crueles; pero los navegantes de los mares brumosos, al imitar los descubrimientos mediterráneos en otros continentes, no se mostraban más dulces y leales.
Después de estas conversaciones sentía Ulises mayor estimación por los cacharros viejos y las figurillas borrosas que adornaban el dormitorio de su tío.
Eran objetos vomitados por el mar: ánforas recubiertas de valvas de molusco, por un enterramiento submarino de siglos. Las aguas profundas habían cincelado estos adornos pétreos con extraños arabescos que hacían pensar en el arte de otro planeta. Y revueltos con los cacharros que habían guardado el vino y el agua dulce de una liburna naufragada, había pedazos de maroma endurecida por los infusorios calcáreos, garras de ancla cuyo hierro se quebraba en láminas rojizas. Varias estatuillas roídas por la sal marina inspiraban al muchacho tanta admiración como las fragatas del abuelo. Reía y temblaba ante estos kabiros procedentes de las birremes fenicias ó cartaginesas, dioses grotescos y terribles que contraían sus carátulas con un gesto de lujuria y ferocidad.
Algunas de las divinidades marinas, musculosas y barbudas, tenían un aire de parentesco con su tío. Así debía ser en determinados momentos. Ulises había escuchado ciertas conversaciones de los pescadores. Veía además el apresuramiento de las mujeres, sus ojos de inquietud cuando se encontraban con el médico en un lugar solitario de la costa. Solamente la presencia del sobrino les hacía recobrar la tranquilidad y contener su paso.
El mar le enloquecía de vez en cuando con una ráfaga de furor amoroso. Era Poseidón surgiendo inesperadamente en las riberas para voltear diosas y mortales. Las hembras corrían asustadas, como corren las princesas griegas en los vasos pintados, sorprendidas, mientras lavan su ropa, por la aparición de un tritón en celo. Odiaba el amor entre cuatro paredes. Necesitaba la Naturaleza libre como fondo de su voluptuosidad; la persecución y el asalto, lo mismo que en los tiempos primitivos; sentir en sus pies la caricia de la ola muerta mientras se agitaba sobre su presa rugiendo de pasión, lo mismo que un monstruo marino.
Algunas noches, á la hora en que los faros empezaban á perforar la sombra naciente con sus primeras puñaladas de fuego, sentíase melancólico, y olvidando la diferencia de edad, hablaba á su sobrino como si fuese un compañero de navegación.
Lamentaba no haberse casado… Ya tendría un hijo como Ulises. Había conocido mujeres de todos los colores, blancas, rojas, amarillas, verdes… pero sólo una vez había tropezado con el amor, muy lejos, al otro lado del planeta, en el puerto de Valparaíso.
Veía aún con la imaginación á su gentil chilena envuelta en un manto negro, lo mismo que las damas del teatro calderoniano, mostrando uno solo de sus ojos obscuros y húmedos, pálida, menuda, hablando con una voz que parecía un quejido.
Gustaba de romanzas y versos, siempre que fuesen «con mucha tristeza»; y Ferragut se la comía con los ojos mientras ella pulsaba la guitarra entonando la canción de Malek-Adhel y otras romanzas de «rosas, suspiros y moros de Granada» que el médico había oído de niño á los barberos de su país. El simple intento de tornar una de sus manos provocaba en ella una resistencia poderosa. «Eso, luego…» Estaba pronta á casarse con el godo; quería ver España… Y el médico hubiese cumplido sus deseos, de no avisarle una buena alma que á altas horas de la noche entraban por turno otros del país á oír las romanzas á solas… ¡Ah, las mujeres! Ferragut encontraba agradable su celibato al acordarse del final de este idilio trasoceánico.
Bien entrado el otoño, tuvo el notario que ir en persona á la Marina para conseguir que su hermano soltase á Ulises. El muchacho era de la misma opinión de su tío. ¡Perder las pescas del invierno, las mañanas frías de sol, el espectáculo de los grandes temporales, por el fútil motivo de que el Instituto había comenzado sus cursos y él debía estudiar el bachillerato!…
Al año siguiente, doña Cristina quiso evitar que el Tritón raptase á su hijo. Sólo malas palabras y arrogancias matonescas podía aprender en la vieja casa de los Ferragut. Y pretextando la necesidad de ver á su familia, dejó al notario solo en Valencia, yendo á veranear con su hijo en la costa de Cataluña, cerca de la frontera de Francia.
Fué el primer viaje importante de Ulises. En Barcelona conoció á su tío el rico, el talento financiero de la familia Blanes, un hermano de su madre, propietario de una gran tienda de ferretería situada en una de las calles húmedas, estrechas y repletas de gentío que desembocan en la Rambla. Luego conoció á los otros tíos maternos en un pueblo inmediato al cabo de Creus. Este promontorio con sus costas bravas le recordó el otro donde vivía el Tritón. También aquí habían fundado una ciudad los primeros nautas helénicos; también arrojaba el mar ánforas, estatuillas y hierros petrificados.
Los Blanes habían navegado mucho. Amaban el mar como su tío el médico, pero con un amor silencioso y frío, apreciándolo menos por su belleza que por las ganancias que ofrece á los afortunados. Sus viajes habían sido á América en bergantines de su propiedad, trayendo azúcar de la Habana y maíz de Buenos Aires. El Mediterráneo sólo era una puerta que atravesaban distraídamente á la salida y á la vuelta. Ninguno de ellos conocía á Anfitrita ni de nombre.
Además, no tenían el aspecto desordenado y romántico del solitario de la Marina, pronto á vivir en el agua como un anfibio. Eran señores de la costa que, retirados de la navegación, confiaban sus buques á capitanes que habían sido sus pilotos; burgueses que no abandonaban la corbata y la gorra de seda, símbolos de su alta posición en el pueblo natal.
El lugar de tertulia de los ricos era el Ateneo, sociedad que, á pesar de su título, no ofrecía otras lecturas que dos periódicos en catalán. Un largo anteojo montado ante la puerta sobre un trípode enorgullecía á los socios. Les bastaba á los tíos de Ulises aplicar una ceja al ocular para decir al momento la clase y la nacionalidad del buque que se deslizaba por la lejana línea del horizonte. Estos veteranos del mar sólo hablaban de fletes, de miles y miles de duros ganados en otros tiempos con sólo un viaje redondo, y de la terrible competencia de la marina á vapor.
Ulises esperaba en vano que aludiesen alguna vez á las nereidas y demás seres poéticos que el médico Ferragut adivinaba en torno de su promontorio. Los Blanes no habían visto jamás estos seres extraordinarios. Sus mares sólo contenían peces. Eran hombres fríos, de pocas palabras, económicos, amigos del orden y de la jerarquía social. Su sobrino adivinaba en ellos el coraje del hombre de mar, pero sin jactancia ni acometividad. Su heroísmo era el de los mercaderes, capaces de toda clase de resignaciones mientras su mercancía no corre riesgo, pero que se convierten en fieras si alguien atenta contra sus riquezas.
Los socios del Ateneo, todos viejos, eran los únicos seres masculinos del pueblo. Aparte de ellos, sólo quedaban los carabineros instalados en el cuartelillo y varios calafates que hacían resonar sus mazos sobre el casco de una goleta encargada por los hermanos Blanes.
Todos los hombres estaban en el mar. Unos navegaban hacia América tripulando los bergantines y bric-barcas de la costa catalana. Los más tímidos é infelices pescaban. Otros, más valientes, ansiosos de rápida fortuna, hacían el contrabando por la frontera francesa que empezaba á desarrollar su litoral al otro lado del promontorio.
En el pueblo sólo había mujeres, mujeres por todas partes: sentadas ante las puertas, haciendo encaje con un colchoncillo cilíndrico sobre las rodillas, á lo largo del cual tejían los bolillos la tira de primorosos calados; agrupadas en las esquinas, frente al mar solitario donde estaban sus hombres, hablando con una nerviosidad eléctrica que estallaba de pronto en ruidosas tempestades.
Mosén Jòrdi, el cura párroco, era víctima de este mujerío desbordante, que amargaba su existencia con rivalidades y peleas. El hombre de Dios amaba la soledad tranquila del mar, y despachaba aprisa su misa para instalarse cuanto antes en un lugar favorable de la costa con sus cañas y sus redes.
Nadie como él conocía el motivo de la irritabilidad femenil que revolucionaba al pueblo. Solas y teniendo que vivir en incesante contacto, acababan todas ellas por odiarse, como los pasajeros encerrados en un buque durante largos meses. Además, sus hombres las habían acostumbrado al uso del café, bebida de navegantes, y buscaban engañar su tedio con sendas tazas del espeso líquido.
Todas tenían los ojos empañados por un vapor histérico. Sus labios temblaban en ciertos instantes con una agitación que parecía reflejar otros estremecimientos inferiores y ocultos. Las manos se hacían ganchudas, acompañando con movimientos agresivos las vibraciones de una voz aguda y cortante. Casi todos los días las vecinas de media calle se peleaban con el resto de la calle, las de medio pueblo contra el resto del pueblo. Y el buen Mosén Jòrdi, que tenía la libertad de lenguaje de los castos, la descarada franqueza de los simples, lamentaba á gritos la locura de estas furias sometidas á su cayado espiritual.
–¡Cuándo volverán los que están en el mar, para que tengamos paz!… ¡Cuándo dormirán los hombres en sus casas, para que os hartéis!…
La sabiduría hablaba por su boca. Una tras otra iban desembarcando las tripulaciones al terminar su viaje redondo. Las calles quedaban limpias de grupos. Todas las mujeres permanecían ocultas en sus casas ó se mostraban luego en las puertas, sonriendo, algo flácidas, con la delgadez placentera del que acaba de salir de un baño caliente. Y el viejo sacerdote, durante unas semanas, podía pescar en paz, sin tener que separar á tirones los racimos femeninos, que salían de la pelea con las greñas revueltas, los ojos amarillos de cólera y la cara chorreando sangre.
Un interés común ponía milagrosamente de acuerdo á este mujerío cuando vivía solo. Los carabineros registraban las casas, buscando los fardos de contrabando traídos por los hombres, y las amazonas empleaban su acometividad nerviosa en el ocultamiento de las mercancías ilegales, haciéndolas pasar de un escondrijo á otro con astucias de salvaje.
Cuando los soldados del fisco llegaban á sospechar que los fardos habían ido á refugiarse en el cementerio, sólo encontraban unas fosas vacías y en el fondo de ellas unos cuantos cigarros entre calaveras que asomaban empotradas en la tierra. El jefe del cuartelillo no se atrevía á registrar la iglesia, pero miraba de reojo á Mosén Jòrdi, un bendito capaz de permitir que escondiesen el tabaco en los altares á trueque de que le dejasen pescar en paz.
Los ricos vivían con la espalda vuelta al pueblo, contemplando la extensión azul sobre la cual se arriesgaban las casas de madera que eran toda su fortuna. En el verano, la vista del Mediterráneo terso y brillante les hacía recordar los peligros del invierno. Hablaban con un terror religioso del viento de tierra, el viento de los Pirineos, la «tramontana», que arrancaba edificios de cuajo y había volcado en la estación próxima trenes enteros. Además, al otro lado del promontorio empezaba el temible golfo del León. Sobre su fondo, que no iba más allá de noventa metros, se alborotaban las aguas á impulsos del vendaval, levantando tantas olas y tan apretadas, que al chocar unas con otras, no encontrando espacio para caer, se remontaban formando torres.
Este golfo era el rincón más temible del Mediterráneo. Los trasatlánticos, al regreso de un viaje feliz al otro hemisferio, se estremecían con la sensación del peligro, y algunas veces volvían atrás. Los capitanes que acababan de atravesar el Atlántico fruncían el ceño con inquietud.
Desde la puerta del Ateneo, los expertos señalaban las barcas de vela latina que se disponían á doblar el promontorio. Eran laúdes como los que había mandado el patrón Ferragut, embarcaciones de Valencia que llevaban vino á Cette y frutas á Marsella. Al ver al otro lado del cabo la superficie azul del golfo sin más accidentes que una ondulación larga y pesada prolongándose en el infinito, los valencianos decían alegremente:
–Pasem de presa, que'l lleó dòrm1.
Ulises tenía un amigo, el secretario del Ayuntamiento, único habitante que guardaba en su casa algunos libros. Tratado por los ricos con cierto menosprecio, buscaba al muchacho, por ser el único que le oía atentamente.
Adoraba el mare nostrum lo mismo que el médico Ferragut, pero su entusiasmo no prestaba atención á las naves fenicias y egipcias que con sus quillas habían arado por primera vez estas olas. Igualmente saltaba distraído sobre las trirremes griegas y cartaginesas, las liburnas romanas y las monstruosas galeras de los tiranos de Sicilia, palacios á remo con estatuas, fuentes y jardines. A él sólo le interesaba el Mediterráneo de la Edad Media, el de los reyes de Aragón, el mar catalán. Y como si temiese molestar el orgullo regionalista de su juvenil oyente, el pobre secretario daba explicaciones.
La llamada marina catalana no era sólo de Cataluña: pertenecía á los monarcas aragoneses, y entraban en ella todos sus Estados marítimos. Cuando los reyes formaban una flota, se componía de tres escuadras: catalana, mallorquina y valenciana. Las atarazanas de Valencia eran célebres por sus construcciones navales. De ellas salían los mejores navíos de la costa española. «Galera genovesa y navío catalán», decían los navegantes de la Edad Media como última expresión del arte naval.
Desde las riberas aragonesas al fondo del mar Negro, todo el Mediterráneo se veía surcado por los buques de la marina catalana, que recibían los más diversos nombres. Los ligeros, que se ayudaban con remos, se llamaban galeas y galiotas, leños, corcias, burcias, taridas, fustas mancas, xuseres y saetias. Unos eran de ligna alsata, ó sea con altas bandas; otros, de ligna plana, ó cubierta corrida. Para las navegaciones largas á Berbería y Oriente estaban los guarapos, xalandros, buscios, nizardos, bajeles y cocas. La cabida de estos buques se marcaba por salmas, botas y cántaros, que equivalían á las modernas toneladas. La coca era el navío de línea para los grandes combates y los cargamentos importantes. Las había de dos ó tres cubiertas, y las armadas en guerra se llamaban encastilladas, por sus dos castillos á proa y á popa. Además, cubrían su casco sobre la línea de flotación con cueros vacunos, excelente coraza para evitar el «fuego griego», botes de materias inflamables que eran la artillería de entonces.
Roger de Lauria y Conrado Lanza habían venido de la Italia aragonesa á formarse como hombres de mar en la marina catalana.
Génova y Venecia, enriquecidas por las Cruzadas y dueñas de numerosas factorías en Oriente, veían nacer con inquietud esta tercera potencia mediterránea. La coca catalana anclaba junto á sus naves en los puertos de Egipto, en la marina de Trebisonda, en el frío mar de Azof. Sus mercaderes eran audaces para la navegación, ásperos para la ganancia, prontos para la pelea. Tal vez por ser los genoveses de igual carácter y sus vecinos más inmediatos, rompían con ellos. Los astutos venecianos, para arruinar á Génova, ajustaban un tratado en Perpiñán con la marina de Cataluña, y empezaba en el Mediterráneo una de las guerras más crueles de la Historia, guerra de escuadras numerosas y odio implacable, en la que eran pasadas á cuchillo tripulaciones enteras y los capitanes vencidos morían pendientes de una antena de su buque.
Los choques iniciados frente á Italia iban á terminarse en la costa de Asia. Todo el Mediterráneo servía de palenque.
Catalanes y venecianos buscaban á los genoveses en Negroponto; pero éstos, sintiéndose inferiores, volaban á refugiarse en el Bósforo. Ante las cúpulas de Santa Sofía, á la vista de los aterrados vecinos de Constantinopla, todos estos mediterráneos de la cuenca occidental libraban la llamada batalla de Pera, carnicería marítima en el estrecho brazo de mar que tiene por orillas los dos continentes. Moría Poncio de Santapáu, el almirante catalán; moría después el almirante valenciano Bernardo Ripoll, y la pérdida de estos jefes daba la victoria á los de Génova.
Pero, un año después, la marina catalana tomaba el desquite en las costas de Cerdeña, sorprendiendo á la flota genovesa que favorecía la insurrección del juez de Arborea contra los monarcas de Aragón, señores de la isla. Ocho mil genoveses quedaban en el fondo del mar, y las naves vencedoras volvían á Barcelona con tres mil quinientos prisioneros y cuarenta y una galeras enemigas.
Con este desastre se iniciaba la decadencia marítima de Génova. Los catalanes expulsaban á sus mercaderes de Egipto, monopolizando el comercio de África. Alfonso V de Aragón, el único rey marino de España, empleaba años después el resto de su existencia en expediciones contra Génova. Sus principios eran desgraciados.
Ulises se acordó de su padrino Labarta al oír cómo este amigo del pasado hablaba del combate naval de la isla de Ponza. Aún no había llegado á consolarse de una derrota ocurrida en 1435.
El rey y todos sus feudatarios aragoneses y sicilianos iban con armaduras de hierro, lo mismo que para un combate terrestre, y la pesada superioridad de sus armas les hacía ser vencidos por la ligereza y la táctica de las galeras genovesas. Alfonso V, su hermano el rey de Navarra y todo el cortejo de magnates quedaban prisioneros de la República. Asustada ésta por la importancia de su presa, confiaba los cautivos á la guarda del duque de Milán… Pero los monarcas se entienden fácilmente para engañar á los gobiernos democráticos, y el soberano milanés daba suelta al rey de Aragón con todo su acompañamiento. Luego, éste bloqueaba á Génova con una enorme flota. La marina provenzal iba en ayuda de sus vecinos y el rey aragonés forzaba el puerto de Marsella, llevándose como trofeo las cadenas que cerraban su entrada.