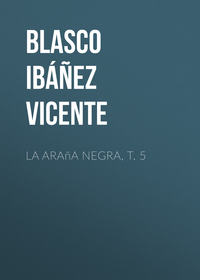Полная версия
Mare nostrum
Cuando faltaban estos viajes fuera de las rutas ordinarias, Mare nostrum hacía rumbo á América, resignándose á luchar en baratura con ingleses y escandinavos, que son los arrieros del Océano. Su tonelaje y su calado le permitían remontar los grandes ríos de la América del Norte, llegando hasta las ciudades del remoto interior que hacen humear las filas de chimeneas de sus fábricas al borde de un lago dulce convertido en puerto.
Navegó por el rojizo Paraná hasta Rosario y Colastiné, para cargar trigo argentino; fondeó en las aguas de ámbar de Uruguay, frente á Paysandú y Fray Ventos, recibiendo cueros destinados á Europa y carne salada para las Antillas. En el Pacífico remontó el Guayas á través de una vegetación ecuatorial, en busca del cacao de Guayaquil. Su proa cortó la infinita lámina del Amazonas, apartando los troncos gigantescos arrastrados por las inundaciones de la selva virgen, para anclar frente á Pará ó frente á Manaos, tomando cargamentos de tabaco y café. Hasta llevó de Alemania pertrechos de guerra para los revolucionarios de una pequeña República.
Estos viajes, que en otro tiempo entusiasmaban á Ferragut, tenían ahora como final una decepción. Después de pagados los gastos y de haber vivido con rabiosa economía, apenas quedaba algo para el armador. Cada vez eran más numerosos los buques de carga y el flete más barato. Ulises, con su elegante Mare nostrum, no podía luchar contra los capitanes septentrionales, alcoholizados y taciturnos, que aceptaban á cualquier precio el llenar sus buques sórdidos, emprendiendo una marcha de tortuga á través de los océanos.
–No puedo más—decía con tristeza á su segundo—. Voy á arruinar á mi hijo. Si me compran Mare nostrum, lo vendo.
En una de sus expediciones infructuosas, cuando sentía mayor desaliento, una noticia inesperada cambió su situación. Acababan de llegar á Tenerife con maíz de la Argentina y fardos de alfalfa seca. Tòni volvió á bordo después de haber legalizado los papeles del buque.
–¡La guèrra, che!—gritó en valenciano, la lengua de su intimidad.
Ulises, que se paseaba por el puente, acogió la noticia con indiferencia. «¿La guerra?… ¿Qué guerra era esa?…» Pero al saber que Alemania y Austria habían roto las hostilidades contra Francia y Rusia, y que Inglaterra acababa de intervenir en defensa de Bélgica, el capitán se lanzó á calcular las consecuencias políticas de esta conflagración. No veía otra cosa.
Tòni, menos desinteresado, habló de la suerte futura del buque… ¡Terminada la miseria! Los fletes á trece chelines tonelada de un hemisferio á otro iban á ser en adelante un recuerdo vergonzoso. No tendrían ya que solicitar carga de puerto en puerto como quien pide una limosna. Ahora les tocaba darse importancia, viéndose solicitados por los consignatarios y comerciantes desdeñosos. Mare nostrum iba á valer como si fuese de oro.
Tales predicciones, que Ferragut se resistía á aceptar, empezaron á cumplirse al poco tiempo. Escasearon los barcos en las rutas del Océano. Unos se refugiaban en los puertos neutrales más próximos, temiendo á los cruceros enemigos. Los más eran movilizados por sus gobiernos para los enormes transportes de material que exige la guerra moderna. Los corsarios alemanes, valiéndose de astucias, aumentaban con sus presas el pánico de la marina mercante.
Saltó el precio del flete de trece chelines la tonelada á cincuenta; luego á sesenta, y á los pocos días á ciento. Ya no podía subir más, según el capitán Ferragut.
–Aún subirá—afirmaba el segundo con una alegría cruel—. Veremos la tonelada á ciento cincuenta, á doscientos… ¡Vamos á hacernos ricos!
Y Tòni empleaba el plural al hablar de la futura riqueza, sin que se le ocurriese por un momento pedir á su capitán unos céntimos más sobre los cuarenta y cinco duros que recibía al mes. La fortuna de Ferragut y del buque la consideraba como suya. Se tenía por dichoso siempre que no le faltase el tabaco y pudiera enviar su sueldo íntegro á la mujer y los hijos, que vivían allá en la Marina.
Su ambición era la de todos los navegantes modestos: comprar un pedazo de tierra y hacerse labrador en su vejez. Los pilotos vascos soñaban con praderas y manzanos, una casita en una cumbre, y muchas vacas. El se imaginaba una viña en la costa, una vivienda blanca con emparrado, á cuya sombra fumaría su pipa, y toda la familia, hijos y nietos, extendiendo la cosecha de pasa sobre los cañizos.
Le unía á Ferragut una admiración familiar, igual á la del antiguo escudero por su paladín, á la de un sargento viejo por un oficial de genio. Los libros que llenaban el camarote del capitán le hacían recordar sus angustias al examinarse en Cartagena para adquirir el título de piloto. Los graves señores del tribunal le habían visto palidecer y balbucear como un niño ante los logaritmos y las fórmulas trigonométricas. A él que le preguntasen sobre casos prácticos, y su pericia de patrón de barca, habituado á todos los peligros del mar, le haría responder con el aplomo de un sabio.
En los trances difíciles—días de tormenta, bajos tortuosos, vecindad de costas traidoras—, Ferragut sólo se decidía á descansar cuando Tòni le reemplazaba en el puente. Con él no había miedo á que entrase por descuido la ola de través que barre la cubierta y apaga las máquinas, ó que el escollo invisible clavase su colmillo de piedra en el vientre del buque. Seguía junto al timonel el rumbo indicado, inmóvil y silencioso, como si durmiese de pie; pero en el momento oportuno dejaba caer la breve palabra de mando.
Era enjuto de carnes, con la recocida delgadez de los mediterráneos bronceados. El viento salino más que los años había curtido su rostro, frunciéndolo con profundas arrugas. Una coloración caprichosa hacía negro el fondo de estas grietas, mientras que la parte expuesta al sol parecía lavada por la luz, con tonos más claros. La barba corta y dura se extendía por los surcos y lomas de su piel. Además, tenía pelo en las orejas, pelo en las fosas nasales, anchas y respingadas, prontas á estremecerse en los momentos de cólera ó de admiración… Pero esta fealdad disminuía bajo la luz de sus ojos pequeños, con las pupilas entre verdes y aceitosas; unos ojos que miraban dulcemente, con expresión canina de resignación, cuando el capitán se burlaba de sus creencias.
Tòni era «hombre de ideas». Ferragut sólo le conocía cuatro ó cinco, pero duras, cristalizadas, inconmovibles, como los moluscos que, adheridos á la roca, acaban por convertirse en una excrecencia pétrea. Las había adquirido en veinticinco años de cabotaje mediterráneo, leyendo todos los periódicos de un radicalismo lírico que le salían al encuentro en los puertos. Además, al final de sus viajes estaba Marsella, y en una de sus callejuelas un salón rojo adornado de columnas simbólicas, donde se encontraba con navegantes de todas las razas y todas las lenguas, entendiéndose fraternalmente por medio de signos misteriosos y palabras rituales.
Cuando entraba en un puerto de la América del Sur, después de larga ausencia, admiraba los rápidos adelantos de los pueblos jóvenes: muelles enormes construídos en un año, calles interminables que no existían en el viaje anterior, parques frondosos y elegantes sobre antiguas lagunas desecadas.
–Es natural—afirmaba rotundamente—. Por algo son República.
Al entrar en los puertos españoles, la menor contrariedad en el amarre del buque, una discusión con los empleados oficiales, la falta de espacio para un buen fondeo, le hacían sonreír con amargara. «¡Desgraciado país!… Todo era obra del altar y el trono.»
En el río de Londres ó ante los muelles de Hamburgo, el capitán Ferragut se burlaba de su subordinado.
–¡Aquí no hay República, Tòni…! Y sin embargo, esto es algo.
Pero Tòni no se daba por vencido. Contraía el peludo rostro, haciendo un esfuerzo mental para dar forma á sus vagas ideas, vistiéndolas de palabras. En el fondo de estas grandezas presentía una afirmación de sus mismos pensamientos. Al fin se entregaba, desarmado, pero no convencido.
–No sé explicarme: me faltan palabras… Son las gentes las que hacen todo eso.
Al recibir en Tenerife la noticia de la guerra, resumió todas sus doctrinas con el laconismo de un triunfador.
–Hay en Europa demasiados reyes… ¡Si todos los pueblos fuesen Repúblicas!… Esta calamidad había de llegar forzosamente.
Y Ferragut no se atrevió á burlarse esta vez de la simpleza de su segundo.
Toda la gente de Mare nostrum se mostraba entusiasmada por el nuevo aspecto de los negocios. Los marineros, taciturnos en las navegaciones anteriores, como si presintiesen la ruina ó el cansancio de su capitán, trabajaban ahora alegremente, lo mismo que si fuesen á participar de las ganancias.
En el rancho de proa se entregaban muchos de ellos á cálculos comerciales. El primer viaje de la guerra equivalía á diez de los anteriores; el segundo tal vez proporcionase ganancia como veinte. Y se alegraban por Ferragut, con el mismo desinterés que su primer oficial, acordándose de los malos negocios de antes. Los maquinistas ya no eran llamados al camarote del capitán para idear nuevas economías de combustible. Había que aprovechar el tiempo, y Mare nostrum iba á todo vapor, haciendo catorce millas por hora, como un buque de pasajeros, deteniéndose únicamente cuando le cerraba el paso un destroyer inglés á la entrada del Mediterráneo, enviándole un oficial para convencerse de que no llevaba á bordo súbditos de los Imperios enemigos.
La abundancia reinaba igualmente entre el puente y la proa, donde estaban la cocina y el alojamiento de los marineros, espacio del buque respetado por todos como dominio incontestable del tío Caragòl.
Este viejo apodado «Caracol»—otro amigo antiguo de Ferragut—era el cocinero de á bordo, y aunque no se atrevía á tutear al capitán, como en otros tiempos, la expresión de su voz daba á entender que mentalmente seguía usando de esta familiaridad. Había conocido á Ulises cuando huía de las aulas para remar en el puerto, y él, por el mal estado de sus ojos, acababa de retirarse de la navegación de cabotaje, descendiendo á ser simple lanchero. Su gravedad y su corpulencia tenían algo de sacerdotal. Era el mediterráneo obeso, de cabeza pequeña, cuello voluminoso y triple mentón, sentado en la popa de su barca de pesca como un patricio romano en el trono de la trirreme.
Su talento culinario sufría eclipses cuando no figuraba el arroz como tema fundamental de sus composiciones. Todo lo que este alimento puede dar de sí lo conocía perfectamente. En los puertos del Trópico, los tripulantes, hastiados de bananas, piñas y aguacates, saludaban con entusiasmo la aparición de la gran sartén de arroz con bacalao y patatas ó de la cazuela de arroz al horno, con la dorada costra perforada por la cara roja de los garbanzos y el lomo negro de las morcillas. Otras veces, el cocinero, bajo el cielo plomizo de los mares septentrionales, les hacía evocar el recuerdo de la lejana patria dándoles el monástico arroz con acelgas ó el mantecoso arroz con nabos y judías.
En los domingos y fiestas de santos valencianos, que eran los primeros del cielo para el tío Caragòl—San Vicente Mártir, San Vicente Ferrer, la Virgen de los Desamparados y el Cristo del Grao—, aparecía la humeante paella, vasto redondel de arroz, sobre cuya arena de hinchados granos yacían despedazadas varias aves. El cocinero sorprendía á su gente repartiendo cebollas crudas, voluminosas, de acre perfume que arrancaba lágrimas y una blancura de marfil. Eran un regalo de príncipe mantenido en secreto. No había mas que quebrarlas de un puñetazo para que soltasen su viscosidad, y luego se perdían en los paladares como bocados crujientes de un pan dulce y picante, alternando con las cucharadas de arroz. El buque estaba á veces cerca del Brasil, á la vista de Fernando de Noroña, distinguiéndose las chozas cónicas de los negros instalados en la isla bajo un sol ecuatorial, y los tripulantes creían comer en una barraca de la huerta de Valencia, pasándose de mano en mano el porrón de vino fuerte de Liria.
Cuando anclaban en puertos de pesca abundante, acometía la magna obra de guisar un arroz abanda. Los marmitones llevaban á la mesa del capitán la olla donde habían hervido los pescados mantecosos, revueltos con langostas, almejas y toda clase de mariscos. El se reservaba el honor de ofrecer la gran fuente con su pirámide de arroz dorado y suelto.
Hervido aparte (abanda), cada grano estaba repleto del suculento caldo de la olla. Era un arroz que contenía en sus entrañas la concentración de todas las substancias del mar. Como si cumpliese una ceremonia litúrgica, iba entregando medio limón á cada uno de los que ocupaban la mesa. El arroz sólo debe comerse luego de humedecerlo con este rocío perfumado, que evoca la imagen de un jardín oriental. Únicamente desconocían esta voluptuosidad los infelices de tierra adentro, que llaman á cualquier rancho arroz á la valenciana.
Ulises asentía á las reflexiones del cocinero, llevándose á la boca la primera cucharada con gesto interrogante… Luego sonreía, sumiéndose en gastronómica embriaguez. «¡Magnífico, tío Caragòl!» Su buen humor le hacía afirmar que los dioses sólo se alimentaban con arroz abanda en su hotel del Olimpo. Lo había leído en los libros. Y Caragòl, presintiendo en esto un elogio, contestaba gravemente: «Así es, mi capitán.» Tòni y los otros oficiales masticaban con la cabeza baja, interrumpiéndose únicamente para lamentar que el viejo se hubiese quedado corto al medir la ambrosía.
El aceite era para él tan precioso como el arroz. En la época de la navegación miserable, cuando el capitán hacía esfuerzos por conseguir nuevos ahorros, Caragòl vigilaba especialmente la gran alcuza de su cocina. Sospechaba que los marmitones y los marineros jóvenes se atusaban el pelo para hacer el majo empleando el aceite como pomada. Toda cabeza que se ponía al alcance de su vista turbia la sujetaba entre sus brazos, llevando á ella las narices. El más lejano perfume del licor de oliva despertaba su cólera. «¡Ah, lladre!…» Y dejaba caer su manaza enorme, blanda y pesada como un guantelete de esgrima.
Ulises le creía capaz de subir al puente declarando que la navegación no podía continuar por haberse agotado los odres del líquido color de amatista procedente de la sierra de Espadán.
Sus ojos cegatos reconocían inmediatamente en los puertos la nacionalidad de los buques que fondeaban á ambos costados del Mare nostrum. Su nariz sorbía con tristeza el ambiente. «¡Nada!…» Eran barcos insípidos, barcos del Norte, que hacían su comida con manteca: tal vez barcos protestantes.
Otras veces avanzaba por la borda con lentitud, siguiendo un rastro embriagador, hasta que se colocaba enfrente de la cocina del buque vecino, aspirando su rico perfume. «¡Hola, hermanos!…» Imposible equivocarse. Eran españoles; y si no, procedían de Marsella, de Génova ó de Nápoles; en suma, compatriotas que comían y vivían bajo todas las latitudes lo mismo que si estuviesen en su pequeño mar interior. Pronto se entablaban pláticas en el idioma mediterráneo, mezcla de español, de provenzal y de italiano inventada por los pueblos híbridos de la costa de África, desde Egipto á Marruecos. Unas veces se enviaban presentes como los que se cruzan entre tribu y tribu: frutos del lejano país. Otras, enemistados de pronto sin saber por qué, avanzaban los puños sobre las bordas, gritándose insultos en los que reaparecían metódicamente, á cada dos palabras, la Virgen y su santo hijo.
Esta era la señal para que el tío Caragòl, alma religiosa, volviese con altivo silencio á su cocina. Tòni, el segundo, se burlaba de sus entusiasmos devotos. La gente de proa, materialista y tragona, le escuchaba en cambio con deferencia, por ser él quien medía el vino y los mejores bocados. El viejo les hablaba del Cristo del Grao, cuya estampa ocupaba el sitio más visible de la cocina, y todos oían como un relato nuevo la llegada por el mar de la santa imagen, tendida sobre una escalera, dentro de un buque que se hizo humo luego de soltar su milagroso cargamento.
Había sido esto cuando el Grau no era mas que un grupo de chozas lejos de las murallas de Valencia y amenazado por los desembarcos de los piratas moros. Durante muchos años, Caragòl había sacado en hombros y descalzo la sagrada escalera el día de la fiesta. Ahora, otros hombres de mar disfrutaban de tal honor, y él, viejo y cegato, aguardaba entre el público de la procesión para lanzarse sobre la enorme reliquia, pasando sus ropas por la madera.
Todo cuanto llevaba encima estaba santificado por dicho contacto. En realidad, no era gran cosa, pues andaba por el buque ligero de ropa, con el impudor de un hombre que ve mal y se considera más allá de las preocupaciones humanas.
Una camisa con el faldón siempre flotante y unos pantalones de sucio algodón ó de bayeta amarilla, según las estaciones, eran su vestimenta. El pecho de la camisa estaba abierto en todo tiempo, dejando ver un matorral de pelos blancos. Los pantalones se sostenían invariablemente con un solo botón, y cuando el viento levantaba la camisa, salía á la luz un nuevo triángulo peludo y blanco, con el vértice hacia arriba, que era continuación del triángulo enmarañado del pecho, con el vértice hacia abajo. Un sombrero de palma cubría su cabeza hasta cuando trabajaba en sus cacerolas.
El Mare nostrum no podía naufragar ni sufrir daño alguno mientras le llevase á él. En días de tormenta, cuando las olas barrían la cubierta de proa ó popa y los marineros avanzaban recelosos, temiendo que se los llevase un golpe de mar, Caragòl sacaba la cabeza por la puerta de la cocina, despreciando un peligro que no podía ver.
Las trombas de agua pasaban sobre él, yendo á apagar sus fogones, pero esto enardecía su fe. «¡Animo, muchachos!» El Cristo del Grao se ocupaba en protegerles, y nada malo podría ocurrirle al baque… Unos marineros callaban; otros, irritados, se hacían esto y aquello en la imagen y su santa escala, sin que el devoto se indignase. Dios, que envía los peligros al hombre de mar, sabe que sus malas palabras carecen de malicia.
Su religiosidad se extendía á las profundidades. Nada quería decir de los peces del Océano. Le inspiraban la misma indiferencia que aquellos buques fríos y sin perfume que ignoraban el aceite y todo lo guisaban con «pomada». Debían ser herejes.
A los peces del Mediterráneo los conocía mejor, y llegaba á tenerlos por buenos católicos, ya que proclamaban á su modo la gloria de Dios. De pie junto á la borda, en las tardes cálidas del Trópico, contaba, para honra de los habitantes del lejano mar, el portentoso milagro del barranco de Alboraya.
Un sacerdote vadeaba á caballo su desembocadura para llevar el Viático á un moribundo, cuando tropezó la bestia, y abriéndose el copón cayeron las hostias, siendo arrastradas por la corriente. Desde entonces brillaron todas las noches luces misteriosas en el mar, y á la salida del sol un enjambre de pececillos venía á situarse frente al barranco, emergiendo sus cabezas del agua para mostrar la hostia que cada uno de ellos llevaba en la boca. En vano quisieron los pescadores quitárselas. Huían mar adentro con su tesoro. Sólo cuando llegó el clero con cruz alzada y el mismo sacerdote se metió en el barranco hasta las rodillas, se decidieron á acercarse, y uno tras otro fueron depositando su hostia en el copón, retirándose luego, de ola en ola, moviendo graciosamente sus colitas.
A pesar de la vaga esperanza de un porrón de vino extraordinario que animaba á los más de los oyentes, un murmullo de incredulidad surgía al final del relato. El devoto Caragòl era iracundo y malhablado como un profeta cuando consideraba en peligro su fe. «¿Quién era el hijo de pulga que se atrevía á dudar de lo que él había visto?…» Y lo que él había visto era la fiesta de los peixets, que se celebraba todos los años, oyendo á doctísimos varones el relato del milagro en la capilla conmemorativa edificada al borde del barranco.
Este prodigio de los pescaditos iba seguido casi siempre de lo que él llamaba el milagro del peixòt, pretendiendo con el peso del tal pescadote aplastar las dudas de la impiedad.
La galera de Alfonso V de Aragón—el único rey marino de España—chocaba al salir del golfo de Nápoles con un peñasco oculto, cerca de la isla de Capri. Se partía un costado de la nave, sin que ésta hiciese agua, y seguía navegando á velas desplegadas, con el rey, las damas de su corte y el séquito de barones cubiertos de hierro. Veinte días después llegaban á Valencia sanos y salvos, como todo navegante que en momentos de peligro pide auxilio á la Virgen del Puig. Al registrar los maestros calafates el casco de la galera, veían á un pescado enorme desprenderse de su fondo con la tranquilidad de una persona honrada que ha cumplido su deber. Era un delfín enviado por la Santísima Señora para que pegase su lomo á la brecha abierta. Y así, como un tapón, había navegado de Nápoles á Valencia, sin dejar pasar una gota de agua.
El cocinero no admitía críticas y protestas. Este milagro era innegable. El lo había visto con sus ojos cuando estaban buenos; lo había visto en un cuadro antiguo del monasterio del Puig, y todo aparecía en la tabla con el relieve de la verdad: la galera, el rey, el peixòt, y la Virgen en lo alto dándole la orden.
La brisa levantaba el faldón del narrador, apareciendo su abdomen partido en dos hemisferios por la tirantez del botón único.
–Tío Caragòl, ¡que se le escapa!—avisaba una voz burlona.
El santo hombre sonreía con la calma seráfica del que se ve más allá, de las pompas y vanidades de la existencia.
–Déjalo: ya no vuela.
Y emprendía el relato de un nuevo milagro.
Ferragut asimilaba estas exaltaciones del cocinero á su ligereza de ropa en todo tiempo. Ardía en su interior un fuego incesantemente renovado. En los días brumosos subía al puente con unos vasos de bebida humeante que él llamaba calentets. Nada mejor para los hombres que habían de pasar largas horas á la intemperie, en inmóvil vigilancia. Era café mezclado con aguardiente de caña, pero en desiguales proporciones, siendo más el alcohol que el líquido negro. Tòni bebía rápidamente todos los vasos ofrecidos. El capitán los rechazaba, pidiendo café puro.
Su sobriedad era la del antiguo nauta: la sobriedad del padre Ulises, que mezclaba el vino con agua en todas sus libaciones. Las divinidades del viejo mar no amaban las bebidas alcohólicas. Anfitrita y las nereidas sólo aceptaban en sus altares frutos de la tierra, sacrificios de palomas, libaciones de leche. Tal vez á causa de esto los marineros del Mediterráneo, siguiendo una preocupación hereditaria, veían en la embriaguez el más vil de los rebajamientos. Los que no eran sobrios evitaban emborracharse francamente como los marineros de otros mares, disimulando la rudeza del brebaje alcohólico con el café ó con el azúcar.
Caragòl era el encargado de beberse todos los «calentitos» despreciados por el capitán, con otros más que se dedicaba á sí mismo en el misterio de la cocina. En los días calurosos confeccionaba refresquets, y estos «refrescos» eran vasos enormes, mitad de agua, mitad de caña, sobre un grueso lecho de azúcar, mixtura que hacía pasar fulminantemente, sin gradaciones, de la vulgar serenidad á una angélica embriaguez.
El capitán le reñía al ver sus ojos inflamados y enrojecidos. Iba á quedarse ciego… Pero él no se conmovía ante la amenaza. Necesitaba celebrar á su modo la prosperidad del buque. Y de esta prosperidad, lo más interesante para él era poder abusar del aceite y de la caña, sin miedo á recriminaciones en el momento de las cuentas. ¡Cristo del Grao, que durase siempre la guerra!…
El tercer viaje de la América del Sur á Europa vino á terminarlo el Mare nostrum en Nápoles, donde desembarcó trigo y cueros. Una colisión á la entrada del puerto con un buque-hospital inglés que iba á los Dardanelos abolló su popa, rompiéndole además una aleta de la hélice.
Tòni rugió de impaciencia al enterarse de que tendrían que permanecer cerca de un mes en forzosa inmovilidad. Italia no había intervenido aún en la guerra, pero sus precauciones defensivas acaparaban todas las industrias navales. No era posible hacer antes la reparación. Ferragut calculó lo que representaba para sus negocios esta pérdida de tiempo. Le esperaban valiosos fletes en Marsella y Barcelona. Pero queriendo tranquilizarse á sí mismo y aplacar á su segundo, repetía muchas veces:
–Inglaterra nos indemnizará… Los ingleses son generosos.