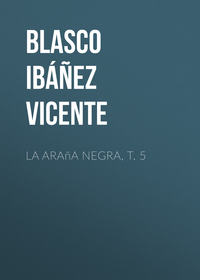Полная версия
Los cuatro jinetes del apocalipsis
Madariaga le interrumpió, fatigado de tanta grandeza. «Mentiras… macanas… aire.» ¡Hablarle á él de noblezas de gringos!… Había salido muy joven de Europa para sumirse en las revueltas democracias de América, y aunque la nobleza le parecía algo anacrónico é incomprensible, se imaginaba que la única auténtica y respetable era la de su país. A los gringos les concedía el primer lugar para la invención de máquinas, para los barcos, para la cría de animales de precio, pero todos los condes y marqueses de la gringuería le parecían falsificados.
–Todo farsas—volvió á repetir—. Ni en tu país hay nobleza, ni tenéis todos juntos cinco pesos. Si los tuvierais, no vendríais aquí á comer ni enviaríais las mujeres que enviáis, que son… tú sabes lo que son tan bien como yo.
Con asombro de Desnoyers, el alemán acogió esta rociada humildemente, asintiendo con movimientos de cabeza á las últimas palabras del patrón.
–Si fuesen verdad—continuó Madariaga implacablemente—todas esas macanas de títulos, sables y uniformes, ¿por qué has venido aquí? ¿Qué diablos has hecho en tu tierra para tener que marcharte?
Ahora Karl bajó la frente, confuso y balbuceando. «Papá… papá», suplicó Elena. ¡Pobrecito! ¡Cómo le humillaban porque era pobre!… Y sintió un hondo agradecimiento hacia su cuñado al ver que rompía su mutismo para defender al alemán.
–¡Pero si yo aprecio á este mozo!—dijo Madariaga excusándose—. Son los de su tierra los que me dan rabia.
Cuando, pasados algunos días, hizo Desnoyers un viaje á Buenos Aires, se explicó la cólera del viejo. Durante varios meses había sido el protector de una tiple de origen alemán olvidada en América por una compañía de opereta italiana. Ella le recomendó á Karl, compatriota desgraciado que, luego de rodar por varias naciones de América y ejercer diversos oficios, vivía al lado suyo en clase de caballero cantor. Madariaga había gastado alegremente muchos miles de pesos. Un entusiasmo juvenil le acompañó en esta nueva existencia de placeres urbanos, hasta que, al descubrir la segunda vida que llevaba la alemana en sus ausencias y cómo reía de él con los parásitos de su séquito, montó en cólera, despidiéndose para siempre, con acompañamiento de golpes y fractura de muebles.
¡La última aventura de su historia!… Desnoyers adivinó esta voluntad de renunciamiento al oir que por primera vez confesaba sus años. No pensaba volver á la capital. ¡Todo mentira! La existencia en el campo, rodeado de la familia y haciendo mucho bien á los pobres, era lo único cierto. Y el terrible centauro se expresaba con una ternura idílica, con una firme virtud de sesenta y cinco años, insensibles ya á la tentación.
Después de su escena con Karl, había aumentado el sueldo de éste, apelando como siempre á la generosidad para reparar sus violencias. Lo que no podía olvidar era lo de su nobleza, que le daba motivo para nuevas bromas. Aquel relato glorioso había traído á su memoria los árboles genealógicos de los reproductores de la estancia. El alemán era un pedigrée, y con este apodo le designó en adelante.
Sentado, en las noches veraniegas, bajo un cobertizo de la casa, se extasiaba patriarcalmente contemplando á su familia en torno de él. La calma nocturna se iba poblando de zumbidos de insectos y cloqueos de ranas. De los lejanos ranchos venían los cantares de los peones que preparaban su cena. Era la época de la siega, y grandes bandas de emigrantes se alojaban en la estancia para el trabajo extraordinario.
Madariaga había conocido días tristes de guerras y violencias. Se acordaba de los últimos años de la tiranía de Rosas, presenciados por él al llegar al país. Enumeraba las diversas revoluciones nacionales y provinciales en las que había tomado parte, por no ser menos que sus vecinos, y á las que designaba con el título de «puebladas». Pero todo esto había desaparecido y no volvería á repetirse. Los tiempos eran de paz, de trabajo y abundancia.
–Fíjate, gabacho—decía, espantando con los chorros de humo de su cigarro á los mosquitos que volteaban en torno de él—. Yo soy español, tú francés, Karl es alemán, mis niñas argentinas, el cocinero ruso, su ayudante griego, el peón de cuadra inglés, las chinas de la cocina, unas son del país, otras gallegas ó italianas, y entre los peones los hay de todas castas y leyes… ¡Y todos vivimos en paz! En Europa tal vez nos habríamos golpeado á estas horas; pero aquí todos amigos.
Y se deleitaba escuchando las músicas de los trabajadores: lamentos de canciones italianas con acompañamiento de acordeón, guitarreos españoles y criollos apoyando á unas voces bravías que cantaban el amor y la muerte.
–Esto es el arca de Noé—afirmó el estanciero.
Quería decir la torre de Babel, según pensó Desnoyers, pero para el viejo era lo mismo.
–Yo creo—continuó—que vivimos así porque en esta parte del mundo no hay reyes y los ejércitos son pocos, y los hombres sólo piensan en pasarlo lo mejor posible gracias á su trabajo. Pero también creo que vivimos en paz porque hay abundancia y á todos les llega su parte… ¡La que se armaría si las raciones fuesen menos que las personas!
Volvió á quedar en reflexivo silencio, para añadir poco después:
–Sea por lo que sea, hay que reconocer que aquí se vive más tranquilo que en el otro mundo. Los hombres se aprecían por lo que valen y se juntan sin pensar en si proceden de una tierra ó de otra. Los mozos no van en rebaño á matar á otros mozos que no conocen, y cuyo delito es haber nacido en el pueblo de enfrente… El hombre es una mala bestia en todas partes, lo reconozco; pero aquí come, tiene tierra de sobra para tenderse, y es bueno, con la bondad de un perro harto. Allá son demasiados, viven en montón, estorbándose unos á otros, la pitanza es escasa y se vuelven rabiosos con facilidad. ¡Viva la paz, gabacho, y la existencia tranquila! Donde uno se encuentre bien y no corra el peligro de que lo maten por cosas que no entiende, allí está su verdadera tierra.
Y como un eco de las reflexiones del rústico personaje, Karl, sentado en el salón ante el piano, entonaba á media voz un himno de Beethoven. «Cantemos la alegría de la vida; cantemos la libertad. Nunca mientas y traiciones á tu semejante, aunque te ofrezcan por ello el mayor trono de la tierra.»
¡La paz!… A los pocos días se acordó Desnoyers con amargura de estas ilusiones del viejo. Fué la guerra, una guerra doméstica, lo que estalló en el idílico escenario de la estancia. «Patroncito, corra, que el patrón viejo ha pelado cuchillo y quiere matar al alemán.» Y Desnoyers había corrido fuera de su escritorio, avisado por las voces de un peón. Madariaga perseguía cuchillo en mano á Karl, atropellando á todos los que intentaban cerrarle el paso. Únicamente él pudo detenerlo, arrebatándole el arma.
–¡Ese pedigrée sinvergüenza!—vociferaba el viejo con la boca lívida, agitándose entre los brazos de su yerno—. Todos los muertos de hambre creen que no hay mas que llegar á esta casa para llevarse mis hijas y mis pesos… ¡Suéltame te digo! ¡Suéltame para que lo mate!
Y con el deseo de verse libre, daba sus excusas á Desnoyers. A él lo había aceptado como yerno porque era de su gusto, modesto, honrado y… serio. ¡Pero ese pedigrée cantor, con todas sus soberbias!… ¡Un hombre que él había sacado… no quería decir de dónde! Y el francés, tan enterado como él de sus primeras relaciones con Karl, fingió no entenderle.
Como el alemán había huído, el estanciero acabó por dejarse empujar hasta su casa. Hablaba de dar una paliza á «la romántica» y otra á la china, por no enterarse de las cosas. Había sorprendido á su hija agarrada de las manos con el gringo en un bosquecillo cercano y cambiando un beso.
–¡Viene por mis pesos!—aullaba—. Quiere hacer la América pronto á costa del gallego, y para esto, tanta humildad y tanto canto y tanta nobleza. ¡Embustero!… ¡Músico!
Y repitió con insistencia lo de «¡músico!», como si fuese la concreción de todos sus desprecios.
Desnoyers, firme y sobrio en palabras, dió un desenlace al conflicto. «La romántica», abrazada á su madre, se refugió en los altos de la casa. El cuñado había protegido su retirada, pero á pesar de esto, la sensible Elena gimió entre lágrimas pensando en el alemán: «¡Pobrecito! ¡Todos contra él!» Mientras tanto, la esposa de Desnoyers retenía al padre en su despacho, apelando á toda su influencia de hija juiciosa. El francés fué en busca de Karl, mal repuesto aún de la terrible sorpresa, y le dió un caballo para que se trasladase inmediatamente á la estación de ferrocarril más próxima.
Se alejó de la estancia, pero no permaneció solo mucho tiempo. Transcurridos unos días, «la romántica» se marchó detrás de él… Iseo «la de las blancas manos» fué en busca del caballero Tristán.
La desesperación de Madariaga no se mostró violenta y atronadora, como esperaba su yerno. Por primera vez le vió éste llorar. Su vejez robusta y alegre desapareció de golpe. En una hora parecía haber vivido diez años. Como un niño, arrugado y trémulo, se abrazó á Desnoyers, mojándole el cuello con sus lágrimas.
–¡Se la ha llevado! ¡El hijo de una gran pulga… se la ha llevado!
Esta vez no hizo pesar la responsabilidad sobre su china. Lloró junto á ella, y como si pretendiese consolarla con una confesión pública, dijo repetidas veces:
–Por mis pecados… Todo ha sido por mis grandísimos pecados.
Empezó para Desnoyers una época de dificultades y conflictos. Los fugitivos le buscaron en una de sus visitas á la capital, implorando su protección. «La romántica» lloraba, afirmando que sólo su cuñado, «el hombre más caballero del mundo», podía salvarla. Karl le miró como un perro fiel que se confía á su amo. Estas entrevistas se repitieron en todos sus viajes. Luego, al volver á la estancia, encontraba al viejo malhumorado, silencioso, mirando con fijeza ante él, como si contemplase algo invisible para los demás, y diciendo de pronto: «Es un castigo: el castigo de mis pecados.» El recuerdo de sus primeras relaciones con el alemán, antes de llevarlo á la estancia, le atormentaba como un remordimiento. Algunas tardes hacía ensillar un caballo, partiendo á todo galope hacia el pueblo más próximo. Ya no iba en busca de ranchos hospitalarios. Necesitaba pasar un rato en la iglesia, hablar á solas con las imágenes, que estaban allí sólo para él, ya que era él quien había pagado las facturas de adquisición… «Por mi culpa, por mi grandísima culpa.»
Pero á pesar de su arrepentimiento, Desnoyers tuvo que esforzarse mucho para obtener de él un arreglo. Cuando le habló de regularizar la situación de los fugitivos, facilitando los trámites necesarios para el matrimonio, no le dejó continuar. «Haz lo que quieras, pero no me hables de ellos.» Pasaron muchos meses. Un día, el francés se acercó con cierto misterio. «Elena tiene un hijo, y le llaman Julio como á usted.»
–Y tú, grandísimo inútil—gritó el estanciero—, y la vaca floja de tu mujer vivís tranquilamente, sin darme un nieto… ¡Ah, gabacho! Por eso los alemanes acabarán montándose sobre vosotros. Ya ves: ese bandido tiene un hijo, y tú, después de cuatro años de matrimonio… nada. Necesito un nieto, ¿lo entiendes?
Y para consolarse de esta falta de niños en su hogar, se iba al rancho del capataz Celedonio, donde una banda de pequeños mestizos se agrupaban, temerosos y esperanzados, en torno del patrón viejo.
De pronto murió la china. La pobre Misiá Petrona se fué discretamente, como había vivido, procurando en su última hora evitar toda contrariedad al esposo, pidiéndole perdón con la mirada por las molestias que podía causarle su muerte. Elena se presentó en la estancia para ver el cadáver de su madre, y Desnoyers, que llevaba más de un año sosteniendo á los fugitivos á espaldas del suegro, aprovechó la ocasión para vencer el enojo de éste.
–La perdono—dijo el estanciero después de una larga resistencia—. Lo hago por la pobre finada y por ti. Que se quede en la estancia y que venga con ella el gringo sinvergüenza.
Nada de trato. El alemán sería un empleado á las órdenes de Desnoyers, y la pareja viviría en el edificio de la Administración, como si no perteneciese á la familia. Jamás dirigiría la palabra á Karl.
Pero apenas lo vió llegar, le habló para tratarle de «usted», dándole órdenes rudamente, lo mismo que á un extraño. Después pasó siempre junto á él como si no lo conociese. Al encontrar en su casa á Elena acompañando á la hermana mayor, también seguía adelante. En vano «la romántica», transfigurada por la maternidad, aprovechaba todas las ocasiones para colocar delante de él á su pequeño y repetía sonoramente su nombre: «Julio… Julio.»
–Un hijo del gringo cantor, blanco como cabrito desollado y con pelo de zanahoria, quieren que sea nieto mío… Prefiero á los de Celedonio.
Y para mayor protesta, entraba en la vivienda del capataz, repartiendo á la chiquillería puñados de pesos.
A los siete años de efectuado su matrimonio, la esposa de Desnoyers sintió que iba á ser madre. Su hermana tenía ya tres hijos. Pero ¿qué valían éstos para Madariaga, comparados con el nieto que iba á llegar? «Será varón—dijo con firmeza—, porque yo lo necesito así. Se llamará Julio, y quiero que se parezca á mi pobre finada.» Desde la muerte de su esposa, que ya no la llamaba «la china», sintió algo semejante á un amor póstumo por aquella pobre mujer que tanto le había aguantado durante su existencia, siempre tímida y silenciosa. «Mi pobre finada» surgía á cada instante en las conversaciones del estanciero, con la obsesión de un remordimiento.
Sus deseos se cumplieron. Luisa dió á luz un varón, que recibió el nombre de Julio, y aunque no mostraba en sus rasgos fisonómicos, todavía abocetados, una gran semejanza con su abuela, tenía el cabello y los ojos negros y la tez de un moreno pálido. ¡Bien venido!… Este era un nieto.
Y con la generosidad de la alegría, permitió que el alemán entrase en su casa para asistir á la fiesta del bautizo.
Cuando Julio Desnoyers tuvo cuatro años, el abuelo lo paseó á caballo por toda la estancia, colocándolo en el delantero de la silla. Iba de rancho en rancho para mostrarlo al populacho cobrizo, como un anciano monarca que presenta á su heredero. Más adelante, cuando el nieto pudo hablar sueltamente, se entretuvo conversando con él horas enteras á la sombra de los eucaliptos. Empezaba á marcarse en el viejo cierta decadencia mental. Aún no chocheaba, pero su agresividad iba tomando un carácter pueril. Hasta en las mayores expansiones de cariño se valía de la contradicción, buscando molestar á sus allegados.
–¡Ven aquí, profeta falso!—decía á su nieto—. Tú eres un gabacho.
Julio protestaba como si le insultasen. Su madre le había enseñado que era argentino, y su padre le recomendaba que añadiese español, para dar gusto al abuelo.
–Bueno; pues si no eres gabacho—continuaba el estanciero—, grita: «¡Abajo Napoleón!»
Y miraba en torno de él para ver si estaba cerca Desnoyers, creyendo causarle con esto una gran molestia. Pero el yerno seguía adelante, encogiéndose de hombros.
–¡Abajo Napoleón!—decía Julio.
Y presentaba la mano inmediatamente, mientras el abuelo buscaba sus bolsillos.
Los hijos de Karl, que ya eran cuatro, y se movían en torno del abuelo como un coro humilde mantenido á distancia, contemplaban con envidia estas dádivas. Para agradarle, un día en que le vieron solo se acercaron resueltamente, gritando al unísono: «¡Abajo Napoleón!»
–¡Gringos atrevidos!—bramó el viejo—. Eso se lo habrá enseñado á ustedes el sinvergüenza de su padre. Si lo vuelven á repetir, los corro á rebencazos… ¡Insultar así á un grande hombre!
Esta descendencia rubia la toleraba, pero sin permitirle ninguna intimidad. Desnoyers y su esposa tomaban la defensa de sus sobrinos, tachándole de injusto. Y para desahogar los comentarios de su antipatía buscaba á Celedonio, el mejor de los oyentes, pues contestaba á todo: «Sí, patrón.» «Así será, patrón.»
–Ellos no tienen culpa alguna—decía el viejo—, pero yo no puedo quererlos. Además, ¡tan semejantes á su padre, tan blancos, con el pelo de zanahoria deshilachada, y los dos mayores llevando anteojos lo mismo que si fuesen escribanos!… No parecen gentes con esos vidrios: parecen tiburones.
Madariaga no había visto nunca tiburones, pero se los imaginaba, sin saber por qué, con unos ojos redondos de vidrio, como fondos de botella.
A la edad de ocho años, Julio era un jinete. «¡A caballo peoncito!», ordenaba el abuelo. Y salían á galope por los campos, pasando como centellas entre los millares y millares de reses cornudas. El «peoncito», orgulloso de su título, obedecía en todo al maestro. Y así aprendió á tirar el lazo á los toros, dejándolos aprisionados y vencidos, á hacer saltar las vallas de alambre á su pequeño caballo, á salvar de un bote un hoyo profundo, á deslizarse por las barrancas, no sin rodar muchas veces debajo de su montura.
–¡Ah, gaucho fino!—decía el abuelo, orgulloso de estas hazañas—. Toma cinco pesos para que le regales un pañuelo á una china.
El viejo, en su creciente embrollamiento mental, no se daba cuenta exacta de la relación entre las pasiones y los años. Y el infantil jinete, al guardarse el dinero, se preguntaba qué china era aquella y por qué razón debía hacerle un regalo.
Desnoyers tuvo que arrancar á su hijo de las enseñanzas del abuelo. Era inútil que hiciese venir maestros para Julio ó que intentase enviarlo á la escuela de la estancia. Madariaga raptaba á su nieto, escapándose juntos á correr el campo. El padre acabó por instalar al niño en un gran colegio de la capital cuando ya había pasado de los once años. Entonces, el viejo fijó su atención en la hermana de Julio, que sólo tenía tres años, llevándola, como al otro, de rancho en rancho sobre el delantero de su montura. Todos llamaban Chichí á la hija de Chicha, pero el abuelo le dió el título de «peoncito», como á su hermano. Y Chichí, que se criaba vigorosa y rústica, desayunándose con carne y hablando en sueños del asado, siguió fácilmente las aficiones del viejo. Iba vestida como un muchacho, montaba lo mismo que los hombres, y para merecer el título de «gaucho fino» conferido por el abuelo, llevaba un cuchillo en la trasera del cinturón. Los dos corrían el campo de sol á sol. Madariaga parecía seguir como una bandera la trenza ondulante de la amazona. Esta, á los nueve años, echaba ya con habilidad su lazo á las reses.
Lo que más irritaba al estanciero era que la familia le recordase su vejez. Los consejos de Desnoyers para que permaneciese tranquilo en casa los acogía como insultos. Así como avanzaba en años, era más agresivo y temerario, extremando su actividad, como si con ella quisiera espantar á la muerte. Sólo admitía ayuda de su travieso «peoncito». Cuando al ir á montar acudían los hijos de Karl, que eran ya unos grandullones, para tenerle el estribo, los repelía con bufidos de indignación.
–¿Creen ustedes que ya no puedo sostenerme?… Aún tengo vida para rato, y los que aguardan que muera para agarrar mis pesos se llevan chasco.
El alemán y su esposa, mantenidos aparte en la vida de la estancia, tenían que sufrir en silencio estas alusiones. Karl, necesitado de protección, vivía á la sombra del francés, aprovechando toda oportunidad para abrumarle con sus elogios. Jamás podría agradecer bastante lo que hacía por él. Era su único defensor. Deseaba una ocasión para mostrarle su gratitud: morir por él, si era preciso. La esposa admiraba á su cuñado con grandes extremos de entusiasmo: «El caballero más cumplido de la tierra.» Y Desnoyers agradecía en silencio esta adhesión, reconociendo que el alemán era un excelente compañero. Como disponía en absoluto de la fortuna de la familia, ayudaba generosamente á Karl sin que el viejo se enterase. El fué quien tomó la iniciativa para que pudiesen realizar la mayor de sus ilusiones. El alemán soñaba con una visita á su país. ¡Tantos años en América!… Desnoyers, por lo mismo que no sentía deseos de volver á Europa, quiso facilitar este anhelo de sus cuñados, y dió á Karl los medios para que hiciese el viaje con toda su familia. El viejo no quiso saber quién costeaba los gastos. «Que se vayan—dijo con alegría—y que no vuelvan nunca.»
La ausencia no fué larga. Gastaron en tres meses lo que llevaban para un año. Karl, que había hecho saber á sus parientes la gran fortuna que significaba su matrimonio, quiso presentarse como un millonario, en pleno goce de sus riquezas. Elena volvió transfigurada, hablando con orgullo de sus parientes: del barón, coronel de húsares, del comandante de la Guardia, del consejero de la corte, declarando que todos los pueblos resultaban despreciables al lado de la patria de su esposo. Hasta tomó cierto aire de protección al alabar á Desnoyers, un hombre bueno, ciertamente, pero «sin nacimiento», «sin raza», y además francés. Karl, en cambio, manifestaba la misma adhesión de antes, permaneciendo en sumisa modestia detrás de su cuñado. Este tenía las llaves de la caja y era su única defensa ante el terrible viejo… Había dejado sus dos hijos mayores en un colegio de Alemania. Años después, fueron saliendo con igual destino los otros nietos del estanciero, que éste consideraba antipáticos é inoportunos, «con pelos de zanahoria y ojos de tiburón».
El viejo se veía ahora solo. Le habían arrebatado su segundo «peoncito». La severa Chicha no podía tolerar que su hija se criase como un muchacho, cabalgando á todas horas y repitiendo las palabras gruesas del abuelo. Estaba en un colegio de la capital, y las monjas educadoras tenían que batallar grandemente para vencer las rebeliones y malicias de su bravía alumna.
Al volver á la estancia Julio y Chichí durante las vacaciones, el abuelo concentraba su predilección en el primero, como si la niña sólo hubiese sido un sustituto. Desnoyers se quejaba de la conducta un tanto desordenada de su hijo. Ya no estaba en el colegio. Su vida era la de un estudiante de familia rica que remedia la parsimonia de sus padres con toda clase de préstamos imprudentes. Pero Madariaga salía en defensa de su nieto. «¡Ah, gaucho fino!…» Al verlo en la estancia, admiraba su gentileza de buen mozo. Le tentaba los brazos para convencerse de su fuerza; le hacía relatar sus peleas nocturnas, como valeroso campeón de una de las bandas de muchachos licenciosos, llamados patotas en el argot de la capital. Sentía deseos de ir á Buenos Aires para admirar de cerca esta vida alegre. Pero ¡ay! él no tenía diez y seis años como su nieto. Ya había pasado de los ochenta.
–¡Ven acá, profeta falso! Cuéntame cuántos hijos tienes… ¡Porque tú debes tener muchos hijos!
–¡Papá!—protestaba Chicha, que siempre andaba cerca, temiendo las malas enseñanzas del abuelo.
–¡Déjate de moler!—gritaba éste, irritado—. Yo sé lo que me digo.
La paternidad figuraba inevitablemente en todas sus fantasías amorosas. Estaba casi ciego, y el agonizar de sus ojos iba acompañado de un creciente desarreglo mental. Su locura senil tomaba un carácter lúbrico, expresándose con un lenguaje que escandalizaba ó hacía reir á todos los de la estancia.
–¡Ah, ladrón, y qué lindo eres!—decía mirando al nieto con sus ojos que sólo veían pálidas sombras—. El vivo retrato de mi pobre finada… Diviértete, que tu abuelo está aquí con sus pesos. Si sólo hubieses de contar con lo que te regale tu padre, vivirías como un ermitaño. El gabacho es de los de puño duro: con él no hay farra posible. Pero yo pienso en ti, peoncito. Gasta y triunfa, que para eso tu tatica ha juntado plata.
Cuando los nietos se marchaban de la estancia, entretenía su soledad yendo de rancho en rancho. Una mestiza ya madura hacía hervir en el fogón el agua para su mate. El viejo pensaba confusamente que bien podía ser hija suya. Otra de quince años le ofrecía la calabacita de amargo líquido, con su canuto de plata para sorber. Una nieta tal vez, aunque él no estaba seguro. Y así pasaba las tardes, inmóvil y silencioso, tomando mate tras mate, rodeado de familias que le contemplaban con admiración y miedo.
Cada vez que subía á caballo para estas correrías, su hija mayor protestaba. «¡A los ochenta y cuatro años! ¿No era mejor que se quedase tranquilamente en casa? Cualquier día iban á lamentar una desgracia…» Y la desgracia vino. El caballo del patrón volvió un anochecer con paso tardo y sin jinete. El viejo había rodado en una cuesta, y cuando lo recogieron estaba muerto… Así terminó el centauro, como había vivido siempre, con el rebenque colgando de la muñeca y las piernas arqueadas por la curva de la montura.
Su testamento lo guardaba un escribano español de Buenos Aires casi tan viejo como él. La familia sintió miedo al contemplar el voluminoso documento. ¿Qué disposiciones terribles habría dictado Madariaga? La lectura de la primera parte tranquilizó á Karl y Elena. El viejo mejoraba considerablemente á la esposa de Desnoyers; pero aun así, quedaba una parte enorme para «la romántica» y los suyos. «Hago esto—decía—en memoria de mi pobre finada y para que no hablen las gentes.» Venían á continuación ochenta y seis legados, que formaban otros tantos capítulos del volumen testamentario. Ochenta y cinco individuos subidos de color—hombres y mujeres—, que vivían en la estancia largos años como puesteros y arrendatarios, recibían la última munificencia paternal del viejo. Al frente de ellos figuraba Celedonio, que en vida de Madariaga se había enriquecido ya sin otro trabajo que escucharle, repitiendo: «Así será, patrón.» Más de un millón de pesos representaban estas mandas en tierras y reses. El que completaba el número de los beneficiados era Julio Desnoyers. El abuelo hacía mención especial de él, legándole un campo «para que atendiera á sus gastos particulares, supliendo lo que no le diese su padre».