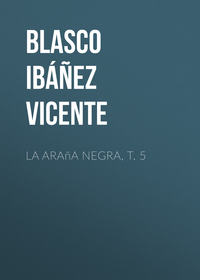Полная версия
Los cuatro jinetes del apocalipsis
Desnoyers se acordaba de los parientes de Berlín. ¿Por qué no había de tener su castillo, como los otros?… Las ocasiones eran tentadoras. A docenas le ofrecían las mansiones históricas. Sus dueños ansiaban desprenderse de ellas, agobiados por los gastos de sostenimiento. Y compró el castillo de Villeblanche-sur-Marne, edificado en tiempos de las guerras de religión, mezcla de palacio y fortaleza, con fachada italiana del Renacimiento, sombríos torreones de aguda caperuza y fosos acuáticos en los que nadaban cisnes.
El no podía vivir sin un pedazo de tierra sobre el que ejerciese su autoridad, peleando con la resistencia de hombres y cosas. Además, le tentaban las vastas proporciones de las piezas del castillo, desprovistas de muebles. Una oportunidad para instalar el sobrante de sus cuevas, entregándose á nuevas compras. En este ambiente de lobreguez señorial, los objetos del pasado se amoldarían con facilidad, sin el grito de protesta que parecían lanzar al ponerse en contacto con las paredes blancas de las habitaciones modernas… La histórica morada exigía cuantiosos desembolsos; por algo había cambiado de propietario muchas veces. Pero él y la tierra se conocían perfectamente… Y al mismo tiempo que llenaba los salones del edificio, intentó en el extenso parque cultivos y explotaciones de ganado, como una reducción de sus empresas de América. La propiedad debía sostenerse con lo que produjese. No era miedo á los gastos: era que él «no estaba acostumbrado á perder dinero».
La adquisición del castillo le proporcionó una honrosa amistad, viendo en ella la mayor ventaja del negocio. Entró en relaciones con un vecino, el senador Lacour, que había sido ministro dos veces y vegetaba ahora en la Alta Cámara, mudo durante la sesión, movedizo y verboso en los pasillos, para sostener su influencia. Era un prócer de la nobleza republicana, un aristócrata del régimen, que tenía su estirpe en las agitaciones de la Revolución, así como los nobles de pergaminos ponen la suya en las Cruzadas. Su bisabuelo había pertenecido á la Convención; su padre había figurado en la República de 1848. El, como hijo de proscrito muerto en el destierro, marchó siendo muy joven detrás de la figura grandilocuente de Gambetta, y hablaba á todas horas de la gloria del maestro para que un rayo de ella se reflejase sobre el discípulo. Su hijo René, alumno de la Escuela Central, encontraba «viejo juego» al padre, riendo un poco de su republicanismo romántico y humanitario. Pero esto no le impedía esperar, para cuando fuese ingeniero, la protección oficial atesorada por cuatro generaciones de Lacour dedicadas al servicio de la República.
Don Marcelo, que miraba con inquietud toda amistad nueva, temiendo una demanda de préstamo, se entregó con entusiasmo al trato del «grande hombre». El personaje era admirador de la riqueza, y encontró por su parte cierto talento á este millonario del otro lado del mar que hablaba de pastoreos sin límites y rebaños inmensos. Sus relaciones fueron más allá del egoísmo de una vecindad del campo, continuándose en París. René acabó por visitar la casa de la avenida Víctor Hugo como si fuese suya.
Las únicas contrariedades en la existencia de Desnoyers provenían de sus hijos. Chichí le irritaba por la independencia de sus gustos. No amaba las cosas viejas, por sólidas y espléndidas que fuesen. Prefería las frivolidades de la última moda. Todos los regalos de su padre los aceptaba con frialdad. Ante una blonda secular adquirida en una subasta, torcía el gesto: «Más me gustaría un vestido nuevo de trescientos francos.» Además, se apoyaba en los malos ejemplos de su hermano para hacer frente á «los viejos».
El padre la había confiado por completo á doña Luisa. La niña era ya una mujer. Pero el antiguo «peoncito» no mostraba gran respeto ante los consejos y órdenes de la bondadosa criolla. Se había entregado con entusiasmo al patinaje, por considerarlo la más elegante de las diversiones. Iba todas las tardes al Palais de Glace y doña Chicha la seguía, privándose de acompañar al marido en sus compras. ¡Las horas de aburrimiento mortal ante la pista helada, viendo cómo á los sones de un órgano se deslizaban sobre cuchillos por el blanco redondel los balanceantes monigotes humanos, solos ó en fila!… Su hija pasaba y repasaba ante sus ojos roja de agitación, echando atrás las espirales de su cabellera que se escapaban del sombrero, haciendo claquear los pliegues de la falda detrás de los patines, hermosota, grandullona y fuerte, con la salud insolente de una criatura que, según su padre, «había sido destetada con biftecs».
Al fin, doña Luisa se cansó de esta vigilancia molesta. Prefería acompañar al marido en su cacería de riquezas á bajo precio. Y Chichí fué al patinaje con una de las doncellas cobrizas, pasando la tarde entre sus amigas de sport, todas procedentes del nuevo mundo. Se comunicaban sus ideas bajo el deslumbramiento de la vida fácil de París, libres de los escrúpulos y preocupaciones de la tierra natal. Todas ellas creían haber nacido meses antes, reconociéndose con méritos no sospechados hasta entonces. El cambio de hemisferio había aumentado sus valores. Algunas hasta escribían versos en francés. Y Desnoyers se alarmaba, dando suelta á su mal humor, cuando por la noche iba emitiendo Chichí en forma de aforismos lo que ella y sus compañeras habían discurrido como un resumen de lecturas y observaciones: «La vida es la vida, y hay que vivirla.» «Yo me casaré con el hombre que me guste, sea quien sea.»
Pero estas contrariedades del padre carecían de importancia al ser comparadas con las que le proporcionaba el otro. ¡Ay, el otro!… Julio, al llegar á París, había torcido el curso de sus aspiraciones. Ya no pensaba en hacerse ingeniero: quería ser pintor. Don Marcelo opuso la resistencia del asombro, pero al fin cedió. ¡Vaya por la pintura! Lo importante era que no careciese de profesión. La propiedad y la riqueza las consideraba sagradas, pero tenía por indignos de sus goces á los que no hubiesen trabajado. Recordó además sus años de tallista. Tal vez las mismas facultades, sofocadas en él por la pobreza, renacían en su descendiente. ¿Si llegaría á ser un gran pintor este muchacho perezoso, pero de ingenio vivaz, que vacilaba antes de emprender su camino en la vida?… Pasó por todos los caprichos de Julio, que, estando aún en sus primeras tentativas de dibujo y colorido, exigía una existencia aparte para trabajar con más libertad. El padre lo instaló cerca de su casa, en un estudio de la rue de la Pompe que había pertenecido á un pintor extranjero de cierta fama. El taller y sus anexos eran demasiado grandes para un aprendiz. Pero el maestro había muerto, y Desnoyers aprovechó la buena ocasión que le ofrecían los herederos, comprando en bloque muebles y cuadros.
Doña Luisa visitó diariamente el taller, como una buena madre que cuida del bienestar de su hijo para que trabaje mejor. Ella misma, quitándose los guantes, vaciaba los platillos de bronce repletos de colillas de cigarro y borraba en muebles y alfombras la ceniza caída de las pipas. Los visitantes de Julio, jóvenes melenudos que hablaban de cosas que ella no podía entender, eran algo descuidados en sus maneras… Más adelante encontró mujeres ligeras de ropas, y fué recibida por su hijo con mal gesto. ¿Es que mamá no le permitiría trabajar en paz?… Y la pobre señora, al salir de su casa todas las mañanas, iba hacia la rue de la Pompe, pero se detenía en mitad del camino, metiéndose en la iglesia de Saint-Honorée d'Eylau.
El padre se mostró más prudente. Un hombre de sus años no podía mezclarse en la sociedad de un artista joven. Julio, á los pocos meses, pasó semanas enteras sin ir á dormir en el domicilio paterno. Finalmente, se instaló en el estudio, pasando por su casa con rapidez para que la familia se convenciese de que aún existía… Desnoyers, algunas mañanas, llegaba á la rue de la Pompe para hacer preguntas á la portera. Eran las diez: el artista estaba durmiendo. Al volver á mediodía, continuaba el pesado sueño. Luego del almuerzo, una nueva visita para recibir mejores noticias. Eran las dos: el señorito se estaba levantando en aquel instante. Y su padre se retiraba furioso. Pero ¿cuándo pintaba este pintor?…
Había intentado al principio conquistar un renombre con el pincel, por considerar esto empresa fácil. Ser artista le colocaba por encima de sus amigos, muchachos sudamericanos sin otra ocupación que gozar de la existencia, derramando el dinero ruidosamente para que todos se enterasen de su prodigalidad. Con serena audacia, se lanzó á pintar cuadros. Amaba la pintura bonita, «distinguida», elegante; una pintura dulzona como una romanza y que sólo copiase las formas de la mujer. Tenía dinero y un buen estudio; su padre estaba á sus espaldas dispuesto á ayudarle: ¿por qué no había de hacer lo que tantos otros que carecían de sus medios?… Y acometió la tarea de embadurnar un lienzo, dándole el título de La danza de las horas: un pretexto para copiar buenas mozas y escoger modelos. Dibujaba con frenética rapidez, rellenando el interior de los contornos de masas de color. Hasta aquí todo iba bien. Pero después vacilaba, permaneciendo inactivo ante el cuadro, para arrinconarlo finalmente en espera de tiempos mejores. Lo mismo le ocurrió al intentar varios estudios de cabezas femeniles. No podía terminar nada, y esto le produjo cierta desesperación. Luego se resignó, como el que se tiende fatigado ante el obstáculo y espera una intervención providencial que le ayude á salvarlo. Lo importante era ser pintor… aunque no pintase. Esto le permitía dar tarjetas con excusas de alta estética á las mujeres alegres, invitándolas á su estudio. Vivía de noche. Don Marcelo, al hacer averiguaciones sobre los trabajos del artista, no podía contener su indignación. Los dos veían todas las mañanas las primeras horas de luz: el padre al saltar del lecho; el hijo camino de su estudio, para meterse entre sábanas y no despertar hasta media tarde.
La crédula doña Luisa inventaba las más absurdas explicaciones para defender á su hijo. ¡Quién sabe! Tal vez pintaba de noche, valiéndose de procedimientos nuevos. ¡Los hombres inventan ahora tantas diabluras!…
Desnoyers conocía estos trabajos nocturnos: escándalos en los restoranes de Montmartre, y peleas, muchas peleas. El y los de su banda, que á las siete de la tarde creían indispensable el frac ó el smoking, eran á modo de una partida de indios implantando en París las costumbres violentas del desierto. El champañ resultaba en ellos un vino de pelea. Rompían y pagaban, pero sus generosidades iban seguidas casi siempre de una batalla. Nadie tenía como Julio la bofetada rápida y la tarjeta pronta. Su padre aceptaba con gestos de tristeza las noticias de ciertos amigos que se imaginaban halagar su vanidad haciéndole el relato de encuentros caballerescos en los que su primogénito rasgaba siempre la piel del adversario. El pintor entendía más de esgrima que de su arte. Era campeón de varias armas, boxeaba, y hasta poseía los golpes favoritos de los paladines que vagan por las fortificaciones. «Inútil y peligroso como todos los zánganos», protestaba el padre. Pero sentía latir en el fondo de su pensamiento una irresistible satisfacción, un orgullo animal, al considerar que este aturdido temible era obra suya.
Por un momento creyó haber encontrado el medio de apartarle de tal existencia. Los parientes de Berlín visitaron á los Desnoyers en su castillo de Villeblanche. Karl von Hartrott apreció con bondadosa superioridad las colecciones ricas y un tanto disparatadas de su cuñado. No estaban mal: reconocía cierto cachet á la casa de París y al castillo. Podían servir para completar y dar pátina á un título nobiliario. ¡Pero Alemania!… ¡Las comodidades de su patria!… Quería que el cuñado admirase á su vez cómo vivía él y las nobles amistades que embellecían su opulencia. Y tanto insistió en sus cartas, que los Desnoyers hicieron el viaje. Este cambio de ambiente podía modificar á Julio. Tal vez despertase su emulación viendo de cerca la laboriosidad de sus primos, todos con una carrera. Además, el francés creía en la influencia corruptora de París y en la pureza de costumbres de la patriarcal Alemania.
Cuatro meses estuvieron allá. Desnoyers sintió al poco tiempo un deseo de huir. Cada cual con los suyos; no podría entenderse nunca con aquellas gentes. Muy amables, con amabilidad pegajosa y visibles deseos de agradar, pero dando tropezones continuamente por una falta irremediable de tacto, por una voluntad de hacer sentir su grandeza. Los personajes amigos de los Hartrott hacían manifestaciones de amor á Francia: el amor piadoso que inspira un niño travieso y débil necesitado de protección. Y esto lo acompañaban con toda clase de recuerdos inoportunos sobre las guerras en que los franceses habían sido vencidos. Todo lo de Alemania, un monumento, una estación de ferrocarril, un simple objeto de comedor, daba lugar á comparaciones gloriosas: «En Francia no tienen ustedes eso.» «Indudablemente, en América no habrán ustedes visto nada semejante.» Don Marcelo se marchó, fatigado de tanta protección. Su esposa y su hija se habían resistido á aceptar que la elegancia de Berlín fuese superior á la de París. Chichí, en plena audacia sacrílega, escandalizó á sus primas declarando que no podía sufrir á los oficialitos de talle encorsetado y monóculo inconmovible, que se inclinaban ante las jóvenes con una rigidez automática, uniendo á sus galanterías una mueca de superioridad.
Julio, bajo la dirección de sus primos, se sumió en el ambiente virtuoso de Berlín. Con el mayor, «el sabio», no había que contar. Era un infeliz, dedicado á sus libros, y que consideraba á toda la familia con gesto protector. Los otros, subtenientes ó alumnos portaespada, le mostraron con orgullo los progresos de la alegría germánica. Conoció restoranes nocturnos que eran una imitación de los de París, pero mucho más grandes. Las mujeres, que allá se contaban á docenas, eran aquí centenares. La embriaguez escandalosa no resultaba un incidente, sino algo buscado con plena voluntad, como indispensable para la alegría. Todo grandioso, brillante, colosal. Los vividores se divertían por pelotones, el público se emborrachaba por compañías, las mercenarias formaban regimientos. Experimentó una sensación de disgusto ante las hembras serviles y tímidas, acostumbradas al golpe, y que buscaban resarcirse con avidez de las grandes quiebras y desengaños sufridos en su comercio. Lo era imposible celebrar, como sus primos, con grandes carcajadas el desencanto de estas mujeres cuando veían perdidas sus horas, sin conseguir otra cosa que bebida abundante. Además, le molestaba el libertinaje grosero, ruidoso, con publicidad, como un alarde de riqueza. «Esto no lo hay en París—decían sus acompañantes admirando los salones enormes, con centenares de parejas y miles de bebedores—; no, no lo hay en París.» Se fatigaba de tanta grandeza sin medida. Creyó asistir á una fiesta de marineros hambrientos, ansiosos de resarcirse de un golpe de todas las privaciones anteriores. Y sentía los mismos deseos de huir que su padre.
De este viaje volvió Marcelo Desnoyers con una melancólica resignación. Aquellas gentes habían progresado mucho. El no era un patriota ciego, y reconocía lo evidente. En pocos años habían transformado su país; su industria era poderosa… pero resultaban de un trato irresistible. Cada uno en su casa, y ¡ojalá que nunca se les ocurriese envidiar la del vecino!… Pero esta última sospecha la repelía inmediatamente con su optimismo de hombre de negocios.
«Van á ser muy ricos—pensaba—. Sus asuntos marchan, y el que es rico no siente deseos de reñir. La guerra con que sueñan cuatro locos resulta imposible.»
El joven Desnoyers reanudó su existencia parisién, viviendo siempre en el estudio y presentándose de tarde en tarde en la casa paterna. Doña Luisa empezó á hablar de un tal Argensola, joven español de gran sabiduría, reconociendo que sus consejos podían ser de mucha utilidad para su hijo. Este no sabía con certeza si el nuevo compañero era un amigo, un maestro ó un sirviente. Otra duda sufrían los visitantes. Los aficionados á las letras hablaban de Argensola como de un pintor; los pintores sólo le reconocían superioridad como literato. Nunca pudo recordar exactamente dónde le había visto la primera vez. Era de los que subían á su estudio en las tardes de invierno, atraídos por la caricia roja de la estufa y los vinos facilitados ocultamente por la madre. Tronaba el español ante la botella liberalmente renovada y la caja de cigarrillos abierta sobre la mesa, hablando de todo con autoridad. Una noche se quedó á dormir en un diván. No tenía domicilio fijo. Y después de esta primera noche, las pasó todas en el estudio.
Julio acabó por admirarle como un reflejo de su personalidad. ¡Lo que sabía aquel Argensola, venido de Madrid en tercera clase y con veinte francos en el bolsillo para «violar á la gloria», según sus propias palabras! Al ver que pintaba con tanta dureza como él, empleando el mismo dibujo pueril y torpe, se enterneció. Sólo los falsos artistas, los hombres «de oficio», los ejecutantes sin pensamiento, se preocupan del colorido y otras ranciedades. Argensola era un artista psicológico, un pintor de almas. Y el discípulo sintió asombro y despecho al enterarse de lo sencillo que era pintar un alma. Sobre un rostro exangüe, con el mentón agudo como un puñal, el español trazaba unos ojos casi redondos y á cada pupila le asestaba una pincelada blanca, un punto de luz… el alma. Luego, plantándose ante el lienzo, clasificaba esta alma con su facundia inagotable, atribuyéndola toda clase de conflictos y crisis. Y tal era su poder de obsesión, que Julio veía lo que el otro se imaginaba haber puesto en los ojos de redondez buhesca. El también pintaría almas… almas de mujeres.
Con ser tan fácil este trabajo de engendramiento psíquico, Argensola gustaba más de charlar recostado en un diván ó leer al amor de la estufa mientras el amigo y protector estaba fuera. Otra ventaja esta afición á la lectura para el joven Desnoyers, que al abrir un volumen iba directamente á las últimas páginas ó al índice, queriendo «hacerse una idea», como él decía. Algunas veces, en los salones, había preguntado con aplomo á un autor cuál era su mejor libro. Y su sonrisa de hombre listo daba á entender que era una precaución para no perder el tiempo con los otros volúmenes. Ahora ya no necesitaba cometer estas torpezas. Argensola leería por él. Cuando le adivinaba interesado por un volumen, exigía inmediata participación: «Cuéntame el argumento». Y el «secretario» no sólo hacía la síntesis de comedias y novelas, sino que le comunicaba el «argumento» de Schopenhauer ó el «argumento» de Nietzsche… Luego, doña Luisa casi vertía lágrimas al oir que las visitas se ocupaban de su hijo con la benevolencia que inspira la riqueza: «Un poco diablo el mozo, pero ¡qué bien preparado!…»
A cambio de sus lecciones, Argensola recibía el mismo trato que un esclavo griego de los que enseñaban retórica á los patricios jóvenes de la Roma decadente. En mitad de una explicación, su señor y amigo le interrumpía:
–Prepárame una camisa de frac. Estoy invitado esta noche.
Otras veces, cuando el maestro experimentaba una sensación de bienestar animal con un libro en la mano junto á la estufa roncadora, viendo á través de la vidriera la tarde gris y lluviosa, se presentaba de repente el discípulo:
–¡Pronto… á la calle! Va á venir una mujer.
Y Argensola, con el gesto de un perro que sacude sus lanas, marchaba á continuar la lectura en algún cafetucho incómodo de las cercanías.
Su influencia descendió de las cimas de la intelectualidad para intervenir en las vulgaridades de la vida material. Era el intendente del patrono; el mediador entre su dinero y los que se presentaban á reclamarlo factura en mano. «Dinero», decía lacónicamente á fines de mes. Y Desnoyers prorrumpía en quejas y maldiciones. ¿De dónde iba á sacarlo? El viejo era de una dureza reglamentaria y no toleraba el menor avance sobre el mes siguiente. Le tenía sometido á un régimen de miseria. Tres mil francos mensuales: ¿qué podía hacer con esto una persona decente?… Deseoso de reducirle, estrechaba el cerco, interviniendo directamente en la administración de su casa para que doña Luisa no pudiera hacer donativos al hijo. En vano se había puesto en contacto con varios usureros de París, hablándoles de su propiedad más allá del Océano. Estos señores tenían á mano la juventud del país y no necesitaban exponer sus capitales en el otro mundo. Igual fracaso le acompañaba cuando, con repentinas muestras de cariño, quería convencer á don Marcelo de que tres mil francos al mes son una miseria. El millonario rugía de indignación. ¡Tres mil francos una miseria! ¡Y además las deudas del hijo que había tenido que pagar en varias ocasiones!…
–Cuando yo era de tu edad…—empezaba diciendo.
Pero Julio cortaba la conversación. Había oído muchas veces la historia de su padre. ¡Ah, viejo avariento! Lo que le daba todos los meses no era mas que la renta del legado de su abuelo… Y por consejo de Argensola, se atrevió á reclamar el campo. La administración de esa tierra pensaba confiarla á Celedonio, el antiguo capataz, que era ahora un personaje en su país, y al que él llamaba irónicamente «mi tío». Desnoyers acogió su rebeldía fríamente. «Me parece justo. Ya eres mayor de edad.» Y luego de entregarle el legado, extremó su vigilancia en los gastos de la casa, evitando á doña Luisa todo manejo de dinero. En adelante, miró á su hijo como un adversario que necesitaba vencer, tratándolo durante sus rápidas apariciones en la avenida Víctor Hugo con glacial cortesía, lo mismo que á un extraño.
Una opulencia transitoria animó por algún tiempo el estudio. Julio había aumentado sus gastos, considerándose rico. Pero las cartas del tío de América disiparon estas ilusiones. Primeramente, las remesas de dinero excedieron en muy poco á la cantidad mensual que le entregaba su padre. Luego disminuyeron de un modo alarmante. Todas las calamidades de la tierra parecían haber caído juntas sobre el campo, según Celedonio. Los pastos escaseaban: unas veces era por falta de lluvia, otras por las inundaciones, y las reses perecían á centenares. Julio necesitaba mayores ingresos, y el mestizo marrullero le enviaba lo que pedía, pero como simple préstamo, reservando el cobro para cuando ajustasen cuentas. A pesar de tales auxilios, el joven Desnoyers sufría apuros. Jugaba ahora en un Círculo elegante, creyendo compensar de tal modo sus periódicas escaseces, y esto servía para que desaparecieran con mayor rapidez las cantidades recibidas de América… ¡Que un hombre como él se viese atormentado por la falta de unos miles de francos! ¿De qué le servía tener un padre con tantos millones?
Si los acreedores se mostraban amenazantes, recurría al «secretario». Debía ver á mamá inmediatamente: él quería evitarse sus lágrimas y reconvenciones. Y Argensola se deslizaba como un ratero por la escalera de servicio del caserón de la avenida Víctor Hugo. El local de sus embajadas era siempre la cocina, con gran peligro de que el terrible Desnoyers llegase hasta allí en una de sus evoluciones de hombre laborioso, sorprendiendo al intruso. Doña Luisa lloraba, conmovida por las dramáticas palabras del mensajero. ¡Qué podía hacer! Era más pobre que sus criadas; joyas, muchas joyas, pero ni un franco. Fué Argensola quien propuso una solución, digna de su experiencia. El salvaría á la buena madre llevando al Monte de Piedad algunas de sus alhajas. Conocía el camino. Y la señora aceptó el consejo; pero sólo le entregaba joyas de mediano valor, sospechando que no las vería más. Tardíos escrúpulos la hacían prorrumpir á veces en rotundas negativas. Podía saberlo su Marcelo: ¡qué horror!… Pero el español consideraba denigrante salir de allí sin llevarse algo, y á falta de dinero, cargaba con un cesto de botellas de la rica bodega de Desnoyers.
Todas las mañanas entraba doña Luisa en Saint-Honorée d'Eylau para rogar por su hijo. Apreciaba esta iglesia como algo propio. Era un islote hospitalario y familiar en el océano inexplorado de París. Cruzaba discretos saludos con los fieles habituales, gentes del barrio procedentes de las diversas repúblicas del nuevo mundo. Le parecía estar más cerca de Dios y de los santos al oir en el atrio conversaciones en su idioma. Además, era á modo de un salón por donde transcurrían los grandes sucesos de la colonia sudamericana. Un día era una boda, con flores, orquesta y cánticos. Ella, con su Chichí al lado, saludaba á las personas conocidas, cumplimentando luego á los novios. Otro día eran los funerales de un ex presidente de República ó cualquier otro personaje ultramarino que terminaba en París su existencia tormentosa. ¡Pobre presidente! ¡Pobre general!… Doña Luisa recordaba al muerto. Lo había visto en aquella iglesia muchas veces oyendo su misa devotamente, y se indignaba contra las malas lenguas que, á guisa de oración fúnebre, hacían memoria de fusilamientos y Bancos liquidados allá en su país. ¡Un señor tan bueno y tan religioso! ¡Que Dios lo tenga en su gloria!… Y al salir á la plaza contemplaba con ojos tiernos los jinetes y amazonas que se dirigían al Bosque, los lujosos automóviles, la mañana radiante de sol, toda la fresca puerilidad de las primeras horas del día, reconociendo que es muy hermoso vivir.