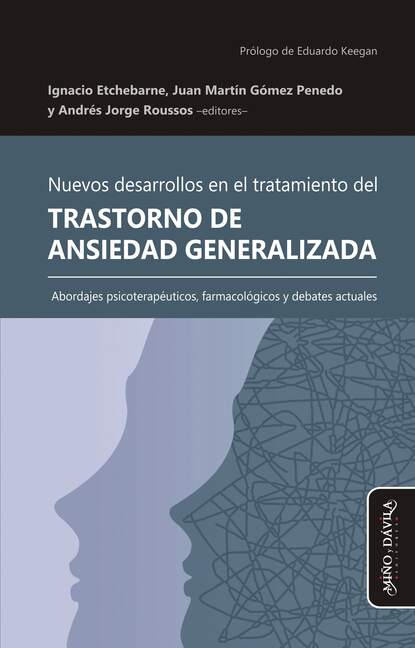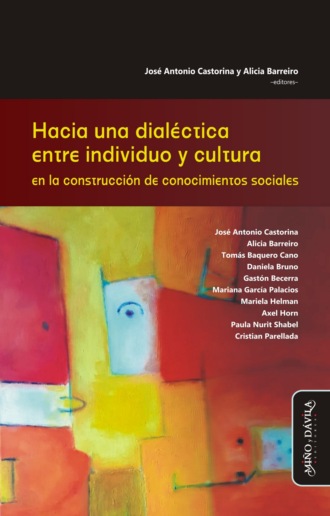
Полная версия
Hacia una dialéctica entre individuo y cultura en la construcción de conocimientos sociales
El marco epistémico en la perspectiva constructivista revisada
La noción de ME adquiere una nueva formulación en el marco de la reelaboración de Rolando García por la que se propone entender las transformaciones del conocimiento con una visión de “sistema complejo” (García, 2000). Dicha reformulación parte de revisar el amplio abanico de actividades cognitivas exploradas y conceptualizadas por la epistemología genética, ahora enfocadas desde la perspectiva de las relaciones entre 3 subsistemas: el biológico, el cognitivo y el social. Cada subsistema se corresponde con un nivel de organización semi-autónomo, regido por su actividad intrínseca y relativa a su propio dominio material, con transformaciones en sus elementos y estados internos, pero indisociables de las “condiciones de contorno” que le presentan los otros subsistemas. El modelo de evolución de los sistemas complejos es por reorganizaciones en estados sucesivos, en línea con los desarrollos de estructuras disipativas de Ilya Prigogine, una vinculación que el mismo Piaget ya había explorado para su teoría de la equilibración (Inhelder, García & Voneche, 1981).
Como hemos reseñado, la teoría de la equilibración tiene por objetivo central explicar la emergencia de las novedades cognoscitivas. Para Piaget dicha explicación se da en el sentido de una propuesta de mecanismo causal:
La equilibración no tiene sentido más que como modelo con significación –o al menos intención– causal ya que, en un sistema de autorregulaciones, la perturbación es ya un fenómeno causal que viene a alterar al sujeto, mientras que la compensación es otro fenómeno causal que tiende a anular la perturbación, etc. (Piaget en Inhelder et al., 1981, p. 132).
Lo propio del programa de Piaget es ubicar dichos mecanismos en una visión genética y evolutiva, donde las autorregulaciones no responden a un mecanismo predeterminado y de causalidad lineal, sino que se estabilizan/desestabilizan a lo largo de la historia de la interacción entre un sistema y su entorno (Boom, 2009, p. 137; Piaget en Inhelder et al., 1981, p. 34). La revisión sistémica de García supone la misma intención causal7 que se observaba en las autorregulaciones sistema/entorno en la formulación de Piaget, aunque ahora se añaden las autorregulaciones de subsistemas con mutua dependencia entre sí y con el sistema total. Lejos de tratarse de un aporte menor, el resultado es una mayor indeterminación en la dirección del desarrollo del sistema, lo que eventualmente parece evitar “el inmanentismo de un equilibrio ideal” de la formulación original de Piaget (Castorina & Baquero, 2005).
Esta perspectiva, si bien hasta ahora sólo explorada en un nivel programático, permite cuestionar algunas críticas comunes a la teoría de Piaget, tales como el papel preponderante de las estructuras en los procesos cognoscitivos, o el rol secundario de “lo social” frente a otros factores, como el biológico. Con respecto al papel predominante de las estructuras, si bien el mismo Piaget ya había dado respuesta a esta crítica, esta reformulación profundiza la dinamicidad de las estructuras, ahora entendidas como los estados estacionarios de una organización, cuyo equilibrio es dinámico ya que intervienen sobre él las relaciones de otros sistemas. Con respecto al rol de lo social y cultural, se observa una fuerte revalorización, en tanto son justamente las condiciones de contorno sociales las que modulan las actividades psíquico-cognitivas, resultando en una indeterminación de la dirección hacia la que se dirige el progreso del conocimiento, algo que ya reclamaban algunos seguidores de Piaget como Chapman (1992). De hecho, la perspectiva de sistema complejo obliga a explorar con el mismo nivel de relevancia todas las posibles relaciones entre subsistemas: ya no sólo las relaciones entre el biológico y el psicológico –que valieron la crítica de “biologicista” al programa piagetiano–, ni las relaciones entre el subsistema psicológico-cognitivo y el social-cultural que refuerza García, sino también las relaciones entre los procesos biológicos y los sociales, en la línea de los nuevos desarrollos de la neurociencia cultural (Chiao et al., 2010; Kolstad, 2015).
De la mano de esta reelaboración en términos de sistema complejo de la teoría constructivista, la conceptualización del ME adquiere un mayor nivel de abstracción y precisión que la presentada en Psicogénesis e historia de la ciencia, lo que le permite generalizarse y diversificarse con respecto a sus implementaciones y sus alcances, además del análisis de la sociogénesis del conocimiento científico. En lo que queda de este apartado nos interesa señalar algunas de estas en 3 contextos específicos: (1) el del análisis psicogenético –como una cosmovisión que enmarca la significación y reelaboración del conocimiento a lo largo de la vida de un individuo–; (2) en la reflexión metateórica –como supuestos ideológicos a analizar en el ciclo metodológico de un programa teórico o disciplinar–; y (3) en el contexto de la investigación interdisciplinaria –como acuerdos valorativos y de supuestos epistemológicos y ontológicos básicos para la construcción del problema a indagar– (Becerra & Castorina, 2016a).
(1) En lo que respecta al nivel del análisis psicogenético, orientado al desarrollo y transformación de los esquemas e ideas elementales infantiles hasta el pensamiento adulto, el ME refiere al contexto social e ideológico de significados que envuelven a los objetos de conocimiento y que pueden suministrar una orientación o constituir un límite a las acciones cognoscitivas del individuo. Este nivel de análisis no se encuentra desarrollado en la obra de García.
En los últimos años, algunas investigaciones psicogenéticas han señalado la necesidad de diversificar y especificar la relación cognitiva, pasando de una versión diádica sujeto-objeto hacia una de carácter tríadica que incluya también las posibles relaciones y prácticas en las que el sujeto se inserta con otros al relacionarse con el objeto de conocimiento, y al contexto de las significaciones sociales y culturales que enmarcan a dichas prácticas (Castorina, 2008, 2014b; Martí & Rodríguez, 2012). Así, se han ensayado programas de investigación que, más allá de lo planteado por Piaget, buscan complementar la indagación de la psicología del desarrollo con teorías sociales o psicosociales en torno a imaginarios compartidos, como es la teoría de las representaciones sociales elaborada por Moscovici, Jodelet, o Duveen, entre otros (Castorina & Barreiro, 2010; Psaltis, Duveen & Perret-Clermont, 2009; Zittoun, Gillespie, Cornish & Psaltis, 2007). Estos esfuerzos de colaboración involucran el abandono del sujeto epistémico piagetiano, y su reemplazo por un sujeto psicosocial inserto en relaciones sociales asimétricas con otros sujetos. A partir de sus intercambios, las representaciones sociales que los orientan pueden restringir o condicionar la actividad constructiva de los individuos. Un ejemplo de esto son las investigaciones de Leman y Duveen (Leman, 1998; Psaltis & Duveen, 2006) que enfrentaron a distintos pares de niños y niñas al experimento de conservación de líquidos, pidiéndoles que arribasen a una conclusión conjunta tras discutir sus apreciaciones. Entre los resultados a los que arribaron se encuentra que las representaciones y las expectativas de género condicionan las conclusiones a las que arriban los niños y niñas cuando deben discutir sus desacuerdos. Ahora bien, incluso estas investigaciones, que se centran en las representaciones sociales, no han considerado el espacio social más amplio al que refiere la noción de ME, vinculado con las concepciones del mundo o la ideología.
Encontramos un ejemplo muy claro de la relación entre la ontogénesis de las nociones sociales, las representaciones sociales y las creencias ideológicas en las indagaciones empíricas de Barreiro y uno de nosotros (Barreiro & Castorina, 2015). Allí se buscó precisar y brindar evidencia acerca de la relación entre la creencia del mundo justo –específicamente, la caracterización del mundo como un lugar en el que cada uno obtiene lo que merece, ocultando los mecanismos sociales que generan las injusticias–, y las representaciones sociales de la justicia (ver capítulo de Castorina y Barreiro en este libro). Los resultados indican que, en nuestra sociedad, la representación social de la justicia sería hegemónicamente retributiva, en línea con la creencia del mundo justo. Esto supone un rechazo a una concepción más distributiva de la justicia, vinculada a la búsqueda de equidad e igualdad por medio del derecho y la ley. Ahora bien, más allá de este sentido común, se pueden observar algunas diferencias si dividimos las respuestas en dos grupos, de acuerdo al nivel de apego a la creencia del mundo justo: los individuos con un apego menor a esta creencia consideran la justicia como una institución social, con errores y problemas en su funcionamiento cotidiano, que permite el orden y regula la libertad de los individuos; esta idea está ausente en quienes presentan mayor apego a la creencia de un mundo justo, quienes por el contrario, la asocian a una experiencia más individual. Esta es una idea claramente ideológica, ya que supone una imagen invertida o fetichizada de la justicia, donde se esconde su carácter histórico y social, presentándose a los individuos como una idea naturalizada, posibilitada por una visión ideológica que justifica el status quo y la desigualdad en nuestra sociedad (Barreiro & Castorina, 2015; Castorina & Barreiro, 2006).
Otros estudios, como, por ejemplo, los de autores como Wainryb o Turiel, han señalado que el desarrollo de nociones y juicios morales se encuentra condicionado por creencias que varían de cultura a cultura (Wainryb, 1991; Wainryb & Turiel, 1993). De este modo, las diferencias en evaluaciones morales de individuos de distintas culturas se ven condicionadas por informaciones distintas que el individuo considera para evaluar dichos juicios. Así, por ejemplo, se ha sostenido que una cultura que evalúa como moralmente relevante a ciertas prácticas, como el apego a un código de vestimenta, a diferencia de otra cultura que no la consideraría como una práctica de carácter moral, se orienta por supuestos informacionales distintos, tales como la creencia de la primera cultura en que los ancestros sufren por las acciones de sus parientes vivos. En este sentido, el juicio moral de la violación de un código de vestimenta no implicaría una noción de daño diferente, pero sí una distinta consideración de los actores sociales plausibles de ser dañados (Elliot Turiel, Killen & Helwig, 1987).
(2) Otro nivel de análisis es el que se da en relación a la meta-teoría de las investigaciones disciplinarias, que involucra el examen crítico de los presupuestos ontológicos y epistemológicos, así como de los valores no epistémicos que, indirectamente y sin determinarlos, condicionan las interacciones entre los componentes del ciclo metodológico de las investigaciones de un campo particular. Para nosotros, el objetivo de este enfoque particular es indagar las formas en que el ME es asimilado en el ciclo metodológico sobre: la formulación de preguntas y problemas de la investigación; la construcción de las unidades de análisis; la evaluación de los modelos explicativos que se ponen en juego; la selección y el diseño de métodos y técnicas empíricas; y hasta el alcance del uso o la aplicación de las teorías en el mundo social. Este tipo de análisis continúa y avanza sobre el tratamiento de García8 en torno a las disputas de la física contemporánea (García, 1997), considerando ahora nuevos problemas.
Esta línea de análisis ha sido profusamente explorada por uno de nosotros para explicitar la intervención de los ME en el proceso de investigación en la psicología del desarrollo y la psicología social, así como sus tensiones respecto del estudio de los conocimientos social (Castorina, 2003, 2007, 2008, 2010, 2019). En estos campos se observa la hegemonía de un ME heredero del pensamiento moderno y cartesiano, que tiende a disociar mente y cuerpo, representación y realidad, y –más relevante para nuestra discusión– a individuo y sociedad. Frente a este ME se observa uno opuesto, cuya estrategia se orienta a establecer relaciones dialécticas entre los componentes de estas –y otras– dualidades. El primer ME ha condicionado, por ejemplo, a una gran parte de la historia de la psicología del desarrollo, particularmente en la psicología computacional, y también a la psicología social cognitiva. En ambos casos se ha constituido como unidad de análisis a un individuo aislado y escindido de sus condiciones sociales y de su contexto cultural, haciendo foco en sus procesamientos internos de información. Desde el punto de vista de los métodos, la investigación busca variables dependientes e independientes, sin mayor interés por los sentidos subjetivos o culturales, e infravalorando los métodos cualitativos. El segundo ME subyace, entre otras, a la teoría de las representaciones sociales, y a las teorías del desarrollo de los conocimientos en la perspectiva post-piagetiana, en la escuela socio-histórica que prosigue la obra de Vygotsky, y en algunas psicologías culturales. En estos casos, y en otros, se entiende que el conocimiento es construido en relación con otros agentes sociales, de modo que lo importa indagar son las subjetividades enmarcadas en las redes de relaciones y significados sociales compartidos. Estos ME se separan, en última instancia, también por los valores políticos y éticos por los que se orientan, en tanto los primeros afirman como valor, o curso de acción deseable, la promoción del individualismo o el control de los comportamientos, mientras que los segundos, buscan dar voz a los grupos subordinados. en el caso de las investigaciones de Barreiro, referidas más arriba, los valores se vinculan con la hegemonía de los mecanismos de subordinación, como puede ser la afirmación de la justicia retributiva– (Castorina, 2019).
En este nivel de análisis, la indagación del ME exige la reflexión de los investigadores, ya que ellos son quienes ofician de epistemólogos de su disciplina al analizar críticamente las condiciones sociales en las que se desenvuelven sus investigaciones, y que pueden también vincularlas con las dificultades de la producción del conocimiento en el propio campo. En este sentido, la orientación del análisis del ME se emparenta con conceptos tales como los de “marco teórico” y “metateoría” desarrolladas por Willis Overton (2012), o inluso los “axiomas” y su intervención en las interacciones del ciclo metodológico según Valsiner (2014). Aunque, a diferencia de Overton, y coincidiendo con la conceptualización de Valsiner, la caracterización del ME tiene la particularidad de enfatizar el vínculo de estos aspectos meta-teóricos con las condiciones sociales y políticas de producción de las ciencias que, como dijimos, remiten a un espacio social más amplio que el de las comunidades científicas.
(3) Una tercera instanciación que nos interesa señalar es el estudio de la intervención del ME en las investigaciones interdisciplinarias, tales como las que formula García en Sistemas complejos (2006). Este tipo de investigaciones presentan un desafío para el conocimiento científico, ya que involucran problemáticas que suponen situaciones para las cuáles es imprescindible que se consideren sus diferentes procesos o componentes en forma “interdefinida” (García, 2006, p. 21) Para ello, requieren de la integración de marcos conceptuales provenientes de las disciplinas físico-naturales, tanto como de las ciencias sociales. Aquí “interdisciplina” adquiere un significado particular: involucra una metodología –una forma de proceder en la investigación, congruente con un enfoque teórico y epistemológico– que busca lograr un análisis integrado de los procesos que tienen lugar en un sistema complejo y que explican su comportamiento y evolución como totalidad organizada (García, 2006, p. 88).
De acuerdo con este autor, la construcción del problema de referencia supone recortes (del material empírico considerado, de los estados posibles del sistema a modelar, etc.). En el caso de la investigación interdisciplinaria, antes que por recortes teóricos, metodológicos o empíricos asociados a una mirada disciplinar, se delimita por preguntas que suponen un posicionamiento político-valorativo de los miembros del equipo y a su experiencia social de la problemática. Las preguntas detrás de este enfoque son claramente de naturaleza valorativa, ética y política: ¿qué aspecto de la realidad se nos aparece como problemático?; ¿cómo deseamos que sea la realidad?; ¿por qué queremos intervenir? Esto implica, en nuestra opinión, la forma más evidente de la relación ciencia-sociedad: ¿qué tipo de ciencia queremos? y ¿al servicio de qué problemáticas? García llama a este enfoque el ME de la investigación, al que define como “(…) el conjunto de preguntas o interrogantes que un investigador se plantea con respecto al dominio de la realidad que se ha propuesto estudiar. Dicho ME representa cierta concepción del mundo y, en muchas ocasiones, expresa la jerarquía de valores del investigador” (García, 2006, p. 36). De esta manera, los estados ideales de los problemas que se pretenden indagar interdisciplinariamente, es decir, los valores sociales y objetivos políticos que guían la investigación, juegan un rol central a la hora de regular la dinámica de interacción entre aportes disciplinarios. Debemos recordar que, al menos en la propuesta de la Teoría de los Sistemas Complejos de García, el objetivo explícito de la investigación interdisciplinaria es “(…) realizar un diagnóstico integrado diagnóstico integrado, que provea las bases para proponer acciones concretas y políticas generales alternativas que permitan influir sobre la evolución del sistema” (García, 2006, p. 94).
En este sentido, el ME de las investigaciones interdisciplinarias se expresa tanto en el modo de plantear la problemática –incluyendo la consideración de posibles cursos de acción–, como en construir una representación del sistema –incluyendo la evaluación y la relación de los distintos aportes disciplinarios–, y en las distintas decisiones –tanto de naturaleza epistémica, como en torno a cuestiones organizativas, y hasta en su extensión hacia la acción política– que guían el desarrollo del proyecto.
Desafíos abiertos para el concepto de marco epistémico
Para cerrar este trabajo, nos interesa señalar brevemente algunos desafíos para los 4 niveles de análisis mencionados en los que se utiliza la noción de ME: (1) el estudio de la sociogénesis del conocimiento científico; (2) el del análisis psicogenético; (3) la reflexión metateórica en los procesos de investigación; y (4) en el contexto de la investigación interdisciplinaria. Particularmente, buscamos especificar algunos desafíos, cuyas eventuales respuestas contribuirían al avance en la conceptualización y la utilización de esta categoría.
(1) En primer lugar, nos referimos al espacio intelectual inicial en el que se elabora el concepto de ME: el de la epistemología genética, en tanto una teoría del conocimiento que recurre a la historia del conocimiento científico. Este objetivo, primigenio de la obra de Piaget, elaborado luego en la colaboración con García y en la obra del segundo posterior a la muerte de Piaget, se encuentra hoy –hasta donde conocemos– sin continuación ni actualización.
En el campo de la filosofía de las ciencias y la epistemología, en las décadas del ‘60 y ‘70, García pretendió polemizar con los más lúcidos adherentes y críticos del empirismo, tales como Carnap, Quine, o Russell, o –como vimos–Kuhn. Hoy el contexto de discusión epistemológico es otro. Por mencionar dos campos con una presencia avasallante sobre otros, nos podemos referir a un fuerte experimentalismo cientificista, y nuevas formas del naturalismo en las neurociencias, así como el empirismo predominante en los estudios a través de big data. También, desde entonces, se han registrado nuevos actores en la epistemología y la filosofía, como son los estudios sociales de las ciencias, y las epistemologías feministas, que han hecho foco en la relación entre ciencia-sociedad y han problematizado el rol de los valores (no epistémicos) (Gómez, 2014; Longino, 2015). Incluso, las versiones relativistas post modernas que cuestionan la legitimidad de la propia epistemología y de cualquier objetividad que no sea la que establece cada cultura, entre otras, la del filósofo pragmatista Rorty. Hasta se debería mencionar que la misma epistemología constructivista se ha transformado en un campo heterogéneo con programas que, si bien comparten un “aire de familia”, tratan con problemas muy diversos referidos a los procesos de conocimiento en diferentes ramas de las ciencias –desde la biología, hasta la psicología y las ciencias cognitivas, pasando por las ciencias sociales–, involucrando tesis y supuestos filosóficos, en muchos casos, en franca oposición (Becerra & Castorina, 2018). Estas transformaciones en la filosofía y la epistemología se presentan como escenarios posibles para la emergencia de nuevos problemas, diálogos y controversias, lo cual podría renovar a la epistemología genético-constructivista, que se originó y ha permanecido en un mundo de debates más bien clásicos.
Por mencionar sólo uno de los tópicos listados, nos podemos referir brevemente a los aportes de las epistemologías feministas al problema del rol de los valores no epistémicos en las ciencias, y la consecuente consideración de la objetividad del conocimiento científico (Anderson, 2012; Douglas, 2007; Harding, 1995; Longino, 2015). En dichos desarrollos se suele entender un conocimiento como “más objetivo” si es que es producto de acuerdos y arreglos intersubjetivos sobre el debate crítico de los distintos puntos de vistas y de las posiciones valorativas de la comunidad científica. En estos casos, apelar a valores políticos y morales, no significa predeterminar los resultados ni condicionar la aceptación o el rechazo de evidencia; sí implica, no obstante, rechazar la neutralidad valorativa como un ideal – rechazo deseable, por cierto, cuando la actividad científica involucra altos riesgos y enormes costos sociales. Al respecto, la noción de ME puede aportar a la discusión, en tanto supone una dura crítica a la disociación positivista entre hechos y valores, llegando a considerar a los valores no epistémicos, a los objetivos políticos y a los estándares morales de los investigadores, como componentes de la investigación en cualquier disciplina, además de advertir que estos se vinculan con los distintos componentes del ciclo metodológico, abogando así por una requerida vigilancia epistemológica.
(2) En segundo lugar, se debe ampliar y precisar, en base a la investigación empírica, los análisis del ME en el estudio psicogenético y en la psicología del desarrollo, y en particular de los conocimientos sociales.
En dicho análisis, el ME refiere a las concepciones del mundo y las ideologías que enmarcan a los objetos de conocimiento y que condicionan su transformación por parte del sujeto. El desafío en este nivel es mayor, en tanto es el uso de la noción de ME menos extendido en la investigación. De hecho, más allá de las investigaciones de Castorina y Barreiro, y la perspectiva de Turiel y Wainrub ya referidas, no pareciera ser un concepto discutido en la psicología del desarrollo. Esta falta de estudios empíricos no ayuda a resolver el verdadero desafío en este nivel de análisis: precisar el mecanismo por el cual opera el condicionamiento de lo ideológico sobre lo cognitivo.
Al respecto de este problema, y en referencia a la relación entre creencias ideológicas y representaciones sociales, algunos autores han adelantado algunas hipótesis posibles. Jodelet (1985) acerca dos consideraciones: primero, señala que frente a la necesidad de dar sentido a fenómenos novedosos, las representaciones sociales, en su actividad de estructuración, pueden “movilizar” contenidos ideológicos o modelos culturales; luego, al ser parte de una elaboración que se da en la comunicación y la interacción entre grupos y con respecto a un objeto en disputa, las representaciones sociales son tributarias de la posición que los sujetos ocupan en la sociedad, de modo que pueden tener funciones ideológicas al legitimar o criticar posiciones sociales. Estas consideraciones abonan a la idea que las representaciones sociales se construyen sobre un trasfondo de ideas más amplias, un horizonte ideológico sobre el que operan los recortes. Buscando avanzar sobre el mecanismo de esta intervención, y siguiendo las investigaciones en torno a la creencia del mundo justo, Doise se refirió a un “filtro” que opera ante el objeto representacional y que protege ilusiones más básicas, tales como que el mundo es ordenado y previsible. En el trabajo de Barreiro y Castorina se da un paso adelante al sugerir que las creencias ideológicas colectivas vinculadas al orden social no sólo sirven de trasfondo para el recorte de las representaciones sociales, sino que también condicionan activamente su producción.