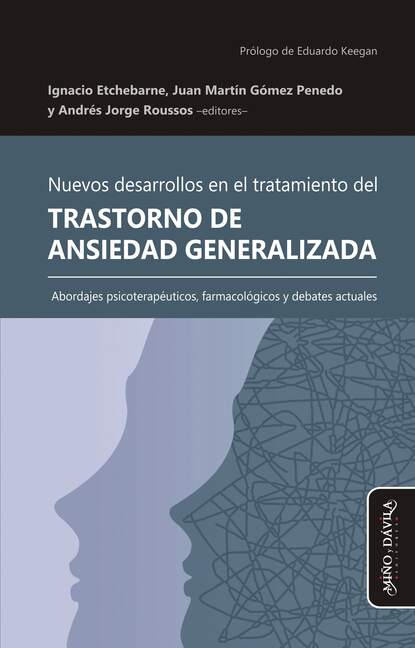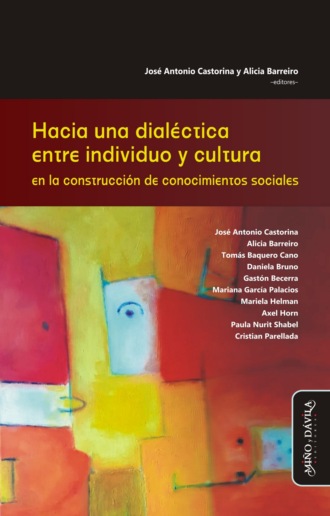
Полная версия
Hacia una dialéctica entre individuo y cultura en la construcción de conocimientos sociales
Aun así, la investigación del mecanismo por el que opera el condicionamiento ideológico sobre lo cognitivo se encuentra en un estado muy programático. Tal vez, entonces, convenga ampliar la pregunta y comenzar por indagar más específicamente dicho condicionamiento de las creencias culturales y las prácticas colectivas. En este terreno, existen otros conceptos, algo más elaborados y de mayor difusión en la psicología como, por ejemplo, los conceptos de “obstáculo” o “restricción” (Castorina et al., 2010) –entendidos en un doble sentido: el positivo, por el cual posibilitan el desarrollo de un conocimiento impulsándolo en una cierta dirección; y por el otro el negativo, por el cual se pone límites a la elaboración de ideas. Estas categorías podrían contribuir a precisar las modalidades de intervención de los ME. Sin embargo, esta apelación al diálogo con las ciencias sociales parece difícil si consideramos la dirección hegemónica de las preocupaciones conceptuales y metodológicas de la psicología, hoy bajo fuertes imposiciones institucionales de un ME más cercano a las ciencias naturales –vía las neurociencias– que a las sociales. Para esto es importante un análisis del ME de la disciplina, tema del próximo nivel.
(3) El tercer nivel de estudio del ME es el que se aboca a la tarea de indagar críticamente el quehacer científico. Ahora bien, es claro que este programa no dispone de un conjunto de conceptos bien definidos, ni de un procedimiento claro para los análisis. En algunos trabajos, que se abocan a estos análisis desde esta perspectiva, como los que Fernando Cortés y Manuel Gil Antón recogen en La epistemología genética y la ciencia contemporánea (García, 1997), se señala que el objetivo es reflexionar “los dilemas fundamentales (…) en el centro del desarrollo de las diversas disciplinas” (1997, p. 73), tratando luego cuestiones como, por ejemplo, qué se ha entendido por “lo social” en distintos contextos históricos las ciencias sociales latinoamericanas (Yocelevszky, 1997), o si acaso se puede pensar a la sociedad en un nivel distinto al de la interacción y la intersubjetividad, como propone la visión post-humanista de la sociología de Luhmann (Torres Nafarrate, 1997).
Aquí estamos defendiendo una concepción más amplia que el análisis de categorías centrales de las disciplinas, en vistas de que entendemos que el ME se ubica en los supuestos que, asimilados en los componentes y las relaciones dentro del ciclo metodológico de una disciplina o programa teórico particular, condicionan su práctica. Como señalamos, esto incluye desde la conformación de las preguntas y los problemas de indagación, el análisis y dilucidación de sus conceptos centrales, las elecciones metodológicas, las relaciones con otras disciplinas, y hasta las pretensiones de aplicación de las teorías. El ME, en este nivel de análisis, se vuelve una categoría central para explicitar que estos distintos aspectos se encuentran vinculados a cosmovisiones sociales, a supuestos ideológicos y filosóficos, y a los valores éticos y políticos que movilizan la investigación de las comunidades. Al respecto, queremos señalar dos desafíos.
El primero consiste en precisar la noción de ME para definir algunos lineamientos meta-teóricos que permitan caracterizar el análisis, comenzando en formular algunas preguntas9: ¿Cuáles son los conceptos centrales de un programa de investigación? ¿Con qué supuestos filosóficos y compromisos ontológicos se enmarcan? ¿Qué conceptos emergentes dan cuenta de sus principales desafíos? ¿Cómo se construye la unidad de análisis? ¿Qué técnicas y métodos de análisis se emplean para la indagación empírica? ¿Qué nuevas fuentes de datos podrían ser consideradas? ¿Con qué otros desarrollos o disciplinas dialoga, y con qué objetivos? ¿Cuáles son los usos y campos de aplicación intencionados para la teoría? ¿A qué proyectos políticos y actores sociales interpela y permite dar voz? Hasta donde conocemos, la indagación en torno a varias de estas preguntas apenas se ha elaborado. Nos permitimos afirmar que, particularmente para las disciplinas psicológicas, atender a estos desafíos será una tarea imposible si es que no se abre al diálogo con las ciencias sociales y humanas, así como con las filosofías.
El segundo desafío surge de considerar que estas preguntas no pueden quedarse sólo en la indagación de supuestos epistemológicos y ontológicos, y desentenderse de la crítica de las condiciones sociales, institucionales y regulativas que se imponen a las prácticas de la investigación. Más arriba nos hemos referido al modo en que los marcos epistémicos se insertan en los ciclos metodológicos favoreciendo ciertos recortes de los objetos de investigación, y guiando las técnicas: así nos hemos referido en este trabajo, por ejemplo, al predominio de técnicas cuantitativas y experimentales, asociadas al objetivismo y el cientificismo, en ciertas corrientes de investigación psicológica centradas en el individuo. Ahora se trata de señalar que dichos condicionamientos adquieren fuerza normativa a través de regulaciones políticas y administrativas en los distintos espacios institucionales donde se hace ciencia, y que se presentan como los imperativos para hacer una “verdadera ciencia” o una “ciencia rigurosa”.
Un ejemplo de esto se puede observar en las relaciones entre disciplinas y algunos campos emergentes. Ya nos hemos referido a la irrupción de las neurociencias y los estudios experimentales cuya influencia en las investigaciones y teorías psicológicas no puede ser minimizada, y cuyo avance debe ser examinado críticamente a fin de evitar cualquier reduccionismo de los fenómenos socio-culturales a los biológicos; o en el campo de las ciencias sociales, al avance del big data y la aplicación de técnicas exploratorias / predictivas basadas en inteligencia artificial que tienden a menospreciar el rol de la teoría y el interés explicativo-crítico. En ambos casos se trata de desarrollos que, a fuerza de una retórica que mezcla promesas de objetividad y control, promovido con un alcance propagandístico y de divulgación mucho más amplio que las ciencias, y por parte de nuevos actores del conocimiento ubicados en el sector privado que ejercen una presión desde afuera de la academia, en dirección a la legitimización de ciertos criterios epistémicos. Falta ahora mencionar, como uno de nosotros ha hecho en otro trabajo (Castorina, 2020), que estas exigencias se institucionalizan, como es el caso, cada vez más común en algunas universidades norteamericanas, de incluir un capítulo sobre neurociencias en cualquier proyecto de investigación psicológica para poder ser considerado válido. Todo esto nos permite evidenciar, como sugiere Pierre Bourdieu (1999; Bourdieu & Wacquant, 2005), que la ciencia es un campo de fuerzas, donde los científicos que llevan adelante a los distintos programas se ubican en posiciones desiguales en relación a la distribución del poder, o en este caso, la distribución del financiamiento para la investigación y la capacidad para defender un diseño metodológico coherente con un ME propio.
Ciertamente, el análisis crítico de estas imposiciones es difícil para los investigadores, dadas las condiciones institucionales de producción de las ciencias, donde los vicios cientificistas tienden a obscurecer tales compromisos, y donde la dinámica de las “fábricas de papers” dejan poco espacio para la creación de ideas, favoreciendo la reproducción ritualista (Castorina, 2015; González, 2018). A esto se deben sumar, además, los vicios corporativistas en la gestión de la investigación en muchas universidades, que impiden la democratización de institutos y secretarías de investigación, y que atentan contra la formación de espacios en los que se pueda abrir un diálogo reflexivo con todos los agentes involucrados en la investigación.
Antes de pasar al último nivel de discusión del ME, nos interesa retomar brevemente el problema de las relaciones entre disciplinas y campos emergentes, para dejar planteada una pregunta que, hasta donde conocemos, no ha sido aún considerada, y que vuelve sobre la conceptualización misma del ME: ¿pueden, acaso, transformaciones e innovaciones en aspectos particulares del ciclo metodológico –por ejemplo, nuevas técnicas y métodos, o nuevas fuentes de información y datos– propiciar cambios en los ME? ¿Y en el orden de las relaciones entre disciplinas, tales innovaciones pueden propiciar cambios en materia ideológica, valorativa o filosófica? ¿Pueden nuevos métodos y técnicas, junto a nuevos conceptos, modificar el espacio social del ME? ¿Cuál es el significado de las controversias conceptuales y entre argumentos que expliciten los ME, respecto de las transformaciones en las investigaciones?
(4) Finalmente, nos debemos referir al ME en la investigación interdisciplinaria. Este nivel –por cierto, el más extendido y tal vez el más discutido de los 4 mencionados, dada la recepción que la teoría de los sistemas complejos ha tenido en la comunidad latinoamericana (González, 2018)– también nos enfrenta al desafío de tematizar algunos aspectos que merecen mayor elaboración.
Aquí podríamos repetir la necesidad de mayor elaboración conceptual que mencionábamos como un desafío para otros niveles de análisis, estableciendo un diálogo con otras nociones propuestas en los estudios acerca de la interdisciplina, tales como los “valores epistémicos” (Boix-mansilla, 2006), o “acuerdos acerca de la naturaleza del mundo” (Eigenbrode et al., 2007); o muy especialmente insistir en la necesidad de pensar las condiciones organizaciones e institucionales de la colaboración interdisciplinaria, incluido el problema de la publicación de los resultados en un mundo académico caracterizado por la especialización que acota los espacios de publicación de temas transversales, tiempos de elaboración muy cortos para permitir la correcta integración y discusión de diferentes miradas, y hasta el problema de la cantidad y el orden de la autoría, y su posterior evaluación para la carrera de cada investigador. Más aún, para remarcar el carácter social y valorativo del ME, nos detenemos brevemente en la necesidad de “abrir” la “interdisciplina de expertos” que propone García a un diálogo con las comunidades involucradas en el problema hacia el que se orienta el proyecto. Aquí el desafío reside en incluir el punto de vista de los actores sociales involucrados, con los sentidos y objetivos políticos que atribuyen a las situaciones sociales. Esta participación se propone tanto en la construcción del problema, como en la discusión y evaluación de los escenarios alternativos, y muy especialmente en vista de las eventuales transformaciones en las políticas públicas, que son la imprescindible culminación para buena parte de las investigaciones interdisciplinarias. Para facilitar estos intentos otros autores han propuesto –con distinto nivel de elaboración y ensayo– la incorporación de técnicas de modelado participativo (Amozurrutia, 2012; Rodríguez Zoya, 2017) o el uso de técnicas cualitativas (Espejel et al., 2011), en el momento epistémico; y la organización de talleres y grupos de trabajo con las comunidades locales en el momento prospectivo, para asegurar que las acciones y políticas sugeridas cuenten con la legitimidad suficiente como para poder ser implementadas10. Un desafío subsiguiente es el de comenzar a vincular la reflexión de estas experiencias y su impacto en la noción de ME, con otros desarrollos que se están dando en torno al estudio de la participación pública de los objetivos, costos y riesgos de las investigaciones científicas (Collins & Evans, 2002; Gómez, 2014; Kitcher, 2001).
Referencias bibliográficas
Amozurrutia, J. A. (2012). Complejidad y sistemas sociales: un modelo adaptativo para la investigación interdisciplinaria. México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
Anderson, E. (2012). Feminist Epistemology and Philosophy of Science. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6835-5].
Barreiro, A. & Castorina, J. A. (2015). La Creencia en un Mundo Justo como Trasfondo Ideológico de la Representación Social de la Justicia. Revista Colombiana de Psicologia, 24(2), 331-345. [https://doi.org/10.15446/rcp.v24n2.44294].
Becerra, G. & Castorina, J. A. (2016a). Acerca de la noción de “marco epistémico” del constructivismo. Una comparación con la noción de “paradigma” de Kuhn. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnologia y Sociedad, 11(31), 9-28.
Becerra, G. & Castorina, J. A. (2016b). Una mirada social y política de la ciencia en la epistemología constructivista de Rolando García. Ciencia, Docencia y Tecnología, 27 (52), 329-350.
Becerra, G. & Castorina, J. A. (2018). Towards a Dialogue Among Constructivist Research Programs. Constructivist Foundations, 13 (2), 191-218. Retrieved from [http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/13/2/191.becerra].
Bird, A. (2002). Kuhn’s wrong turning. Studies in History and Philosophy of Science, 33(3), 443-463. [https://doi.org/10.1016/S0039-3681(02)00028-6].
Boix-mansilla, V. (2006). Interdisciplinary work at the frontier: An empirical examination of expert interdisciplinary epistemologies. Issues in Integrative Studies, 31 (24).
Boom, J. (2009). Piaget on Equilibration. In U. Müller, J. I. M. Carpendale & L. Smith (Eds.), The Cambridge Companion to Piaget (pp. 132-149). New York: Cambridge University Press.
Bourdieu, P. (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama.
Bourdieu, P. & Wacquant, L. (2005). Una invitación a la sociología reflexiva. [https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004].
Brunetti, J. & Omart, E. B. (2010). El Lugar de la Psicología en la Epistemología de Kuhn: La posibilidad de una psicología de la investigación científica. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, 38, 110-121.
Castorina, J. A. (2003). Las epistemologías constructivistas ante el desafío de los saberes disciplinares. Psykhe, 12 (2), 15-28.
Castorina, J. A. (2007). El significado del análisis conceptual en psicología del desarrollo. Epistemología e Historia de La Ciencia, Vol. 13, 13, 132-138. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
Castorina, J. A. (2008). El impacto de las representaciones sociales en la psicología de los conocimientos sociales: problemas y perspectivas. Cadernos Da Pesquisa, 38 (135), 757-776.
Castorina, J. A. (2010). La Dialéctica en la Psicologia del Desarrollo: Relevancia y Significacion en la Investigacion. Psicologia: Reflexao e Critica, 23 (3), 516-524.
Castorina, J. A. (2014a). La explicación para las novedades del desarrollo psicológico y su relación con las metateorías. En A. Talak (Ed.), La explicación en psicología (pp. 57-76). Buenos Aires: Prometeo.
Castorina, J. A. (2014b). La psicología del desarrollo y la teoría de las representaciones sociales. La defensa de una relación de compatibilidad. En J. A. Castorina & A. V. Barreiro (Eds.), Representaciones sociales y prácticas en la psicogénesis del conocimiento social. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Castorina, J. A. (2015). Condiciones institucionales y gestión académica de la investigación en la universidad pública. Sinéctica, (44), 2-14.
Castorina, J. A. (2019). ¿La teoría de las representaciones sociales se puede interpretar como un paradigma? Una discusión crítica. En S. Seidmann & N. Pievi (Eds.), Identidades y conflictos sociales (pp. 347-358). Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
Castorina, J. A. (2020). The Importance of Worldviews for Developmental Psychology. Human Arenas. [https://doi.org/10.1007/s42087-020-00115-9].
Castorina, J. A. & Baquero, R. J. (2005). Dialéctica y psicología del desarrollo. El pensamiento de Piaget y Vigotsky. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Castorina, J. A. & Barreiro, A. V. (2006). Las representaciones sociales y su horizonte ideológico. Una relación problemática. Boletín de Psicología, 86, 7-25.
Castorina, J. A. & Barreiro, A. V. (2010). La investigación del pensamiento de sentido común y las representaciones sociales: Aspectos epistemológicos y metodológicos. Material interno del Curso de Posgrado: Proyectos en Acción: Técnicas, métodos y claves para la investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires: CAICYT.
Castorina, J. A., Barreiro, A. V., Horn, A., Carreño, L., Lombardo, E. & Karabelnicof, D. (2010). La categoría de restricción en la psicología del desarrollo: revisión de un concepto. En Desarrollo del conocimiento social. Prácticas, discursos y teoría (pp. 237-255). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Chapman, M. (1992). Equilibration and the Dialectics of organization. In H. Beilin & P. Pufall (Eds.), Piaget’s Theory: Prospects and Possibilities (pp. 39-59). London: Psychology Press.
Chiao, J. Y., Hariri, A. R., Harada, T., Mano, Y., Sadato, N., Parrish, T. B. & Iidaka, T. (2010). Theory and methods in cultural neuroscience. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5 (2-3), 356-361. [https://doi.org/10.1093/scan/nsq063].
Collins, H. M. & Evans, R. (2002). The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience. Social Studies of Science, 32 (2), 235-296.
Cortés, F. (1991). La perversión empirista. Estudios Sociológicos, 9 (26), 365-373.
Cortés, F. (2001). Nociones de la epistemología genética aplicadas a temas de discusión en las ciencias sociales. Un par de ejemplos. Estudios Sociológicos, XIX, 641-651. [http://www.jstor.org/stable/10.2307/40420684].
Cortés, F. & Antón, M. G. (1997). El constructivismo genético y las ciencias sociales: Líneas básicas para una reorganización epistemológica. En R. García (Ed.), La epistemología genética y la ciencia contemporánea. Homenaje a Jean Piaget en su centenario (pp. 69-90). Barcelona: Gedisa.
Douglas, H. (2007). Rejecting the Ideal of Value-Free Science. In J. Dupre, H. Kincaid & A. Wylie (Eds.), Value-Free Science: Ideal or Illusion (pp. 120-139). Oxford: Oxford University Press.
Eagleton, T. (1997). Ideología. Una introducción. Buenos Aires: Paidós.
Eigenbrode, S. D., O’Rourke, M., Wulfhorst, J. D., Althoff, D. M., Goldberg, C. S., Merrill, K., Bosque-Pérez, N. A. (2007). Employing Philosophical Dialogue in Collaborative Science. BioScience, 57 (1), 55. [https://doi.org/10.1641/B570109].
Espejel, B. O., Berhmann, G. D., Frich, B. A., Antonio, M., Guzmán, E. & González, M. (2011). Sistemas complejos e investigación participativa . Consideraciones teóricas , metodológicas y epistémicas para el estudio de las Organizaciones Sociales hacia la Sustentabilidad. Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente, 11 (22).
Fuller, S. (2005). Kuhn vs. Popper. The Struggle for the Soul of Science. New York: Columbia University Press.
García, R. (1997). La epistemología genética y la ciencia contemporánea: homenaje a Jean Piaget en su centenario (R. García, Ed.). Barcelona: Gedisa.
García, R. (2000). El conocimiento en construcción: De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos. Barcelona: Gedisa.
García, R. (2001). Fundamentación de una epistemología en las ciencias sociales. Estudios Sociológicos, XIX (57), 615-620. [http://www.jstor.org/stable/10.2307/40420681].
García, R. (2006). Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Barcelona: Gedisa.
Gómez, R. (2014). La dimensión valorativa de las ciencias. Hacia una filosofía política. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
González, J. A. (2018). ¡No está muerto quien pelea! Homenaje a la obra de Rolando V. García Boutigue. México D.F.: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
Harding, S. (1995). “Strong objectivity”: A response to the new objectivity question. Synthese, 104 (3), 331-349. [https://doi.org/10.1007/BF01064504].
Inhelder, B., García, R. & Voneche, J. (1981). Jean Piaget. Epistemología genética y equilibración. Madrid: Fundamentos.
Jodelet, D. (1985). La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En S. Moscovici (Ed.), Psicología Social II (pp. 17-40). Barcelona: Paidós.
Kitchener, R. F. (1985). Genetic epistemology, history of science and genetic psychology. Synthese, 65 (1), 3-31. Retrieved from [http://www.springerlink.com/index/LK06P24727M38R72.pdf].
Kitchener, R. F. (1987). Genetic epistemology, equilibration and the rationality of scientific change. Studies In History and Philosophy of Science Part A, 18 (3), 339-366.
Kitcher, P. (2001). Science, Truth, and Democracy. Oxford: Oxford University Press.
Kolstad, A. (2015). How Culture Shapes Mind, Neurobiology and Behaviour. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 6 (4), 255-274. [https://doi.org/10.9734/bjesbs/2015/13241].
Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Massachusets: Cambridge University Press.
Kuhn, T. S. (1977). The essential tension. Selected studies in scientific tradition and change. Chicago: The University of Chicago.
Kuhn, T. S. (1985). The copernican revolution. Planetary astronomy in the development of Western thought. Massachusets: Cambridge University Press.
Kuhn, T. S. (2000). The road since the structure. Chicago: The University of Chicago.
Kuhn, T. S. (2007). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica.
Leman, P. (1998). Social Relations, social influence and the development of knowledge. Society, 7, 41-56.
Longino, H. (2015). The social dimensions of scientific knowledge. In N. Zalta (Ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, Vol. spring 201. Retrieved from [http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/scientific-knowledge-social].
Martí, E. & Rodríguez, C. (2012). After Piaget. New Jersey: Transaction Publishers.
Newton-Smith, W. H. (1981). The rationality of science. In Rationality, Relativism and the Human Sciences. Retrieved from [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-4362-9_8].
Overton, W. F. (2012). Evolving scientific paradigms: Restrospective and prospective. In L. L’Abate (Ed.), Paradigms in Theory Construction (pp. 31-66). New York, NY: Springer New York.
Overton, W. F. (2014). The Process-Relational Paradigm and Relational-Developmental-Systems Metamodel as Context. Research in Human Development, 11 (4), 323-331. [https://doi.org/10.1080/15427609.2014.971549].
Piaget, J. (1970). Genetic epistemology. New York: The Norton Library.
Piaget, J. (1971). El estructuralismo. Buenos Aires: Proteo.
Piaget, J. (1998). La equilibracion de Las estructuras cognitivas. Problema central del desarrollo. México: Siglo XXI.
Piaget, J. & García, R. (1982). Psicogenesis e historia de la ciencia. Mexico: Siglo XXI.
Psaltis, C. & Duveen, G. (2006). Social relations and cognitive development: The influence of conversation type and representations of gender. European Journal of Social Psychology, 36 (3), 407-430. [https://doi.org/10.1002/ejsp.308].
Psaltis, C., Duveen, G. & Perret-Clermont, A. N. (2009). The social and the psychological: Structure and context in intellectual development. Human Development, 52 (5), 291-312.
Reisch, G. (2005). How the Cold War Transformed Philosophy of Science. To the Icy Slopes of Logic. Cambridge: Cambridge University Press.
Rodríguez Zoya, L. G. (2017). Contribución a la crítica de la teoría de los sistemas complejos: bases para un programa de investigación. Estudios Sociológicos, XXXVI (106), 73-98.
Torres Nafarrate, J. (1997). Lineamientos para la comprensión de un nuevo concepto de sistema (la perspectiva de Niklas Luhmann). En R. García (Ed.), La epistemología genética y la ciencia contemporánea: homanaje a Jean Piaget en su centenario (pp. 185-202). Barcelona: Gedisa.
Turiel, E., Killen, M. & Helwig, C. (1987). Morality: Its structure, functions, and vagaries. In J. Kagan & S. Lamb (Eds.), The emergence of morality in young children (pp. 155-243). University of Chicago Press.
Valsiner, J. (2014). Needed for cultural psychology: Methodology in a new key. Culture and Psychology, 20 (1), 3-30. [https://doi.org/10.1177/1354067X13515941].
Wainryb, C. (1991). Understanding Differences in Moral Judgments: The Role of Informational Assumptions. Child Development, 62 (4), 840-851. [https://doi.org/10.2307/1131181].
Wainryb, C. & Turiel, E. (1993). Conceptual and informational features in moral decision making. Educational Psychologist, 28 (3), 205-218. [https://doi.org/10.1207/s15326985ep2803_2].