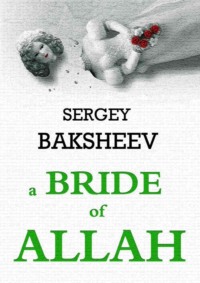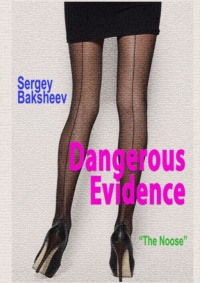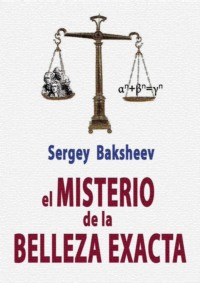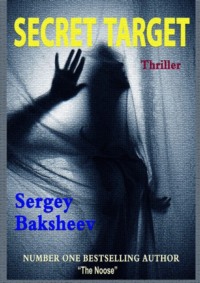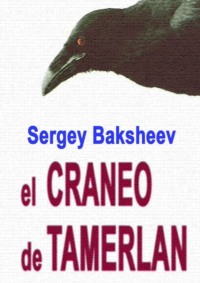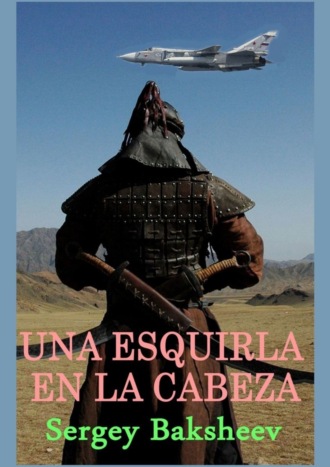
Полная версия
Una esquirla en la cabeza
Aunque en los dos últimos anos Zakolov no apareció por el pueblo. Y todavía no hay pruebas de que el ciudadano Bortko esté muerto.
A regañadientes, el policía cerró la carpeta y la colocó en el archivador a prueba de fuego.
Un asunto viejo. Su lugar es el estante.
CAPITULO 4
La camella de jorobas blancas
El MIG-25 cortaba la densa niebla y se acercaba peligrosamente a la tierra. Timofeev, tenso, seguía la lectura de sus dispositivos.
Esta nube no puede ser tan grande, antes de salir, el cielo estaba completamente claro.
Cuando llegó a la altura crítica, el coronel colocó la máquina en vuelo horizontal. Por un instante, por la sobrecarga producida, la vista se obscureció y, enseguida, se oyó un suave clic como si hubieran conectado una palanca desconocida a los auriculares y, de pronto, fuera de la cabina se aclaró todo.
El avión volaba muy bajo sobre la desierta estepa. A la izquierda culebreaba el río, y adelante, en el horizonte, se metía el sol rojizo. En la tierra se distinguían los pocos arbustos de ramas peladas y al coronel le pareció que volaba muy lentamente, como si fuera en bicicleta.
Los instrumentos mostraban una enorme velocidad, pero Vasily Timofeev no sabía a quién creer, si a los aparatos o a sus ojos.
Inesperadamente, adelante apareció una nube de polvo. Ella se extendía sobre la tierra como humo de una fogata enorme, impulsado por un fuerte viento. El coronel, con asombro, observó que el polvo era levantado por innumerables columnas de personas que iban caminando a lo largo del río en la misma dirección que el avión. Este los alcanzó.
Desde el principio vio que eran caminantes con altos arcos y carcajes de flechas a la espalda. A su lado arrastraban grandes carros cargados. Después iban jinetes sobre camellos con largas lanzas y cascos puntiagudos y muy adornados sobre sus cabezas. También iban jinetes sobre caballos, armados con sables y escudos. Todos ellos era un ejército antiguo de varios miles de soldados.
Al principio, el coronel pensó que estaban rodando una película histórica. ¿Pero como pudieron los productores, reunir tal masa de gente vestida en esa ropa antigua? Decenas de miles de personas extendidas a lo largo de kilómetros. Estaban vestidos de vistosos uniformes y llevaban armaduras guerreras.
El avión pasó por encima de la muchedumbre y adelante se extendía de nuevo la acostumbrada estepa desierta.
El coronel estaba profundamente perplejo. Todo lo que vio, parecía absolutamente real, pero de ninguna manera se relacionaba con lo que debía verse, en estos sitios, bajo las alas de un avión. Por todos los datos que mostraban los instrumentos el volaba hacia el noroeste a lo largo del río Sir Daria, en dirección del aeródromo. Pero a los bordes del río no estaban ni la línea del tren ni la vía para automóviles. ¿Dónde estaba todo? Y el río tampoco se veía igual. Se veía más ancho, y los meandros menos acentuados.
Todavía no salía de su confusión cuando vio, en el suelo, justo enfrente de él, a dos hombres, vestidos a la manera centroasiática, con turbantes y largas batas. Los hombres estaban de pie, al lado de un pozo rectangular con bordes bien delineados. En el pozo había unos cántaros y sacos. En los cántaros brillaban monedas de oro y adornos. Uno de los hombres los señalaba con el dedo y explicaba algo al otro.
El coronel miraba tan fijamente la escena que, enseguida no se dio cuenta, que el avión flotaba inmovilizado sobre la tierra. Sin creer lo que veía miró los instrumentos. Los instrumentos le decían que la máquina de guerra continuaba moviéndose a gran velocidad. El coronel no entendió que sucedía y llamó a la torre de control. Pero el radio se quedó mudo, como si hubiera salido completamente del sistema de comunicación. Por añadidura, el coronel, en absoluto, no oía el ruido de los motores. ¿Se habría quedado sordo?
Los dos hombres, en la tierra, también notaron el avión. Los morenos y asustados rostros estaban dirigidos hacia arriba. Uno de ellos era bastante mayor que él otro. Su rostro estaba ceñido por una barba bien cortada con un mechón de canas en el medio, como si alguien le hubiera pasado una brochita con pintura blanca desde el labio inferior. El otro hombre era joven y de rostro lampiño. Se quedaron inmóviles y en sus rostros petrificados se leía el pánico.
Junto a ellos estaban tres camellos. Dos de ellos dirigían sus hocicos hacia la tierra buscando comida en ese suelo árido. Pero el tercero y más grande, con dos jorobas, tenía su cabeza levantada y miraba fijamente al avión. Generalmente los camellos tienen sus ojos semicerrados; éste los tenía, completamente abiertos, pero no reflejaban ni asombro ni miedo. Al coronel le pareció que la mirada del camello estaba dirigida directamente a la cabina del avión, a sus ojos. Esta mirada penetrante incomodó a Vasily Timofeev. Ni siquiera los perros pueden mirar tan profundamente.
El coronel, ya desde Egipto, estaba familiarizado con los camellos y se dio cuenta que, ante él, estaba una camella, que ya hacía tiempo había pasado sus años juveniles. Y sus ojos ya decían todo. Esa mirada penetrante, en todos los animales, incluyendo al humano, la tienen sólo las hembras inteligentes. Los machos pueden mirar despreciativamente, indiferentemente, fríamente, estúpidamente, servilmente, agresivamente, amorosamente; casi como quiera, pero la mirada penetrante de un ser femenino, el macho no la puede tener.
Un detalle más sorprendía al coronel: las dos jorobas de la camella pelirroja eran muy blancas, ¡como si fueran canosas! Ellas brillaban como nieve fresca en una helada mañana de sol radiante. Él nunca había visto un camello como ese.
El piloto Vasily Timofeev, desde la cabina del avión, miraba, como hipnotizado, la extraña escena: dos personas, en vestiduras antiguas, al lado de un pozo con oro y muchas cosas de valor y tres camellos… Los dos hombres miraban asustados hacia arriba y solo la brisa movía las puntas de sus batas. En sus ojos se leía un pánico estúpido.
Pero la camella de jorobas blancas tenía una mirada fija y estudiosa.
El coronel volvió en sí y reconoció que el avión, silenciosamente, flotaba sobre el lugar, aunque los instrumentos mostraban una gran velocidad. De una manera misteriosa, el avión caza estaba detenido a unas decenas de metros de la superficie y Vasily Timofeev entendía que si la máquina se iba contra la tierra y se estrellaba (como lo decían todas las leyes de la física), él no podría hacer nada. Inclusive catapultarse no serviría de nada, el paracaídas no tendría suficiente altura para abrirse.
Un sudor frío recorrió al coronel y sintió como algo húmedo y pegajoso se extendía en su pecho bajo el ajustado traje de piloto. Febrilmente, Vasily aumentó la potencia de los motores tratando de levantar el avión. “Vamos, vamos, no te rindas mi bella”, le pedía a la máquina, y de nuevo miró los ojos bien abiertos de la jorobas blancas.
La máquina de guerra, suavemente empezó a moverse, y, poco a poco, tomó velocidad, dirigiéndose hacia arriba. Pronto, el avión se encontró en una formación neblinosa. Nubes blancas pequeñas y grandes pasaban a lo largo de los vidrios de la cabina y el coronel se alegró al ver que el avión recuperaba la velocidad.
Pronto la máquina salió de la zona de nubes y Vasily vio abajo la escena acostumbrada. El río Sir Daria y a su lado, a lo largo, la línea del ferrocarril. Y adelante, en sus orillas, se veían los contornos de la ciudad de Leninsk.
El coronel dio la vuelta y se dirigió al sitio donde tuvo la visión. No había ni gente, ni camellos.
– Cero uno, cero uno, ¿dónde está usted? – Timofeev escuchó en los auriculares la voz preocupada del controlador.
– Me dirijo al aeródromo, lo escucho bien, pido pista. – respondió el coronel.
– La pista está libre, camarada coronel. – le comunicó aliviado el controlador. – Su equipo desapareció de la pantalla por medio minuto. Y sonido tampoco había. ¿A usted le pasó algo? —
– Me… No, revisa esos aparatos. – le respondió grosero el coronel y se calló.
Cuando ya hubo aterrizado sin problemas, Vasily Timofeev se cambió rápido y sin hablar con nadie se fue a su casa. Un sonriente Epifanov se encontró con el rostro severo del coronel, dejó de sonreír y no le dijo nada. Tan pronto el “UAZ” de Timofeev abandonó el aeródromo Epifanov telefoneó al controlador.
– El coronel volvió como muy hosco. ¿Qué le pasó? —
– Llevó el “pajarito” para todos lados. El radar no lo podía seguir. – se rio el controlador.
CAPITULO 5
Hassim
El comerciante Hassim hizo su oración vespertina, a la gloria del Altísimo, con mayor diligencia y durante más tiempo que lo acostumbrado, agradeciendo al Todopoderoso Alá porque de nuevo la suerte le sonreía. Aquí, en la ciudad china de Dunhuang, por fin, tuvo éxito. El encontró aquello por lo cual había hecho ese largo y peligroso camino en las estepas del Volga desde la esplendorosa Sarai, capital de la Horda de Oro hasta el mismo centro de China. Y el precio por la mercancía resulto aceptable. Ahora si el Gran Kan Tokhtamysh cumplía su palabra, podría no solamente resolver su difícil problema, sino además recibir una ganancia considerable.
Hassim era del linaje de la famosa y rica ciudad de Urgench y además de entregas a sus paisanos en Asia Central, durante muchos años hizo negocios con la todopoderosa Horda de Oro. El conducía caravanas desde Damasco y China, estuvo en la India y, alguna vez llegó a Constantinopla. El conocía bien todos los caminos de caravanas que conducían a Sarai, la ciudad de los palacios. Y además de comerciar con seda, bronces, especies, perfumes y adornos, frecuentemente cumplía encargos especiales y secretos de los Kanes de La Horda de Oro.
Aunque las rutas del Volga y de la seda, en Asia central, eran controladas por la Horda de Oro, los valientes que recorrían esos caminos desérticos y sólo buscaban el lucro, eran más que suficientes. Hassim, por supuesto, tenía su guardia de protección, pero quien lo salvó muchas veces fue la relación personal que tenía con el terrible señor de la Horda de Oro, Mamay. El documento firmado por Mamay le servía de pase para muchos territorios y, con frecuencia, obligaba a bandidos temerarios a cambiar sus planes de atracarlo.
Pero todo sigue y todo cambia. Las piedras se transforman en arena y la arena se transforma en polvo y a éste se lo lleva el viento.
Hacía algunos años el extraordinario general Mamay había sido derrotado por el príncipe ruso Dmitriy en alguna parte lejos, en la helada Rusia. El desacreditado Mamay volvió con su deshonra a la Horda, pero el despiadado y ambicioso Tokhtamysh, apoyado por el todopoderoso Tamerlán de Samarkanda, lo arruinó y exilió a Crimea. Los comandantes medios de los ejércitos tribales, ahora, no sabían a quién subordinarse.
De cualquier discordia salía, como ola de espuma sucia, una gentuza perversa y vil, preparada para arrebatar lo ajeno. Los caminos cercanos a Sarai se hicieron intranquilos y peligrosos. Los bandidos podían, de día, cobrar peaje, y de noche, robar y asesinar a los paseantes.
En aquel tiempo, Hassim y sus pertenencias fueron salvados, varias veces, por el guardia mayor de la caravana, el valiente Shaken. Este era un un sirviente entregado y fiel, quien con los años se convirtió en un amigo y sabio asesor.
Por añadidura a estas dificultades, llegó al poder, en el kanato de Bukhara, el cojo y cruel emir Tamerlán. El destruyó totalmente Urgench, la ciudad natal de Hassim, la cual no quiso someterse. Mucha gente inocente fue decapitada, todos los comerciantes locales fueron robados y asesinados y a los obreros y artesanos el emir les ordenó mudarse a Samarkanda, donde Timur estableció su capital.
Hassim, en ese momento, perdió casi toda su condición y de no haber sido por el escondite secreto que él había construido en la estepa hacía varios años, temiendo por los bandidos de toda calaña y donde había escondido los dirhames de oro y todas sus cosas de valor, no hubiera podido levantarse de nuevo.
De todas maneras, a pesar del riesgo y del continuo transitar de caravanas, el infatigable Hassim no conseguía su buena condición anterior. Los mejores contratos ahora lo conseguían los comerciantes de Samarkanda. Estos se hicieron muy fuertes y a Hassim y sus mercancías le prohibieron la entrada a la nueva capital de Asia Central. A él solo le quedó intentar, como siempre, seguir comerciando con la Horda de Oro.
Pero la Horda de Oro ya no era lo que fue cuando estaba el poderoso impostor Mamay. El Kan Tokhtamysh que tomó el poder en Sarai, dos años después de la vergonzosa derrota de Mamay, se vengó de los príncipes rusos que no quisieron pagarle gratificación. A fuego y espada atravesó su tierra y le prendió fuego a la ciudad rusa más importante: Moscú. Eso le dio gloria, pero no le sumó poder.
Hassim se dio cuenta de que en el kanato no todo estaba tranquilo. Muchos querían ocupar el lugar de Tokhtamysh y urdían intrigas secretas. Pero el mayor peligro para Tokhtamysh era el cruel Tamerlán quién ya había tomado mucho poder y, en los últimos años, había conquistado toda el Asia Central y la India.
La victoria sobre los rusos hizo subir los humos a la cabeza de Tokhtamysh e imprudentemente usurpó territorios de Tamerlán. El Emir cojo, quién en su tiempo, apoyó a Tokhtamysh en su lucha por el trono de Sarai, no podía perdonar esa osadía y, ahora todos, esperaban una guerra dura entre el Gran Kan y el poderoso Emir. Muchos comerciantes trataron de rodear la Horda, previendo, con anticipación, su caída.
El año anterior Hassim había llevado consigo en su caravana, a su hijo mayor Rustam. El muchacho ya había cumplido 17 años, y ya era tiempo de que el joven se dedicara a los asuntos de negocios. En Sarai, adonde llegaron con mercancías desde Damasco, Hassim fue llamado, inesperadamente, por el mismo Tokhtamysh.
Hassim no conocía personalmente al nuevo Kan, y que esperar del encuentro, no sabía. En cualquier momento, el poderoso Kan podía elevar a un simple comerciante, pero también podía destruirlo.
Esperando una reverencia acentuada, Tokhtamysh se dirigió al comerciante: -Hassim, yo sé que tú has trabajado muy bien para mis antecesores. En particular ayudaste mucho a Mamay. —
Ante todo, Hassim siempre trabajó para sí mismo, y ahora trató de entender rápidamente que esperar de esa introducción capciosa. De todos era conocido qué habiendo tomado el poder, Tokhtamysh había destruido, sin piedad ninguna, al debilitado Mamay. Y había asesinado a sus más fieles allegados. ¿Sería que ahora había decidido encargarse de Hassim? Aunque el nuevo Kan pudo hacer eso mucho antes. No, ahora se trataba de otra cosa, decidió el experimentado comerciante y en vez de responder se inclinó delicadamente.
– Mamay fue mi enemigo. – Dijo Tokhtamysh pensativo y mirando los enormes anillos en sus dedos vulgares. – Pero eso ya es pasado. Él también se preocupó por el bienestar de la Horda e inspiró miedo en nuestros vasallos. —
– Ilustre Kan, yo solo soy un pequeño comerciante. Si el Gran Señor necesita una mercancía, yo trataré de conseguírsela en el menor plazo. – evasivamente respondió Hassim.
– Hay mercancías y mercancías, Hassim. – El Kan lanzó una mirada aguda al rostro inclinado del comerciante. – No cualquier comprador se atreverá a pasar por fronteras peligrosas, aquello que lo puede matar. —
– Para nosotros los comerciantes, todo se mide en dinero. – Hassim, cuidadosamente, levantó los ojos. – El riesgo, también. —
– Buena respuesta. – Tokhtamysh se rió torcidamente, como si fuera a toser. – Tú nos trajiste cuchillos de acero, flechas con buenas puntas y mallas protectoras desde Damasco. Mamay te pagó generosamente por tu riesgo? —
Hassim pensó cuidadosamente como responder esa pregunta. No era posible alabar a Mamay, pero injuriarlo era peligroso. En los últimos tiempos, Tokhtamysh lo llamaba, más frecuentemente, sabio soldado, capaz de reunificar la Horda dispersa en momentos de disturbios. Para llevar una conversación sobre eso con el poderoso del mundo, había que sopesar cada palabra, no en oro, sino en la propia vida.
– Mamay era justo con los comerciantes. Pero la fama sobre vuestra sabiduría y honestidad, ilustre Kan, son conocidas en todo el Oriente, desde Jerusalem hasta China. – respondió Hassim, inclinando visiblemente la cabeza, en signo de respeto.
– En el linaje del divino Gengis Kan todos son sabios e intrépidos! – Tronó Tokhtamysh y paseó su mirada amenazadora sobre todos los presentes como si alguno se atreviera a dudar de esta verdad.
El Kan se levantó lentamente del gran trono y pensativo se dirigió, por el piso de piedra, a Hassim y confianzudo lo tomó por el codo.
– Yo te tengo un asunto importante, Hassim… Cuando tomamos Moscú, los rusos, desde las paredes del Kremlin, nos lanzaron, varias veces, fuego vivo desde un tubo de hierro. —
Tokhtamysh chasqueó los dedos y dos sirvientes trajeron a la habitación algo largo y cubierto con un tapete. Por lo doblado que venían los sirvientes, se podía juzgar que la carga era pesada. Los hombres colocaron el objeto en la alfombra, le quitaron la cobertura y se alejaron.
Hassim vio un cilindro negro, hecho de hierro grueso. Un grabado rebuscado y fundido adornaba la curiosidad.
Por invitación del kan, Hassim se acercó y determinó que el tubo fue fundido de un solo pedazo de hierro de gran calidad por un maestro artesano y que, no pocas veces, había visto objetos como ese en países lejanos. El adorno no le iba por lo pesado y burdo que era el tubo. Hassim miró el interior por la única abertura que tenía el cilindro y vio lo liso que era por dentro. El otro extremo era más grueso y estaba cerrado. Solo en la punta se veía en la superficie un pequeño agujero redondo.
– Los rusos lo llaman cañón, y en Europa, lo llaman bombarda. – Explicó Tokhtamysh a un perplejo Hassim cuando este se separó del objeto. – Ese cañón se lo trajeron a los rusos los holandeses o los alemanes. Él se dispara con fuego empujando una piedra pesada o una bola de hierro. La bola vuela con tal fuerza que puede destruir una pared gruesa. A mis tropas les dispararon pequeños fragmentos de hierro. Esos fragmentos atravesaban las defensas metálicas de mis tropas como un cuchillo afilado a un trapo.
Tokhtamysh calló, ya sea porque recordaba el sitio de Moscú y sus soldados muertos o porque esperaba la reacción de Hassim. Sus ojos se ensombrecieron.
El comerciante todavía no sabía de qué se trataba todo eso y prefirió callar también. Solo la palma de la mano acariciaba, nerviosamente, su barba bien cortada con un mechón de canas en el medio.
– Mi gente le sacó a esos rusos despreciables el secreto del fuego volador. – Despertó Tokhtamysh. – Para que el cañón dispare, se necesita pólvora. ¿Escuchaste hablar de ella, Hassim? —
– Tuve la ocasión. – respondió el comerciante, el cual empezaba a adivinar a donde iba el kan. – Los marinos en los puertos hablan de todo. —
– Necesito pólvora! – tronó Tokhtamysh, considerando seguramente que el momento para una conversación vacía y mundana, estaba agotado. – Tú trabajaste para Mamay cuando yo guerreaba contra él. ¡Ahora me servirás a mí! Tráeme pólvora, y tú conocerás mi generosidad y gratitud. —
– Gran kan, yo no sé dónde conseguir pólvora. En estos lares no hay, y yo no escuché que la vendieran en los bazares. – Hassim dijo suavemente, escogiendo cuidadosamente las palabras. – Yo creo que ese es un asunto complicado y peligroso. —
– Basta! – Tokhtamysh lo interrumpió con aspereza y, en sus ojos rasgados, brilló la ira. – Hassim, tu eres un comerciante inteligente. Tú resolverás ese problema. Yo necesito mucha pólvora, y mejor todavía, necesito la receta para su preparación. Y eso hay que hacerlo rápido, antes de la llegada de la primavera. —
Tokhtamysh frunció el ceño y se aisló en sus pensamientos, como si hubiera olvidado a su interlocutor. Esta vez Hassim adivinó, fácilmente, sus pensamientos. El kan consideraba la fuerza y las enormes ambiciones de Tamerlan. Las tropas de Tamerlan ya penetraban en los dominios de Tokhtamysh. Robaban, asesinaban, tomaban el ganado y sin ningún tipo de inconveniente salían otra vez.
Estas acometidas servían para probar la capacidad militar de Tokhtamysh. Era evidente que el cruel y codicioso Tamerlan no se limitaría a estos pequeños ataques, y que pronto llevaría sus ejércitos a la capital de la Horda de Oro. El cojo emir ya había acabado con todos sus oponentes en un radio de mil kilómetros alrededor de Samarkanda. Era posible que Tokhtamysh ya supiera, por sus espías exploradores, que era su turno.
Ahora era invierno, que no era el mejor momento para grandes movimientos militares. Por eso el kan daba plazo solo hasta la primavera, cuando en la estepa aparece alimento para los innumerables caballos y camellos de sus tropas. Antes, era poco probable que Tamerlan se moviera hacia Sarai.
Por lo visto Tokhtamysh esperaba que la nueva arma, todavía no conocida en Asia, lo ayudara en la guerra contra Timur. Bueno, él no sería el primero, ni el último que se adhiriera a una esperanza semejante, pensó Hassim.
– Yo trataré de cumplir su orden, gran kan. – Hassim respondió, lo más educadamente posible.
Él sabía que nunca se puede negar algo directamente al kan. Ahora, lo que deseaba Hassim era abandonar, vivo, el palacio y abandonar, lo más rápido posible, el peligroso Sarai. Una promesa no es un juramento, pensó el sabio comerciante. La cumple o no, todo sería voluntad de Alá.
Aparentemente llegó la hora de dejarse de esa peligrosa artesanía: conducir caravanas por tierras donde todo el tiempo guerrean. Favorecer al vencedor, hacerse enemigo del otro. Hay que comprarse una tiendita en las afueras de Samarkanda o de Bukhara y vivir tranquilo, el resto de los años, vendiendo telas, bronces o alfombras.
Pero el calculador Tokhtamysh tenía otros planes.
– Tú tratas como debes hacerlo. – duramente respondió el kan, apartando sus pensamientos. Y enseguida estiró los labios en una sonrisa significativa, y suavemente, inclinándose hacia el comerciante, le preguntó: – Escuché que esta vez viniste con tu hijo. Como es su nombre? —
– Rustam. —
– Buen nombre. – Tokhtamysh caminó algunos pasos y, de repente, se dio vuelta. – He aquí mi decisión: Hasta tu regreso con la mercancía Rustam se quedará conmigo como huésped. – El kan, de nuevo sonrió, y cambió el tono. – ¿Este es tu único hijo, Hassim? Hay que tener más esposas. ¡Y pasar frecuentes noches con ellas! —
Tokhtamysh se carcajeó, y eso le produjo una tos de ruido desagradable. Los cortesanos presentes enseguida acompañaron la risa del gobernante.
CAPITULO 6
Un dibujo del lugar
Al regreso a su casa, el coronel Timofeev se aisló de los demás. La perplejidad no lo abandonaba. ¿Sería posible que él haya viajado en el tiempo? ¡Una locura!
Aunque, por otro lado, él había leído, una vez, que toda una escuadrilla americana había desaparecido de las pantallas de los radares. Cuando regresaron a la base, los pilotos notaron que todos los relojes se habían retrasado treinta minutos, ¡justo el tiempo que se había perdido comunicación con ellos! En esa ocasión, los pilotos no sintieron ni notaron nada. Volaron sobre el océano, y las olas nunca cambian.
Un piloto europeo informó, que vio la batalla de Waterloo, con sus propios ojos. ¿Y cuantos aviones y barcos han desaparecido sin dejar huellas? ¿Basta sólo un triángulo de las Bermudas? Quizás ellos también se fueron al pasado y no pudieron retornar.
Las instrucciones dicen qué durante un vuelo, si se observa algo incomprensible o sospechoso, el piloto debe, inmediatamente, reportarlo. Pero algunos años atrás, un piloto joven había comunicado algo similar. Aquellos, quienes lo vieron después del aterrizaje, contaban que el muchacho se veía completamente aturdido. Por orden de arriba, durante mucho tiempo, estuvieron llevando al piloto a diferentes instancias. Después lo enviaron a Moscú, de donde nunca regresó. Decían que le habían dado de baja y lo habían internado en un psiquiátrico.
Vasily Timofeev recordó esa historia y, por eso, en el aeródromo, a nadie dijo nada. Ahora, cuando el choque con lo desconocido quedó atrás, lo carcomía la sensación de curiosidad. Llegó a casa y se puso a dibujar, cuidadosamente, un dibujo esquemático del lugar, donde vio a dos antiguos vagabundos quienes algo escondían.
Aquí, el río con sus meandros, y aquí, el punto.
El coronel tomó un mapa detallado con el escrito a mano “Para uso del servicio”. En ese mapa, a diferencia de los mapas geográficos comunes, todo estaba representado verazmente y sin distorsiones. Tomando en cuenta el tiempo de vuelo de regreso al aeródromo, ese lugar del río debía estar a treinta-cuarenta kilómetros de la ciudad río arriba.