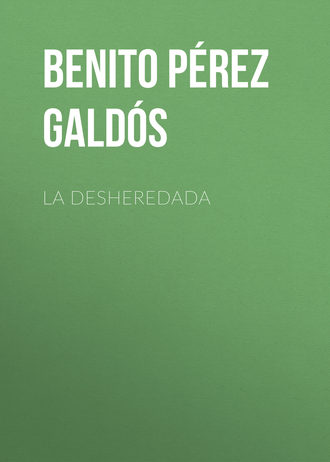
Полная версия
La desheredada
Turbado por la presencia y los cariños de su hermana, a quien no conocía, Mariano no despegaba sus labios. La miraba con atención semejante a la estupidez. Por último, dijo así con aspereza, remedando el hablar francote y brutal de la gente del bronce:
«Chicáaaa…, no me beses más, que no soy santo.
–A casa»—dijo la Sanguijuelera, saltando sobre el cáñamo.
Aquel día añadió Encarnación a su olla algo extraordinario. Comieron en la trastienda, que más bien era pasillo por donde la tienda se comunicaba con un patio. Durante el festín, que tuvo su añadidura de pimientos y su contera de pasas, no habría sido fácil explicar cómo con una sola boca podía la Sanguijuela engullir medianamente y hablar más que catorce diputados. Isidora, triste, cejijunta, ni hablaba ni hacía más que probar la comida. Observaba a ratos con gozo la voracidad de su hermano.
«Ya ves qué lindo buitre me ha puesto Dios en casa—decía Encarnación—. Es capaz de comerme el modo de andar, si le dejo. Él come y yo soy quien se harta; sí, me harto de trabajar para su señoría. Pero oye, león, ¿dirás algún día: «Ya no quiero más»?».
Pecado devoraba con el apetito insaciable de una bestia atada al pesebre, después de un día de atroz trabajo.
«Y tú, linda mocosa, ¿no comes?—añadió la vieja—. ¿O es que te has vuelto tan pava y tan persona decente que no te gustan estos guisos ordinarios? Vamos, que para otro día te pondré alas de ángel… Se conoce que allá en el Tomelloso se estila mucha finura».
Isidora no contestó. Parecía que estaba atormentada de una idea. Cuando se acabó la comida y se marchó Pecado para jugar un poco antes de volver al trabajo, Isidora, sin dejar su asiento y mirando a su tía, que a toda prisa levantaba manteles, le dijo:
«Tía Encarnación, tengo que hablar con usted una cosa.
–Aunque sean cuatro».
Como quien se quita una máscara, Isidora dejó su aspecto de sumisa mansedumbre, y en tono resuelto pronunció estas palabras:
«No quiero que mi hermano trabaje más en ese taller de maromas; no quiero y no quiero.
–Le señalarás una renta—replicó la anciana con ironía—¡Le pondrás coche! Y para mis pobres huesos, ¿no habrá un par de almohadones?
–No estoy de humor de bromas. Mi hermano y yo somos personas decentes…
–Ya lo creo…
–Pues claro.
–Pues turbio.
–Somos personas decentes.
–Y príncipes de Asturias.
–Aquel trabajo es para mulos, no para criaturas. Yo quiero que mi hermano vaya a la escuela.
–Y al colegio.
–Eso es, al colegio—replicó Isidora marcando sus afirmaciones con el puño sobre la endeble mesa—Yo lo quiero así…, y nada más».
¡Qué fierecilla! ¡Cómo hinchaba las ventanillas de su nariz, y qué fuertemente respiraba, y qué enérgica expresión de voluntad tomó su fisonomía! Todo esto lo pudo observar la Sanguijuelera sin dejar su ocupación. Amoscándose un poco, le dijo:
«¿Sabes que estás cargante, sobrina, con tus colegios y tus charoles? A ver, echa aquí lo que tengas en el bolsillo. ¿Crees que la gente se mantiene con cañamones? ¿Crees que hay colegios de a ochavo como los buñuelos? ¡Qué puño!… Dame guita y verás.
–Tengo para no pordiosear.
–¿Te ha dado el Canónigo?
–Lo bastante para poner a Mariano en una escuela y para vestirme con decencia.
–¡Ah!, canóniga…, tú pitarás… Hablemos claro».
Y se sentó, haciendo silla de una tinaja rota. Puesto el codo en la mesilla y el hueso de la barba en la palma de la mano flaca, aguardó las explicaciones de su sobrina.
«Tía…—murmuró esta sintiendo mucha dificultad para iniciar la cosa grave que iba a decir—. Usted sabe que yo y Mariano… ¿Pero usted no lo sabe?
–No sé sino que sois un par de perchas que ya, ya. Nada habría perdido el mundo con que os hubierais quedado por allá…, en el Limbo. Venís de Tomás Rufete, y ya sé que de mala cepa no puede venir buen sarmiento.
–A eso voy, tía, a eso voy. Precisamente… Usted lo debe saber, como yo… Precisamente, ni yo ni mi hermano venimos de Tomás Rufete.
–Justo, justo; mi Francisca, mi ángel os parió por obra del Espíritu Santo, o del demonio.
–¿Para qué andar con farsas? No somos hijos de D. Tomás Rufete ni de D.ª Francisca Guillén. Esos dos señores, a quienes yo quiero mucho, muchísimo, no fueron nuestros padres verdaderos. Nos criaron fingiendo ser nuestros papás y llamándonos hijos, porque el mundo…, ¡qué mundo este!».
La Sanguijuelera cambió bruscamente de disposición y de tono. No palideció, por ser esto cosa impropia de la inanimada sustancia de los pergaminos; pero abrió los ojos, y empuñando el brazo de su sobrina, le golpeó el codo contra la mesa, y le dijo con ira:
«¿De dónde has sacado esas andróminas? ¿Quién te ha metido esa estopa en la cabeza?
–Mi tío el Canónigo.
–Me parece a mí que tu tío el Canónigo…
–Él me ha contado todo—afirmó Isidora con acento de profundísima convicción—. Usted se hace de nuevas, tía; usted me oculta lo que sabe… No se haga usted la tonta. ¿Es la primera vez que una señora principal tiene un hijo, dos, tres, y viéndose en la precisión de ocultarlos por motivos de familia, les da a criar a cualquier pobre, y ellos se crían y crecen y viven inocentes de su buen nacimiento, hasta que de repente un día, el día que menos se piensa, se acaban las farsas, se presentan los verdaderos padres?… Eso, ¿no se está viendo todos los días?
–En sesenta y ocho años no lo he visto nunca… Me parece que tú te has hartado de leer esos librotes que llaman novelas. ¡Cuánto mejor es no saber leer! Mírate en mi espejo. No conozco una letra… ni falta. Para mentiras, bastantes entran por las orejas… Pero acábame el cuento. Salimos con que sois hijos del Nuncio, con que una señorita principal os dio a criar, y desapareció…
–¡Usted lo sabe, usted lo sabe!—exclamó la joven rebosando alegría.
–No sé más sino que te caes de boba. Eres más sosa que la capilla protestante.
–Mi madre—declaró Isidora poniéndose la mano en el corazón, para comprimir, sin duda, un movimiento afectuoso demasiado vivo—, mi madre… fue hija de una marquesa».
Como un petardo que estalla, así reventó en estrepitosa risa la Sanguijuelera, apretándose la cintura y mostrando sus dos filas de dientes semisanos. Se desbarataba riendo, y después le acometió una tos de hilaridad que le hizo suspender el diálogo por más de un cuarto de hora. Algo confusa, Isidora esperó a que su tía volviese en sí de aquel síncope burlesco para seguir hablando. Por último, dijo con malísimo humor:
«¡Qué bien finge usted!
–Perdone vuecencia—replicó Encarnación en el tono más cómico del mundo—. Perdone vuecencia que no la hubiera conocido… Pero vuecencia tendrá que hacer diligencias y buscar papeles.
–Tengo papeles…, ¡y qué papeles!
–¿Quiere vuecencia que le preste dos reales?…, porque tendrá que untar escribanos.
–No creo que sea preciso, porque esta bien claro mi derecho.
–Vuestra serenísima majestad cogerá una herencia, porque sin herencia todo sería pulgas, ¿verdad, hermosa?
–Mi madre no vive. Mi abuela sí.
–¡Ah!, ¿la abuelita de tu vuecencia vive? ¿Y quién es la señora pindonga?
–No se burle usted, tía. Esto es muy serio—declaró Isidora tocada en lo más vivo de su orgullo—. Es usted lo más atroz… Yo que venía a que me diese pormenores y su parecer…
–Voy a darte mi parecer, hijita de mi alma—repuso la Sanguijuelera levantándose—. Pues tú has querido que yo te dé pormenores…, pobre almita mía…».
En el rincón del pasillo había una larga caña que servía para descolgar los cacharros. Encarnación revolvió sus ojos buscándola.
«Vaya que ha sido una picardía haberle ocultado a estos angelitos que salieron del vientre de una marquesa».
Y tomó la caña.
«¡Quién será el dragón que ha querido birlarlos la herencia!… ¡A ese tunante le sacaría yo las entrañas!… Cuidado que engañar así a mis niños, haciéndolos pasar por hijos de un Rufete… Quitad allá, pillos, que mi niña es duquesa y mi niño es vizconde… ¡Re-puñales!».
Honradez y crueldad, un gran sentido para apreciar la realidad de las cosas, y un rigor extremado y brutal para castigar las faltas de los pequeños, sin dejar por eso de quererles, componían, con la verbosidad infinita, el carácter de Encarnación la Sanguijuelera. Su flaca pero fuerte mano empuñó la caña, y descargándola sin previo anuncio sobre la cabeza de su sobrina, la rompió al primer golpe. Puso el grito en el cielo la víctima, exclamando: «¡Pero, tía!…». La vieja recogió y unió los dos pedazos de la caña, de lo que resultaba que podía pegar más a gusto, y ¡zas!, emprendió una serie de cañazos tan fuertes, tan bien dirigidos, tan admirablemente repartidos por todo el cuerpo de Isidora, que esta, sin poder defenderse, gesticulaba, manoteaba, gemía, se dejaba caer en el suelo, se arrastraba, escondía la cabeza, se revolvía. Y en tanto la feroz vieja, incitada al castigo por el castigo mismo, encendíase más en furia a cada golpe, y los acompañaba de estas palabras:
«¡Toma, toma, toma duquesa, marquesa, puños, cachas!… Cabeza llena de viento… Vivirás en las mentiras como el pez en el agua, y serás siempre una pisahormigas… Malditos Rufetes, maldita ralea de chiflados… ¡Ah, puño!, si yo te cogiera por mi cuenta, con un pie de solfeos cada día te quitaría el polvo. Toma vanidad, toma lustre».
Y cada palabra era un golpe y cada golpe un cardenal leve (es decir, subdiácono), un rasguño o moledura. Incapaz Isidora de desarmar a su verdugo, aunque lo intentó devolviendo cólera por cólera, hubo de rendirse al fin, y sucumbió diciendo con gemido: «Por Dios, tía, no me pegue usted más».
En sus veinte años, Isidora tenía menos fuerza que la sexagenaria Encarnación. Sin aliento yacía en tierra la víctima, recogiendo sus faldas y sacudiéndoles la tierra, tentándose en partes diversas para ver si tenía sangre, fractura o contusión grave, mientras la Sanguijuelera, respirando como un fuelle en plena actividad, arrojaba los vencedores pedazos de caña y alargaba su mano generosa a la víctima para ayudarla a levantarse.
«¡Cómo se conoce—dijo al fin la sobrina con vivísimo tono de desprecio—que no es usted persona decente!
–¡Más que tú, marquesa del pan pringao!—gritó la vieja, esgrimiendo de tal modo las manos, que Isidora vio los diez dedos de ella a punto de metérselos por los ojos.
–Usted no es mi tía. Usted no tiene mi sangre.
–Ni falta… A mucha honra… De gloria y descanso te sirva tu ducado, harta de miseria. Mira, como vuelvas aquí, ¿sabes lo que hago?
–¿Qué?—preguntó Isidora, sintiéndose con más fuerzas para rechazar un nuevo ataque.
–Pues si vuelves aquí, cojo la escoba… y te barro ¡qué puño!, te echo a la calle como se echa el polvo y cáscaras de fruta».
Isidora no dijo nada, y recobrándose marchó hacia la puerta. Abierta con trémula mano la trampilla, salió andando aprisa, cuesta arriba, en busca de la ronda de Embajadores, que debía conducirla a país civilizado. Temía que la vieja iría detrás injuriándola, y no se equivocó. La Sanguijuelera, echando la cabeza fuera de la puerta, la despedía con una carcajada que produjo siniestros ecos de hilaridad en toda la calle. Asomaban caras curiosas, frentes guarnecidas de rizos, bocas de amarillos dientes descubiertos hasta la raíz por estúpido asombro, bustos envueltos en pañuelos de distintos colores; y más de cuatro andrajosos chiquillos saltaron detrás de Isidora para festejarla con gritos y cabriolas.
Sin detenerse, la joven lanzó desde lo profundo de su alma, llena de pena y asco, estas palabras:
«¡Qué odioso, qué soez, qué repugnante es el pueblo!».
Capítulo IV
El célebre Miquis
—I—
Salvo algunas ligeras neuralgias de cabeza, Isidora gozaba de excelente salud. Tan sólo era molestada de frecuentes y penosos insomnios, que a veces la hacían pasar de claro en claro las noches. La causa de esto parecía ser como una sed de su espíritu, que se fomentaba, sin aplacarse, de audaces previsiones de lo futuro, de un perpetuo imaginar hechos que pasarían, que tendrían que pasar, que no podían menos de tomar su puesto en las infalibles series de la realidad. Era una segunda vida encajada en la vida fisiológica y que se desarrollaba potente, construida por la imaginación, sin que faltase una pieza, ni un cabo, ni un accesorio.
En aquella segunda vida, Isidora se lo encontraba todo completo, sucesos y personas. Intervenía en aquellos, hablaba con estas. Las funciones diversas de la vida se cumplían detalladamente, y había maternidad, amistades, sociedad, viajes, todo ello destacándose sobre un fondo de bienestar, opulencia y lujo. Pasar de esta vida apócrifa a la primera auténtica, érale menos fácil de lo que parece. Era necesario que las de Relimpio, con quienes vivía, le hablasen de cosas comunes, que fuese muy grande el trabajo y empezase muy temprano el ruido de la máquina de coser, o que su padrino, el bondadosísimo D. José de Relimpio, le contase algo de su vida pasada. Como estuviera sola, Isidora se entregaba maquinalmente, sin notarlo, sin quererlo, sin pensar siquiera en la posibilidad de evitarlo, al enfermizo trabajo de la fabricación mental de su segunda vida.
Cinco días después de su llegada a Madrid y a los cuatro de la escena con la Sanguijuelera, levantose Isidora más tarde que de costumbre, por haber dormido la mañana, y se arregló aprisa. Aquel día estrenaba unas botas. ¡Qué bonitas eran y qué bien le sentaban! Esto pensó ella poniéndoselas y recreándose en la pequeñez y configuración graciosa de sus pies, y dijo para sí con orgullo: «Hoy, al menos, no me verá con el horrible calzado roto que traje del Tomelloso». La vergüenza que sintió al mirar las botas viejas que en un rincón estaban, también muertas de vergüenza, no es para referida. Juró dar aquellos miserables despojos al primer pobre que a la puerta llegase.
Púsose su vestidillo negro, que a toda prisa se había hecho aquellos días, colocose el velito en la cabeza y hombros, mirándose al espejo con movimientos de pájaro, y se dispuso a salir. Antes abrió el balcón, y mirando a la calle, dijo: «Allí está ya. ¡Qué puntual y qué caballero es!».
Salió. Las de Relimpio le preguntaron que dónde iba.
«Voy en busca de mi tía»—repuso ella.
Y bajando la escalera decía para sí:
«He tenido que mentir. Cuando yo esté en mi posición, en mi verdadera posición, no diré jamás una mentira. ¡Cuánto me repugna lo que no es verdad!… ¿Pero qué pensaría esa gente si yo les dijera que voy de paseo con Miquis?… Es domingo, hoy no tiene clase, y anoche me dijo que quería enseñarme las cosas bonitas de Madrid, el Museo, el Retiro, la Castellana».
Y volvió a mirarse las botitas. Los documentos de que se ha formado esta historia dicen que eran de becerro mate con caña de paño negro cruzada de graciosos pespuntes.
«Me han costado tres duros—pensó Isidora en los últimos peldaños—. Con siete del vestido son diez; seis que di a doña Laura a cuenta, son dieciséis. Aún me queda para vestir a Mariano y ponerlo en la escuela. Después el tío me mandará más, y después…».
Isidora vivía en el 23 de la calle de Hernán Cortés. Miquis se paseaba desde la lechería a la esquina de la calle de Hortaleza, y estaba embozado en su capa de vueltas rojas, porque si bien el día era claro y hermoso, se sentía fresco.
Saludáronse y emprendieron su marcha hacia el Retiro. Isidora, conforme a su costumbre de anticiparse a las ideas y a las intenciones de los demás, pensaba así durante los primeros pasos: «Ahora me va a decir que parezco otra, que me he transformado desde que estoy aquí…».
Pero también se equivocó esta vez, como otras muchas, porque Miquis habló de cosa muy distinta.
«Me parece—dijo—que yo conozco a esas de Relimpio. Las he visto en las regiones etéreas. ¿No entiendes? En el paraíso del Teatro Real.
–Sí, allá van alguna vez. Son dos chicas, Emilia y Leonor. Trabajan mucho, cosen a máquina; pero ganan tan poco… Me han cedido un cuartito con balcón a la calle. Antes no sé si lo ocupaba un señor sacerdote. Necesitan ayudarse las pobres. Son muy buenas. Mi padrino D. José es el tipo más célebre del mundo».
Isidora rompió a reír, y después, haciendo gala de uno de sus talentos más brillantes, el de retratar en cuatro rasgos a una persona, se explicó así:
«¿No le conoces? Si le hubieras visto alguna vez no le olvidarías. Es un galán viejo con la cara sonrosada. Tiene un bigotito rubio que parece cabello de ángel, y hace pliegues con la boca… Los ojos son de almíbar; qué sé yo… Parecen dos uvas demasiado maduras. Usa un gorro con borla de oro, y es tan fino, tan relamido… Ha sido un tenorio, según dicen. Cose a máquina para ayudar a las chicas; pero su oficio es lo que llaman la Partida Doble. Se entretiene en poner todos los gastos en un libro grande, ¿sabes?… Es preciso que le conozcas.
–¿Hace falta médico en la casa?
–Hombre, sí. Doña Laura se queja de un dolor…, no sé dónde.
–Pues entraré contigo. Iré a hacerte una visita de ceremonia, diciendo que me manda tu tío el de Tomelloso.
–Ya veremos el modo de que entres».
Siguieron hablando de otras cosas, y avanzaban poco en su paseo, porque Isidora se detenía ante los escaparates para ver y admirar lo mucho y vario que en ellos hay siempre. También era motivo de sus detenciones el deseo oculto de mirarse en los cristales, pues es costumbre de las mujeres, y aun en los hombres, echarse una ojeada en las vitrinas, para ver si van tan bien como suponen o pretenden.
En el Museo las impresiones de aquella singular joven fueron muy distintas, y sus ideas, levantando el vuelo, llegaron a zonas mucho más altas que aquella por donde andaban al rastrear en los muestrarios llenos de chucherías. Sin haber adquirido por lecturas noción alguna del verdadero arte, ni haber visto jamás sino mamarrachos, comprendía la superioridad de lo que a su vista se presentaba; y con admiración silenciosa, su vista iba de cuadro en cuadro, hallándolos todos, o casi todos, tan acabados y perfectos, que se prometió ir con frecuencia al edificio del Prado para saborear más aquel goce inefable que hasta entonces le fuera desconocido. Preguntó a Miquis si también en aquel sitio destinado a albergar lo sublime dejaban entrar al pueblo, y como el estudiante le contestara que sí, se asombró mucho de ello.
Llegaron por fin al Buen Retiro, cuyo lindo nombre ha querido en vano cambiarse con el insulso rótulo de Parque de Madrid. Allí las emociones de Isidora fueron una alegría casi infantil, un deseo vivo de correr, de despeinarse, de entrar descalza en los charcos de las acequias, de subir a las ramas en busca de nidos, de coger flores, de dormir a la sombra, de cantar. Aquella naturaleza hermosa, aunque desvirtuada por la corrección, despertaba en su impresionable espíritu instintos de independencia y de candoroso salvajismo. Pero bien pronto comprendió que aquello era un campo urbano, una ciudad de árboles y arbustos. Había calles, plazas y hasta manzanas de follaje. Por allí andaban damas y caballeros, no en facha de pastorcillos, ni al desgaire, ni en trenza y cabello, sino lo mismo que iban por las calles, con guantes, sombrilla, bastón. Prontamente se acostumbró el espíritu de ella a considerar el Retiro (que sólo conocía por vagos recuerdos de su niñez) como una ingeniosa adaptación de la Naturaleza a la cultura; comprendió que el hombre, que ha domesticado a las bestias, ha sabido también civilizar al bosque. Echando, pues, de su alma aquellos vagos deseos de correr y columpiarse, pensó gravemente de este modo: «Para otra vez que venga, traeré yo también mis guantes y mi sombrilla».
Después de admirar el afeitado Parterre, fueron a dar la vuelta al estanque grande, que es un mar de bolsillo, como decía Miquis. Este la llevó luego por sitios escondidos y por las callejuelas y laberintos que están entre el estanque y la fuente de la China. Miquis estaba alegre como un niño, porque también en él, parroquiano constante del Retiro, hacía sentir su influjo la vegetación nueva de Primavera, los juegos del sol entre las ramas, el meneo de las hojas acariciándose, y aquel ambiente, compuesto de frescura y tibieza, que al mismo tiempo atemperaba el cuerpo y el alma. La capa le daba calor. Se la quitó arrojándola por tierra. Hizo después una almohada de ella y se tendió en el suelo. Isidora se sentó frente a él.
«¿Oyes los pájaros?—dijo Miquis—Son ruiseñores».
Isidora había oído hablar de los ruiseñores como cifra y resumen de toda la poesía de la Naturaleza; pero no los había oído. Estos artistas no iban nunca por la Mancha. Puso atención, creyendo oír odas y canciones, y su semblante expresaba un éxtasis melancólico, aunque a decir verdad lo que se oía era una conversación de miles de picos, un galimatías parlamentario—forestal, donde el músico más sutil no podría encontrar las endechas amorosas de que tanto se ha abusado en literatura. Miquis se echó a reír, y como si tuviera gusto en despoetizar la hermosa situación en que ambos se encontraban, dijo de improviso:
«Isidora, ayer he estado trabajando en el anfiteatro con el Dr. Martín Alonso desde las dos hasta las cinco. Éramos tres alumnos. Le ayudábamos a hacer la autopsia de un viejo que murió de corazón. ¡Si vieras, chica!…».
Isidora se puso las manos ante la cara con muestras de horror.
«Es el trabajo más bonito—añadió Miquis—. Tonta, ¿por qué no se ha de hablar de esto? Si es la realidad, la ciencia… ¿Qué sería de la vida si no se estudiara la muerte? Nada me gusta como la Cirugía, chica. O he de ser un gran cirujano, o nada. Verás. Cuando el doctor no estaba allí, cogíamos uno de los brazos del muerto, y ¡zas!, nos pegábamos bofetadas unos a otros…».
Isidora dio un grito.
«Eres tonta… Pues si vieras lo que yo gozo cuando levanto un músculo con mi escalpelo, cuando me apodero de una entraña…».
Isidora se levantó, echando a correr y metiéndose un dedo en cada oído.
«Aguarda, ruiseñora, no hablaré más de esto».
Luego se iban a otro sitio. Isidora, sentada junto a un tronco, se quedaba meditabunda, mirando por un hueco del ramaje las blancas masas de nubes que avanzaban sobre lo azul del cielo con soberana lentitud. Miquis cogía una rama seca, y acercándose cautelosamente por detrás de la joven, se la pasaba por la cara y decía con voz lúgubre: «¡La mano del muerto!».
Isidora daba un chillido; después reían los dos. Miquis cantaba trozos de ópera, corrían un poco; escondíase él tras las espesas matas de aligustre, para que ella le buscase; encontrábanse fácilmente; se cogían las manos; se sentaban de nuevo; charlaban, convidados de la hermosura del día y del lugar, donde todo parecía recién criado, como en aquellos días primeros de la fabricación del mundo, en que Dios iba haciendo las cosas y las daba por buenas.
—II—
Augusto Miquis, por quien sabemos los pormenores de aquellas escenas, es hoy un médico joven de gran porvenir. Entonces era un estudiante aprovechadísimo, aunque revoltoso, igualmente fanático por la Cirugía y por la Música, ¡qué antítesis!, dos extremos que parecen no tocarse nunca, y sin embargo se tocan en la región inmensa, inmensamente heterogénea del humano cerebro. Recordaba las melodías patéticas, los graciosos ritornelos y las cadencias sublimes allá en la cavidad taciturna del anfiteatro, entre los restos dispersos del cuerpo de nuestros semejantes. Él, en presencia de Raoul y Valentina, o ante la sublime conjuración de Guillermo Tell, o en la sala de conciertos, pensaba en la aponeurosis del gran supinador. Él, posado sobre los libros, como un ave sobre su empolladura, soñaba con un monumento colosal que expresase los esfuerzos del genio del hombre en la conquista de lo ideal. Aquel monumento debía rematarse con un grupo sintético: ¡Beethoven abrazado con Ambrosio Paré!
Nació en una aldea tan célebre en el mundo como Babilonia o Atenas, aunque en ella no ha pasado nunca nada: el Toboso. Diole el Cielo inteligencia superior, que en aquella edad era todavía un desordenado instinto genial. Su aplicación no era constante como la de las medianías, sino intermitente y caprichosa. Tan pronto devoraba libros, emprendía penosos estudios y practicaba con ardor la cirugía, como lo abandonaba todo para leer partituras al piano, tocándolo con pocos dedos y menos nociones de Música. Pero en estas alternativas de trabajo y holganza, se ha apoderado poco a poco de la ciencia, y cada idea que llegaba a ser suya, daba al punto en su mente magníficos frutos.
Todas las teorías novísimas le cautivaban, mayormente cuando eran enemigas de la tradición. El transformismo en ciencias naturales y el federalismo en política le ganaron por entero. Tenía gran facilidad de dicción. Se asimilaba prodigiosamente las ideas de los libros y las ideas de los maestros orales, sus frases, su estilo y hasta su metal de voz. Burla burlando, imitaba a todos los profesores de la Facultad, y como poseía extraordinaria retentiva, lo mismo era para él repetir un allegro lleno de dificultades, que pronunciar dos o tres discursos sobre Medicina o Filosofía naturalista.









