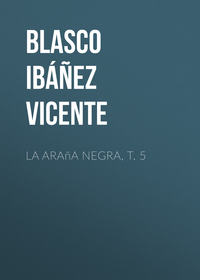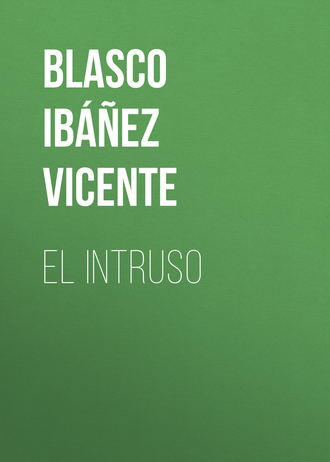
Полная версия
El intruso
Mientras Luis estudiaba su carrera, ocurrió la gran transformación de la familia, el tirón loco de la suerte que sacó de la obscuridad á Sánchez Morueta. Su primo se presentó inesperadamente en Olaveaga. Venía á la conquista de la Fortuna; sabía dónde estaba oculta y llegaba antes que los demás, aprovechando sus estudios y observaciones en país extranjero. El invento de Bessemer, que acababa de revolucionar la metalurgia abaratando la fabricación, hacía necesarios los hierros sin fósforo y ningunos como los de las minas de Bilbao. Iba á comenzar en aquellas montañas un período de explotación loca, de rápidas fortunas: el que primero se apoderase del mineral sería rico como un príncipe. Dinero… necesitaba dinero, para centuplicarlo en poco tiempo. Su padre apenas lo entendió; pero tenía fe en su hijo, le inspiraba respeto su gravedad, aquel pensamiento siempre reconcentrado y en función: y le entregó sus ahorros, vendió las gabarras y hasta la casa nueva que había construido imitando á las mejores de la villa y que era el asombro de Olaveaga.
Entonces comenzó la historia del poderoso Sánchez Morueta, aquella transformación de cuento mágico, atropellándose los negocios fabulosos, las caricias de la buena suerte, como si les faltase tiempo para enriquecer á aquel hombrón que veía llegar los millones sin el más leve estremecimiento en su rostro impasible. Se apoderó rápidamente de la montaña. Allí donde asomaba el mineral de hierro, especialmente el llamado campanil, que era el más rico, allí ponía sus manos de vencedor, diciendo: «Esto es mío». Compraba minas para venderlas al mes siguiente á los ingleses que llegaban detrás de él. Tenía en el abra los vapores á docenas, cargándolos de aquellos terrones rojos que eran como oro. Bilbao hablaba de Sánchez Morueta con admiración: sonaba su nombre á todas horas. Mientras los demás dormían, él había visto claro; cuando la gente comenzaba á despertar, ya era él millonario. Tras sus espaldas de luchador victorioso marchaba una corte de ingenieros, contratistas y tardíos buscadores de la fortuna.
«Tu primo está loco—escribía el señor Juan á su sobrino.—Esto es un escándalo; los millones entran en casa como una inundación. Ahora habla de construir una flota de barcos propia para que transporten el mineral á Inglaterra: quiere establecer fundiciones en la orilla del Nervión, que fabriquen carriles, puentes enteros, cañones, navíos de guerra ¡qué sé yo cuántas locuras más! Créeme, Luisillo; esto es demasiado: no puede durar».
Y hablaba con asombro de su nueva existencia. Él y la madre de Luis vivían con el grande hombre, en una casa muy hermosa de Bilbao, con un batallón de empleados, sirvientes y parásitos. Una vida de abundancia y de movimiento que hacía pensar melancólicamente á los dos viejos en sus huertecitas de Olaveaga, tan tranquilas y risueñas, al abrigo de los montes, con la ría enfrente como un espejo en los días de sol. Además, el poderoso príncipe de la industria se había casado para hacer dignamente los honores á la fortuna que llegaba. Su mujer era una señorita de Durango: (y el antiguo gabarrero, recalcaba con respeto y temor la calidad social de su nuera) una parienta de los principales que Sánchez Morueta había tenido en Londres. Su familia de hidalgos vivía estrechamente de las flacas rentas de algunas caserías: nobleza agrícola que hacía remontar sus blasones á los tiempos casi fabulosos de Vizcaya, á Jaun Zuria el Cid vascongado, y que, aturdida por la escandalosa fortuna del hijo del gabarrero, había accedido á emparentar con él. Sánchez Morueta, casi al día siguiente de la boda, había continuado su vida de agitación, de viajes y de encierros en el escritorio. La mujer, de una belleza rubia, áspera y dura, fruncía el entrecejo ante los dos ancianos que vejetaban tímidamente en la casa, como si fuesen unos criados distinguidos, y vivía sola, repartiendo su tiempo entre las iglesias y las visitas á las principales familias de Bilbao. La satisfacción de anonadarlas con su lujo, el goce de provocar la envidia de las amigas con su riqueza, eran las únicas dulzuras que encontraba en el matrimonio.
Después, cuando Aresti estaba próximo á terminar su carrera, ocurrió la muerte del señor Juan. El viejo se fué del mundo asustado de la fortuna de su hijo, creyéndole loco, presagiando un desquite terrible de la mala suerte, repitiendo tenazmente que «aquello no podía durar». Al presentarse Luis en Bilbao vió á su primo en plena gloria, con su gravedad de hombre fuerte y silencioso, insensible á las desgracias como á los triunfos. Sus párpados ligeramente enrojecidos y la vehemencia con que le apretó sobre su pecho, fueron las únicas muestras de emoción por la muerte de su padre.
–Luis—dijo con brevedad, como si sus palabras fuesen oro,—sigue tu carrera: después irás al extranjero. Estudia… no vaciles ante los gastos. El viejo no ha muerto: si antes era yo tu hermano, ahora soy tu padre.
Y Aresti vivió tres años en París, hizo la vida de estudiante en el Barrio Latino, fué interno en los hospitales, al lado de los más célebres cirujanos, y la fama de sus estudios llegó hasta Bilbao antes que él regresase. Cuando volvió, su carrera estaba hecha, entrando en su prestigio lo mismo el éxito de sus operaciones que la calidad de pariente de Sánchez Morueta.
Su primo había realizado todos sus deseos: una flota en el mar, altos hornos de fundición junto á la ría, casi todo el mineral de Vizcaya monopolizado por él, y el dinero acudiendo á sus manos, embriagándolo con la borrachera de la fortuna.
La madre de Aresti había muerto mientras él estaba en París: había languidecido, como su cuñado, en aquel ambiente de grandeza que la asustaba. El joven doctor no tenía otra familia que la de su primo y se instaló en su casa. Cristina, que había tenido una hija y por los cuidados de la maternidad salía poco de casa, acogió bien al doctor. La acompañaba tardes enteras hablándola de París, la famosa ciudad del pecado, contra la cual se exaltaban los predicadores y que ella solo había entrevisto en un rápido viaje de bodas. De toda la familia del marido, Aresti era el único que lograba despertar en ella cierta simpatía. Además, Sánchez Morueta siempre estaba ausente; sólo le veía por la noche, y aunque la escuchaba con los ojos puestos en ella, su pensamiento estaba lejos, muy lejos. El doctor la entretenía, se enteraba pacientemente de sus murmuraciones sobre las amigas, la daba consejos acerca de vestidos y joyas, recordando in mente sus tratos con ciertas amigas de París, encargaba para ella periódicos de modas, y halagaba su vanidad, afirmando que era la señora mejor vestida de Bilbao.
Cristina sólo torcía el gesto y parecía enfadarse con el doctor cuando á éste se le escapaba alguna afirmación impía, ó cuando, sin darse cuenta de ello, se burlaba de la devoción de las señoras y de los predicadores que el entusiasmo de todas ellas ponía en boga. Eran resabios, según Cristina, de su permanencia en un país de vicios, donde se piensa poco en Dios. ¿No podía estudiar y ser un sabio, como muchos padres jesuítas, sin separarse por eso de la religión? Debía sentar la cabeza, y para esto nada como casarse. Ella se encargaba de su matrimonio. Y con la tenacidad de una mujer hastiada de su bienestar y falta de ocupaciones, se dedicó á proponer á Luis todas las jóvenes casaderas que conocía, enumerando sus méritos entre las risas y protestas del doctor.
Un día, le habló con gran decisión. Ninguna le convenía como la pequeña de Lizamendi. La mamá era viuda, con dos hijas; familia muy cristiana, emparentada con Cristina y de lo mejorcito de Vizcaya. Eran ricas, aunque mejor se habían visto en otros tiempos; el padre había gastado mucho en la guerra, arruinándose por la buena causa, como todas las familias decentes del país. Y Cristina daba á entender en su gesto la diferencia inabordable que aún existía para ella, entre la aristocracia antigua, defensora de la tradición, y aquella otra recién formada é hija de la fortuna, á la cual se había dignado descender.
Aresti se vió asediado por su parienta. La pequeña de Lizamendi no le parecía mal. La mamá aceptaba, sonriendo, el plan de Cristina, y el doctor encontraba á las de Lizamendi con una frecuencia alarmante en el salón de su casa. Al fin acabó por ceder á los reiterados consejos de su prima, que parecían apoyados por el silencio y la mirada tranquila de Sánchez Morueta. Si había de casarse, no era mala proporción la de Lizamendi. Él había soñado algunas veces con la tranquila existencia de familia, con una vida dedicada al estudio y al ejercicio de la profesión, encontrando, al volver á casa una boca sonriente que le besase, unos brazos que vinieran á sorprenderle con repentina caricia, mientras reflexionaba inclinado sobre un libro. Bien veía él que Antonieta Lizamendi era una joven insignificante, educada, como la mayoría de las niñas de su clase, con una instrucción de monja, sin más horizonte que el chismorreo de las tertulias y las visitas diarias á la iglesia. Pero él despertaría aquella alma; él la formaría á su imagen y semejanza. ¡Infeliz doctor!…
Al recordar este período de su pasado, Aresti sonreía amargamente, burlándose de su optimismo. ¡Cambiar él á su mujer! ¡Transformarla!.... Él era quien había estado próximo á anularse, á desaparecer aplastado en el engranaje lento y monótono de esa vida gris de las almas muertas. Se casaron, y Aresti se trasladó á la casa de su mujer. La madre no quería separarse de la hija; además, la familia, como ella decía, necesitaba un hombre para mayor respeto. El joven médico creyó de buena fe que estaba enamorado de su esposa. Rompiendo la costumbre bilbaína, la acompañaba á todas partes, hacía esfuerzos por avivar el cariño conyugal, por fundirse moralmente con aquella muñeca que se le había entregado, y que una vez cumplidos los deberes conyugales, quería seguir su vida de visitas, novenas y comuniones como en tiempos de soltera. La madre y la otra hermana eran un perpetuo obstáculo, tras el cual se ocultaba la esposa. Lentamente se veía Aresti empujado á un mundo nuevo que no era de su gusto. La fama de sus operaciones era cada vez mayor, y la familia disponía de él como de un objeto de lujo que la daba cierta distinción. Si en un convento había una monja enferma de gravedad, si un padre jesuíta se quejaba del estado de su salud, las de Lizamendi enviaban á Luis, con indicaciones que eran órdenes, contentas de poder servir gratuitamente á los elegidos del Señor. El médico racionalista se veía convertido por su familia en un trotaconventos, curando á gentes que insultaban su ciencia después de aprovecharla y no perdían ocasión de darle las gracias echándole en cara su falta de religiosidad. ¿Dónde estaban sus ilusiones de dedicarse al estudio y ser un sabio? ¿Dónde aquella mujer enamorada y entusiasta que le había de ayudar con su dulzura en las ásperas investigaciones de la ciencia?…
Aresti, á los dos años de casado, adquirió la convicción de que su esposa no le amaba. Es más: le sirvió de consuelo la certidumbre de que ella no podía amar á nadie. La iglesia, la confesión con el padre de moda, un buen vestido para dar envidia á las amigas y el visiteo entre mujeres, lejos del hombre que no era más que el macho destinado á los negocios y á traer dinero á casa; estas eran todas las aspiraciones de su vida. Además, Aresti adivinaba en las palabras y en los ojos de su mujer extrañas influencias que venían de fuera. En su casa, á solas con Antonieta, presentía la existencia de invisibles fantasmas que le espiaban, que tomaban nota de sus acciones, que á cada arranque de pasión parecían interponerse entre su mujer y él.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.