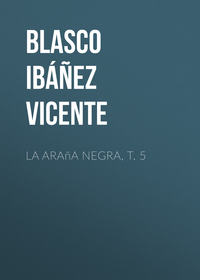Полная версия
Los cuatro jinetes del apocalipsis
A pesar de estos halagos, Desnoyers no se presentó con la misma asiduidad que antes á la hora del poker. La consejera se retiraba á su camarote más pronto que de costumbre. La proximidad de la línea equinoccial le proporcionaba un sueño irresistible, abandonando á su esposo, que seguía con los naipes en la mano. Julio, por su parte, tenía misteriosas ocupaciones que sólo le permitían subir á la cubierta después de media noche. Con la precipitación de un hombre que desea ser visto para evitar sospechas, entraba en el fumadero hablando alto y venía á sentarse junto al marido y sus camaradas. La partida había terminado, y un derroche de cerveza y gruesos cigarros de Hamburgo servía para festejar el éxito de los gananciosos. Era la hora de las expansiones germánicas, de la intimidad entre hombres, de las bromas lentas y pesadas, de los cuentos subidos de color. El consejero presidía con toda su grandeza estas diabluras de los amigos, sesudos negociantes de los puertos anseáticos que gozaban de grandes créditos en el Deutsche Bank ó tenderos instalados en las repúblicas del Plata con una familia innumerable. El era un guerrero, un capitán, y al celebrar cada chiste lento con una risa que hinchaba su robusta cerviz, creía estar en el vivac entre sus compañeros de armas.
En honor de los sudamericanos que, cansados de pasear por la cubierta, entraban á oir lo que decían los gringos, los cuentistas vertían al español las gracias y los relatos licenciosos despertados en su memoria por la cerveza abundante. Julio admiraba la risa fácil de que estaban dotados todos estos hombres. Mientras los extranjeros permanecían impasibles, ellos reían con sonoras carcajadas, echándose atrás en sus asientos. Y cuando el auditorio alemán permanecía frío, el cuentista apelaba á un recurso infalible para remediar su falta de éxito.
–A kaiser le contaron este cuento, y cuando kaiser lo oyó, kaiser rió mucho.
No necesitaba decir más. Todos reían, «¡ja, ja, ja!» con una carcajada espontánea, pero breve; una risa en tres golpes, pues el prolongarla podía interpretarse como una falta de respeto á la majestad.
Cerca de Europa, una oleada de noticias salió al encuentro del buque. Los empleados del telégrafo sin hilo trabajaban incesantemente. Una noche, al entrar Desnoyers en el fumadero, vió á los notables germánicos manoteando y con los rostros animados. No bebían cerveza: habían hecho destapar botellas de champañ alemán, y la Frau consejera, impresionada sin duda por los acontecimientos, se abstenía de bajar á su camarote. El capitán Erckmann, al ver al joven argentino, le ofreció una copa.
–Es la guerra—dijo con entusiasmo—, la guerra que llega… ¡Ya era hora!
Desnoyers hizo un gesto de asombro. ¡La guerra!… ¿Qué guerra es esa?… Había leído, como todos, en la tablilla de anuncios del antecomedor un radiograma dando cuenta de que el gobierno austriaco acababa de enviar un ultimátum á Servia, sin que esto le produjese la menor emoción. Menospreciaba las cuestiones de los Balkanes. Eran querellas de pueblos piojosos, que acaparaban la atención del mundo, distrayéndolo de empresas más serias. ¿Cómo podía interesar este suceso al belicoso consejero? Las dos naciones acabarían por entenderse. La diplomacia sirve algunas veces para algo.
–No—insistió ferozmente el alemán—; es la guerra, la bendita guerra. Rusia sostendrá á Servia, y nosotros apoyaremos á nuestra aliada… ¿Qué hará Francia? ¿Usted sabe lo que hará Francia?…
Julio levantó los hombros con mal humor, como pidiendo que le dejase en paz.
–Es la guerra—continuó el consejero—, la guerra preventiva que necesitamos. Rusia crece demasiado aprisa y se prepara contra nosotros. Cuatro años más de paz, y habrá terminado sus ferrocarriles estratégicos y su fuerza militar, unida á la de sus aliados, valdrá tanto como la nuestra. Mejor es darle ahora un buen golpe. Hay que aprovechar la ocasión… ¡La guerra! ¡La guerra preventiva!
Todo su clan le escuchaba en silencio. Algunos no parecían sentir el contagio de su entusiasmo. ¡La guerra!… Con la imaginación veían los negocios paralizados, los corresponsales en quiebra, los Bancos cortando los créditos… una catástrofe más pavorosa para ellos que las matanzas de las batallas. Pero aprobaban con gruñidos y movimientos de cabeza las feroces declamaciones de Erckmann. Era un Herr Rath, y además un oficial. Debía estar en el secreto de los destinos de su patria, y esto bastaba para que bebiesen en silencio por el éxito de la guerra.
El joven creyó que el consejero y sus admiradores estaban borrachos. «Fíjese, capitán—dijo con tono conciliador—, eso que usted dice tal vez carece de lógica.» ¿Cómo podía convenir una guerra á la industriosa Alemania? Por momentos iba ensanchando su acción: cada mes conquistaba un mercado nuevo; todos los años su balance comercial aparecía aumentado en proporciones inauditas. Sesenta años antes tenía que tripular sus escasos buques con los cocheros de Berlín castigados por la policía. Ahora sus flotas comerciales y de guerra surcaban todos los océanos, y no había puerto donde la mercancía germánica no ocupase la parte más considerable de los muelles. Sólo necesitaba seguir viviendo de este modo, mantenerse alejada de las aventuras guerreras. Veinte años más de paz, y los alemanes serían los dueños de los mercados del mundo, venciendo á Inglaterra, su maestra de ayer, en esta lucha sin sangre. ¿Y todo esto iban á exponerlo—como el que juega su fortuna entera á una carta—en una lucha que podía serles desfavorable?…
–No; la guerra—insistió rabiosamente el consejero—, la guerra preventiva. Vivimos rodeados de enemigos, y esto no puede continuar. Es mejor que terminemos de una vez. ¡O ellos ó nosotros! Alemania se siente con fuerzas para desafiar al mundo. Debemos poner fin á la amenaza rusa. Y si Francia no se mantiene quietecita, ¡peor para ella!… Y si alguien más… ¡alguien! se atreve á intervenir en contra nuestra, ¡peor para él! Cuando yo monto en mis talleres una máquina nueva, es para hacerla producir y que no descanse. Nosotros poseemos el primer ejército del mundo, y hay que ponerlo en movimiento para que no se oxide.
Luego añadió con pesada ironía:
–Han establecido un círculo de hierro en torno de nosotros para ahogarnos. Pero Alemania tiene los pechos robustos, y le basta hincharlos para romper el corsé. Hay que despertar, antes de que nos veamos maniatados mientras dormimos. ¡Ay del que encontremos enfrente de nosotros!…
Desnoyers sintió la necesidad de contestar á estas arrogancias. El no había visto nunca el círculo de hierro de que se quejaban los alemanes. Lo único que hacían las naciones era no seguir viviendo confiadas é inactivas ante la desmesurada ambición germánica. Se preparaban simplemente para defenderse de una agresión casi segura. Querían sostener su dignidad, atropellada continuamente por las más inauditas pretensiones.
–¿No serán los otros pueblos—preguntó—los que se ven obligados á defenderse, y ustedes los que representan un peligro para el mundo?…
Una mano invisible buscó la suya por debajo de la mesa, como algunas noches antes, para recomendarle prudencia. Pero ahora apretaba fuerte, con la autoridad que confiere el derecho adquirido.
–¡Oh, señor!—suspiró la dulce Berta—. ¡Decir esas cosas un joven tan distinguido y que tiene…!
No pudo continuar, pues su esposo le cortó la palabra. Ya no estaban en los mares de América, y el consejero se expresó con la rudeza de un dueño de casa.
–Tuve el honor de manifestarle, joven—dijo, imitando la cortante frialdad de los diplomáticos—, que usted no es mas que un sudamericano, é ignora las cosas de Europa.
No le llamó «indio», pero Julio oyó interiormente la palabra lo mismo que si el alemán la hubiese proferido. ¡Ay, si la garra oculta y suave no le tuviese sujeto con sus crispaciones de emoción!… Pero este contacto mantuvo su calma y hasta le hizo sonreir. «¡Gracias, capitán!—dijo mentalmente—. Es lo menos que puedes hacer para cobrarte.»
Y aquí terminaron sus relaciones con el consejero y su grupo. Los comerciantes, al verse cada vez más próximos á su patria, se iban despojando del servil deseo de agradar que les acompañaba en sus viajes al Nuevo Mundo. Tenían, además, graves cosas de que ocuparse. El servicio telegráfico funcionaba sin descanso. El comandante del buque conferenciaba en su camarote con el consejero, por ser el compatriota de mayor importancia. Sus amigos buscaban los lugares más ocultos para hablar entre ellos. Hasta Berta comenzó á huir de Desnoyers. Le sonreía aún de lejos, pero su sonrisa iba dirigida más á los recuerdos que á la realidad presente.
Entre Lisboa y las costas de Inglaterra, habló Julio por última vez con el marido. Todas las mañanas aparecían en la tablilla del antecomedor noticias alarmantes transmitidas por los aparatos radiográficos. El Imperio se estaba armando contra sus enemigos. Dios los castigaría, haciendo caer sobre ellos toda clase de desgracias. Desnoyers quedó estupefacto de asombro ante la última noticia. «Trescientos mil revolucionarios sitian á París en este momento. Los barrios exteriores empiezan á arder. Se reproducen los horrores de la Commune.»
–¡Pero estos alemanes se han vuelto locos!—gritó el joven ante el radiograma, rodeado de un grupo de curiosos tan asombrados como él—. Vamos á perder el poco sentido que nos queda… ¿Qué revolucionarios son esos? ¿Qué revolución puede estallar en París si los hombres del gobierno no son reaccionarios?
Una voz se elevó detrás de él, ruda, autoritaria, como si pretendiese cortar las dudas del auditorio. Era el Herr consejero el que hablaba.
–Joven, esas noticias las envían las primeras agencias de Alemania… Y Alemania no miente nunca.
Después de esta afirmación le volvió la espalda, y ya no se vieron más.
En la madrugada siguiente—último día del viaje—, el camarero de Desnoyers lo despertó con apresuramiento. «Herr, suba á cubierta: lindo espectáculo.» El mar estaba velado por la niebla, pero entre los brumosos telones se marcaban unas siluetas semejantes á islas con robustas torres y agudos minaretes. Las islas avanzaban sobre el agua aceitosa lenta y majestuosamente, con pesadez sombría. Julio contó hasta diez y ocho. Parecían llenar el Océano. Era la escuadra de la Mancha, que acababa de salir de las costas de Inglaterra por orden del gobierno, navegando sin otro fin que el de hacer constar su fuerza. Por primera vez, viendo entre la bruma este desfile de dreadnoughts, que evocaban la imagen de un rebaño de monstruos marinos de la prehistoria, se dió cuenta exacta Desnoyers del poderío británico. El buque alemán pasó entre ellos empequeñecido, humillado, acelerando su marcha. «Cualquiera diría—pensó el joven—que tiene la conciencia inquieta y desea ponerse en salvo.» Cerca de él, un pasajero sudamericano bromeaba con un alemán. «¡Si la guerra se hubiese declarado ya entre ellos y ustedes!… ¡Si nos hiciesen prisioneros!»
Después de mediodía entraron en la rada de Sóuthampton. El Friedrich August mostró prisa en salir cuanto antes. Las operaciones se hicieron con vertiginosa rapidez. La carga fué enorme: carga de personas y de equipajes. Dos vapores llenos abordaron al trasatlántico. Una avalancha de alemanes residentes en Inglaterra invadió las cubiertas con la alegría del que pisa suelo amigo, deseando verse cuanto antes en Hamburgo. Luego, el buque avanzó por el canal con una rapidez desusada en estos parajes.
La gente, asomada á las bordas, comentaba los extraordinarios encuentros en este bulevar marítimo, frecuentado ordinariamente por buques de paz. Unos humos en el horizonte eran los de la escuadra francesa llevando al presidente Poincaré, que volvía de Rusia. La alarma europea había interrumpido su viaje. Luego vieron más navíos ingleses que rondaban ante sus costas como perros agresivos y vigilantes. Dos acorazados de la América del Norte se dieron á conocer por sus mástiles en forma de cestos. Después pasó á todo vapor, con rumbo al Báltico, un navío ruso, blanco y lustroso desde las cofas á la línea de flotación. «¡Mal!—clamaban los viajeros procedentes de América—. ¡Muy mal! Parece que esta vez va la cosa en serio.» Y miraban con inquietud las costas cercanas á un lado y á otro. Ofrecían el aspecto de siempre, pero detrás de ellas se estaba preparando tal vez un nuevo período de Historia.
El trasatlántico debía llegar á Boulogne á media noche, aguardando hasta el amanecer para que desembarcasen cómodamente los viajeros. Sin embargo, llegó á las diez, echó el ancla lejos del puerto y el comandante dió órdenes para que el desembarco se hiciese en menos de una hora. Para esto había acelerado la marcha, derrochando carbón. Necesitaba alejarse cuanto antes, en busca del refugio de Hamburgo. Por algo funcionaban los aparatos radiográficos.
A la luz de los focos azules, que esparcían sobre el mar una claridad lívida, empezó el transbordo de pasajeros y equipajes con destino á París desde el trasatlántico á los remolcadores. «¡Aprisa! ¡aprisa!» Los marineros empujaban á las señoras de paso tardo, que recontaban sus maletas creyendo haber perdido alguna. Los camareros cargaban con los niños como si fuesen paquetes. La precipitación general hacía desaparecer la exagerada y untuosa amabilidad germánica. «Son como lacayos—pensó Desnoyers—. Creen próxima la hora del triunfo y no consideran necesario fingir…»
Se vió en un remolcador que danzaba sobre las ondulaciones del mar, frente al muro negro é inmóvil del trasatlántico, acribillado de redondeles luminosos y con los balconajes de las cubiertas repletos de gente que saludaba agitando pañuelos. Julio reconoció á Berta, que movía una mano, pero sin verle, sin saber en qué remolcador estaba, por una necesidad de manifestar su agradecimiento á los dulces recuerdos que se iban á perder en el misterio del mar y de la noche. «¡Adiós, consejera!»
Empezó á agrandarse la distancia entre el trasatlántico que partía y los remolcadores que navegaban hacia la boca del puerto. Como si hubiese aguardado este momento de impunidad, una voz estentórea surgió de la última cubierta con acompañamiento de ruidosas carcajadas. «¡Hasta luego! ¡Pronto nos veremos en París!» Y la banda de música, la misma banda que trece días antes había asombrado á Desnoyers con su inesperada Marsellesa, rompió á tocar una marcha guerrera del tiempo de Federico el Grande, una marcha de granaderos con acompañamiento de trompetas.
Así se perdió en la sombra, con la precipitación de la fuga y la insolencia de una venganza próxima, el último trasatlántico alemán que tocó en las costas francesas.
Esto había sido en la noche anterior. Aún no iban transcurridas veinticuatro horas, pero Desnoyers lo consideraba como un suceso lejano de vagorosa realidad. Su pensamiento, dispuesto siempre á la contradicción, no participaba de la alarma general. Las arrogancias del consejero le parecían ahora baladronadas de un burgués metido á soldado. Las inquietudes de la gente de París eran estremecimientos nerviosos de un pueblo que vive plácidamente y se alarma apenas vislumbra un peligro para su bienestar. ¡Tantas veces habían hablado de una guerra inmediata, solucionándose el conflicto en el último instante!… Además, él no quería que hubiese guerra, porque la guerra trastornaba sus planes de vida futura, y el hombre acepta como lógico y razonable todo lo que conviene á su egoísmo, colocándolo por encima de la realidad.
–No; no habrá guerra—repitió mientras paseaba por el jardín—. Estas gentes parecen locas. ¿Cómo puede surgir una guerra en estos tiempos?…
Y después de aplastar sus dudas, que renacerían indudablemente al poco rato, pensó en la realidad del momento, consultando su reloj. Las cinco. Ella iba á llegar de un instante á otro. Creyó reconocerla de lejos en una señora que atravesaba la verja por la entrada de la rue Pasquier. Le parecía algo distinta, pero se le ocurrió que las modas veraniegas podían haber cambiado el aspecto de su persona. Antes de que se aproximase pudo convencerse de su error. No iba sola: otra señora se unió á ella. Eran tal vez inglesas ó norteamericanas, de las que rinden un culto romántico á la memoria de María Antonieta. Deseaban visitar la Capilla Expiatoria, antigua tumba de la reina ejecutada. Julio las vió cómo subían los peldaños atravesando el patio interior, en cuyo suelo están enterrados ochocientos suizos muertos en la jornada del 10 de Agosto, con otras víctimas de la cólera revolucionaria.
Desalentado por esta decepción, siguió paseando. Su mal humor le hizo ver considerablemente agrandada la fealdad del monumento con que la restauración borbónica había adornado el antiguo cementerio de la Magdalena. Pasaba el tiempo sin que ella llegase. En cada una de sus vueltas miraba ávidamente hacia las entradas del jardín. Y ocurrió lo que en todas sus entrevistas. Ella se presentó de repente, como si cayese de lo alto ó surgiera del suelo lo mismo que una aparición. Una tos, un leve ruido de pasos, y al volverse, Julio casi chocó con la que llegaba.
–¡Margarita! ¡Oh, Margarita!…
Era ella, y sin embargo tardó en reconocerla. Experimentaba cierta extrañeza al ver en plena realidad este rostro que había ocupado su imaginación durante tres meses, haciéndose cada vez más espiritual é impreciso con el idealismo de la ausencia. Pero la duda fué de breves instantes. A continuación le pareció que el tiempo y el espacio quedaban suprimidos, que él no había hecho ningún viaje y sólo iban transcurridas unas horas desde su última entrevista.
Adivinó Margarita la expansión que iba á seguir á las exclamaciones de Julio, el apretón vehemente de manos, tal vez algo más, y se mostró fría y serena.
–No; aquí no—dijo con un mohín de contrariedad—. ¡Qué idea habernos citado en este sitio!
Fueron á sentarse en las sillas de hierro, al amparo de un grupo de plantas, pero ella se levantó inmediatamente. Podían verla los que transitaban por el bulevar con sólo que volviesen los ojos hacia el jardín. A estas horas, muchas amigas suyas debían andar por las inmediaciones, á causa de la proximidad de los grandes almacenes… Buscaron el refugio de una esquina del monumento, metiéndose entre éste y la rue des Mathurins. Desnoyers colocó dos sillas junto á un macizo de vegetación, y al sentarse quedaron invisibles para los que transitaban por el otro lado de la verja. Pero ninguna soledad. A pocos pasos de ellos un señor grueso y miope leía su periódico, un grupo de mujeres charlaba y hacía labores. Una señora con peluca roja y dos perros—alguna vecina que bajaba al jardín para dar aire á sus acompañantes—pasó varias veces ante la amorosa pareja sonriendo discretamente.
–¡Qué fastidio!—gimió Margarita—. ¡Qué mala idea haber venido á este lugar!
Se miraban los dos atentamente, como si quisieran darse exacta cuenta de las transformaciones operadas por el tiempo.
–Estás más moreno—dijo ella—. Pareces un hombre de mar.
Julio la encontraba más hermosa que antes, reconociendo que bien valía su posesión las contrariedades que habían originado su viaje á América. Era más alta que él, de una esbeltez elegante y armoniosa. «Tiene el paso musical», decía Desnoyers al evocar su imagen. Y lo primero que admiró al volverla á ver fué el ritmo suelto, juguetón y gracioso con que marchaba por el jardín buscando nuevo asiento. Su rostro no era de trazos regulares, pero tenía una gracia picante: un verdadero rostro de parisiense. Todo cuanto han podido inventar las artes del embellecimiento femenil se reunía en su persona, sometida á los más exquisitos cuidados. Había vivido siempre para ella. Sólo desde algunos meses antes abdicó en parte este dulce egoísmo, sacrificando reuniones, tés y visitas, para dedicar á Desnoyers las horas de la tarde. Elegante y pintada como una muñeca de gran precio, teniendo por suprema aspiración el ser un maniquí que realzase con su gracia corporal las invenciones de los modistos, había acabado por sentir las mismas preocupaciones y alegrías de las otras mujeres, creándose una vida interior. El núcleo de esta nueva vida, que permanecía oculta bajo su antigua frivolidad, fué Desnoyers. Luego, cuando se imaginaba haber organizado su existencia definitivamente—las satisfacciones de la elegancia para el mundo y las dichas del amor en íntimo secreto—, una catástrofe fulminante, la intervención del marido, cuya presencia parecía haber olvidado, trastornó su inconsciente felicidad. Ella, que se creía el centro del universo, imaginando que los sucesos debían rodar con arreglo á sus deseos y gustos, sufrió la cruel sorpresa con más asombro que dolor.
–Y tú, ¿cómo me encuentras?—siguió diciendo Margarita.
Para que Julio no se equivocase al contestarle, miró su amplia falda, añadiendo:
–Te advierto que ha cambiado la moda. Terminó la falda entravé. Ahora empieza á llevarse corta y con mucho vuelo.
Desnoyers tuvo que ocuparse del vestido con tanto apasionamiento como de ella, mezclando las apreciaciones sobre la reciente moda y los elogios á la belleza de Margarita.
–¿Has pensado mucho en mí?—continuó—. ¿No me has engañado una sola vez? ¿Ni una siquiera?… Di la verdad: mira que yo conozco bien cuando mientes.
–Siempre he pensado en ti—dijo él llevándose una mano al corazón como si jurase ante un juez.
Y lo dijo rotundamente, con un acento de verdad, pues en sus infidelidades—que ahora estaban completamente olvidadas—le había acompañado el recuerdo de Margarita.
–¡Pero hablemos de ti!—añadió Julio—. ¿Qué es lo que has hecho en este tiempo?
Había aproximado su silla á la de ella todo lo posible. Sus rodillas estaban en contacto. Tomaba una de sus manos, acariciándola, introduciendo un dedo por la abertura del guante. ¡Aquel maldito jardín, que no permitía mayores intimidades y les obligaba á hablar en voz baja después de tres meses de ausencia!… A pesar de su discreción, el señor que leía el periódico levantó la cabeza para mirarles irritado por encima de sus gafas, como si una mosca le distrajera con sus zumbidos… ¡Venir á hablar tonterías de amor en un jardín público, cuando toda Europa estaba amenazada de una catástrofe!
Margarita, repeliendo la mano audaz, habló tranquilamente de su existencia durante los últimos meses.
–He entretenido mi vida como he podido, aburriéndome mucho. Ya sabes que me fuí á vivir con mamá, y mamá es una señora á la antigua, que no comprende nuestros gustos. He ido al teatro con mi hermano; he hecho visitas al abogado para enterarme de la marcha de mi divorcio y darle prisa… Y nada más.
–¿Y tu marido?…
–No hablemos de él, ¿quieres? El pobre me da lástima. Tan bueno… tan correcto. El abogado asegura que pasa por todo y no quiere oponer obstáculos. Me dicen que no viene á París, que vive en su fábrica. Nuestra antigua casa está cerrada. Hay veces que siento remordimiento al pensar que he sido mala con él.
–¿Y yo?—dijo Julio retirando su mano.
–Tienes razón—contestó ella sonriendo—. Tú eres la vida. Resulta cruel, pero es humano. Debemos vivir nuestra existencia, sin fijarnos en si molestamos á los demás. Hay que ser egoístas para ser felices.
Los dos quedaron en silencio. El recuerdo del marido había pasado entre ellos como un soplo glacial. Julio fué el primero en reanimarse.
–¿Y no has bailado en todo este tiempo?
–No; ¿cómo era posible? Fíjate, ¡una señora que está en gestiones de divorcio!… No he ido á ninguna reunión chic desde que te marchaste. He querido guardar cierto luto por tu ausencia. Un día tangueamos en una fiesta de familia. ¡Qué horror!… Faltabas tú, maestro.
Habían vuelto á estrecharse las manos y sonreían. Desfilaban ante sus ojos los recuerdos de algunos meses antes, cuando se había iniciado su amor, de cinco á siete de la tarde, bailando en los hoteles de los Campos Elíseos que realizaban la unión indisoluble del tango con la taza de té.
Ella pareció arrancarse de estos recuerdos á impulsos de una obsesión tenaz que sólo había olvidado en los primeros instantes del encuentro.
–Tú que sabes mucho, di: ¿crees que habrá guerra? ¡La gente habla tanto!… ¿No te parece que todo acabará por arreglarse?
Desnoyers la apoyó con su optimismo. No creía en la posibilidad de una guerra. Era algo absurdo.
–Lo mismo digo yo. Nuestra época no es de salvajes. Yo he conocido alemanes, personas chic y bien educadas, que seguramente piensan igual que nosotros. Un profesor viejo que va á casa explicaba ayer á mamá que las guerras ya no son posibles en estos tiempos de adelanto. A los dos meses, apenas quedarían hombres; á los tres, el mundo se vería sin dinero para continuar la lucha. No recuerdo cómo era esto, pero él lo explicaba palpablemente, de un modo que daba gusto oirle.