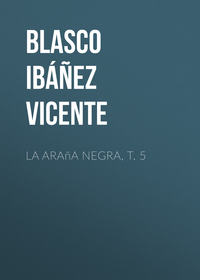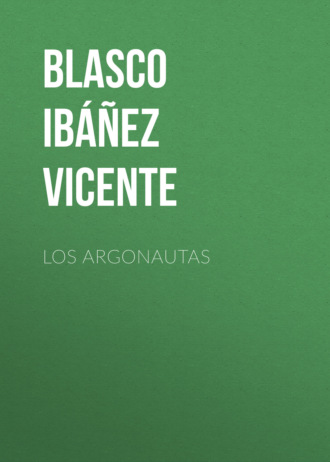
Полная версия
Los argonautas
–La facilidad con que Europa entera acogió los relatos de un obscuro piloto italiano, Américo Vespucio, el cual, atribuyéndose glorias ajenas, bautizó con su nombre el nuevo continente, demuestra cuán olvidado estaba Colón, no en España, sino fuera de ella. Este bautizo de América es injusto, pero no carece de lógica. Colón sólo había descubierto el Asia, y en esta fe murió. Américo Vespucio fue el primero que hizo saber al mundo (gracias a las sucesivas exploraciones de los marinos españoles) que esta mentida Asia era un continente nuevo, y los editores franceses, alemanes; italianos de sus escritos dieron su nombre a las lejanas tierras. Un cínico atrevimiento de librería que ha triunfado para siempre… Pero el vulgo, amigo Ojeda, quiere que sus héroes sean desgraciados, para amarlos con la simpatía de la conmiseración. Vea usted a Goethe el más grande tal vez de los poetas de nuestra época. Lo admiramos pero no nos inspira una simpatía familiar, porque fue dichoso en su existencia; tuvo amores con grandes damas, desempeñó altos cargos palaciegos, gobernó un país, vivió en la hartura. Nos gusta más Homero, ciego y vagabundo; Cervantes, que, según la gente, no tuvo qué cenar cuando terminó el Quijote; Shakespeare, cómico de lengua y empinando el codo en las cervecerías; Beethoven, pobre sordo… y Colón, muriendo de hambre sobre unas pajas, sin haber recibido blanca por sus descubrimientos.
–Mucho hay de eso—dijo Ojeda con exaltación—pero yo admiro al Almirante, fuese de donde fuese y tuviera la sangre que tuviera, como un soñador enérgico, que no descansó hasta levantar una punta del misterio que envolvía al mundo. Admiro en él sus errores estupendos y las teorías bizarras que por caminos tortuosos le llevaron hasta la verdad. Es el último grande hombre de la Edad Media, el nieto de los alquimistas, de los viajeros maravillosos, de los sabios rabínicos, de los navegantes árabes, de los iluminados cristianos, que abre a la vida moderna la mitad del planeta para que se ensanche. A mí me conmueven sus candideces y sus ignorancias cuando va por el mundo nuevo viendo en todas partes los vestigios del mundo antiguo. Me causan deleite las descripciones que hace en sus cartas de la tierras que descubre: los suelos «follados» por las patas de misteriosas «animalías»; la caza en las selvas a los «gatos paúles», nombre que en su tiempo se daba a los monos; la visita que recibe a bordo, en el último viaje, de «dos muchachas muy ataviadas, la más vieja de once años, que traían polvos de hechizos escondidos», y ambas, según dice el viejo Almirante a los reyes, «con tanta desenvoltura que no harían más unas p…». ¡Y qué energía la del hombre!
Ojeda hablaba con cierta emoción del último viaje del nauta, siempre en busca del oro que huía ante él; viaje de trágico dolor, en plena ancianidad, con una pierna ulcerada, los ojos casi ciegos, teniendo a su lado al hijo pequeño, pobre infante que cree haber arrastrado a la muerte. Los buques están encallados, las tripulaciones hambrientas y sublevadas, los indios de Jamaica se muestran hostiles; nada puede esperar ya de los hombres, pero se consuela con visiones celestes que se le aparecen de noche sobre el alcázar de popa y le hablan… También lo admiraba en los peligros del regreso de su primer viaje; peligros en los que le iba algo más que la existencia: la pérdida de la gloria que consideraba entre sus manos. Una tempestad que volcaba muchos navíos dentro del río de Lisboa alcanzábale en pleno Océano montando una carabela maltratada por la navegación en los mares de la India y que hacía agua por todas partes.
–Cree que Pinzón se ha perdido en el otro buque y que sólo queda él para dar al mundo la gran noticia: la gran noticia que todos ignorarán si él perece. Tal vez otros descubridores del Mar Tenebroso sufrieron este revés del destino luego de reconocer las tierras nuevas. ¡Morir con el secreto!…
Y Colón escribe en varios pergaminos la reseña de su descubrimiento, los mete en toneles y arroja éstos a las olas, sin que los marineros sospechen lo que encierran, pues creen que se trata de un acto de devoción para apaciguar a los elementos. La tempestad arrecia, y el Almirante hace traer tantos garbanzos como personas van en la carabela; señala uno con un cuchillo, y revolviéndolos en su bonete, invita a la chusma a meter la mano. El que saque el garbanzo marcado con una cruz irá de romero a Santa María de Guadalupe llevando un cirio de cinco libras… Y es el Almirante el que saca el garbanzo. Luego echan las mismas suertes para ir en romería a Santa María de Loreto, «en la Marca de Ancona, tierra del Papa», y como le toca a un simple proel, Colón le promete ayudarle con sus dineros para el viaje. La borrasca va en aumento; al día siguiente vuelven a echar suertes para velar toda la noche en Santa Clara de Moguer, y otra vez designa el garbanzo al Almirante.
Pero como estas promesas no logran domar a las potencias hostiles del Océano y la carabela se tumba, falta de lastre—una imprevisión del Almirante—, y los bastimentos de comida están casi agotados, hacen el voto de ir todos, apenas lleguen a tierra, en procesión y en camisa hasta la primera iglesia que encuentren bajo la advocación de la Virgen.
–Y cuando el temporal los echa al fin en Lisboa, llevaba Colón más de doce días de inmovilidad en su banco de popa, dormitando a ratos, con las piernas mojadas por la lluvia y las olas. Esa prueba fue la más tremenda de su vida. ¡Poseer una verdad que iba a conmover al mundo y morir con ella!… Pero basta de Colón amigo Maltrana. Ya hemos hablado bastante; vamos a tomar el te.
Abandonaron sus asientos, y al dirigirse a una de las escalerillas para descender al paseo, notaron en el mar varias curvas negras y veloces que asomaban un instante sobre el agua, sumiéndose y reapareciendo más lejos entre burbujeo de espumas.
–Son atunes—dijo Maltrana—. O tal vez sean delfines… ¡Quién sabe!
–De seguro que no son sirenas—repuso Ojeda.
Caminaron algunos pasos, y añadió:
–Es lástima que no queden sirenas. Y sin embargo, aún las había en tiempos de Colón… ¿No sabe usted eso? Él vio salir tres «muy altas sobre el mar», cerca de la embocadura de un río de Santo Domingo. Y dice Las Casas que al Almirante no le llamaron la atención, porque había visto otras muchas en sus navegaciones de mozo, por las costas de Guinea y la Manegueta, y que las sirenas no son tan hermosas como las pintan, «pues en cierto modo tienen forma de hombre en la cara».
IV
Erguidos ante sus atriles con militar rigidez, entonaban los músicos una marcha solemne, que servía de acompañamiento a los pasajeros en su entrada al comedor. Los hombres vestían de frac o de smoking, guardando en una mano la gorra de viaje. Algunos se detenían en las puertas formando grupos para ver a las señoras que iban saliendo de los camarotes de preferencia o venían de los de abajo por la gran escalera de doble rampa, con un roce de finas ropas interiores.
Deslizábanse rápidas todas ellas, entre saludos y sonrisas, para sumirse, más allá de las mamparas de cristales, en un mar de luz en el que nadaban los colores de inquietas banderas. Una estela de polvos de tocador y vagas esencias de jardín artificial seguía el aleteo de las faldas desmayadas y flácidas, con brillantes pajuelas de oro o plata; el crujiente arrastre de los tejidos sedosos; el brillo de las espaldas desnudas suavizadas con una capa de blanquete; la tersura de las nucas, sobre las que se elevaba el edificio de un peinado extraordinario, el primero de una navegación que únicamente se había prestado hasta entonces a exhibir sombreros de paseo y velos de odalisca.
En el antecomedor lucía un gran cartel pintarrajeado con una pareja danzante y una inscripción gótica en alemán y en español: «Esta noche baile.» Y el anuncio parecía esparcir por todo el buque un regocijo de colegio en libertad. «Esta noche baile», repetían las personas de grave aspecto, como si se prometiesen un sinnúmero de misteriosas satisfacciones.
Saludábanse por vez primera con espontáneos movimientos de cabeza gentes que ignoraban todavía sus respectivos nombres. Durante la tarde habíanse contraído grandes amistades en la cubierta de paseo. Muchachas de diversa nacionalidad, que no se habían visto nunca y tal vez no volverían a verse al salir del buque agrupándose atraídas por la simpatía que les inspiraba el género de belleza de la nueva amiga o la distinción de sus vestidos. Empezaban hablando en varios idiomas, para expresarse al fin en castellano. Caminaban tomadas del talle, lo mismo que si fuesen compañeras de pensión, y antes de que terminase la noche iban a tutearse, entusiasmadas por una amistad que consideraban eterna y databa de unas cuantas horas. Las madres se sonreían unas a otras sin conocerse—arrastradas por las afinidades de sus hijas—con una complicidad de compañeras de profesión, y acababan igualmente formando grupos, para hablar de los dolores y satisfacciones que proporciona la familia, de las brillantes cualidades de sus retoños, de los desengaños e ingratitudes que tal vez les reservaba el porvenir a las pobrecitas… como si las compadeciesen y envidiasen al mismo tiempo. Algunas, vestidas de negro con una austeridad monjil, acometían desde las primeras frases el elogio o el lamento de sus difuntos maridos.
Verificábase una aproximación general, como si todos en el buque despertasen de pronto, reconociéndose antiguos parientes. Hasta entonces, los que habían salido de Hamburgo fingían ignorar a los embarcados en Boulogne, navegando juntos sin saludarse por el mar de Gascuña y de Cantabria, extensión de lívido azul bajo un cielo gris. La vista de pequeñas ballenas chapoteando en el golfo entre surtidores de espuma les había hecho cruzar algunas palabras nada más, replegándose a continuación en su huraño aislamiento. Juntos habían acogido con un mutismo de altivez a los que subieron en Lisboa, sospechosos intrusos para la tranquilidad de los primeros ocupantes; y así habían navegado hasta Tenerife. Pero ahora empezaba el verdadero viaje: la vida común lejos de toda tierra, sin que un nuevo chorro de extraños pudiese turbar la paz del convento flotante, y todos se sentían unidos por repentina fraternidad.
Hasta el Océano parecía reflejar bondadosamente la alegre camaradería de los pasajeros. El tapiz tenía bajo el pie la consistencia de la tierra firme; los objetos manteníanse en grave inmovilidad y penetraba por las ventanas la brisa oceánica en suaves ráfagas; una brisa discreta que no hacía saltar la velutina de la epidermis ni ponía en desorden los peinados; una brisa regulada, domesticada como la que refresca los salones en las playas de moda. Los estómagos, encogidos hasta entonces por la ruda novedad de la navegación, se dilataban con voluptuoso desperezo, admirando en el comedor las prodigalidades del servicio. Crujían en los camarotes las cerrajas de las maletas; desatábanse correas y paquetes, abandonaban las ropas sus encierros, y las manos diligentes sacudían pliegues y ordenaban piezas con toda calma, sin miedo al vahído del cansancio y a la movilidad que arroja personas y objetos de un ángulo a otro de la inquieta habitación.
Todos pasaban el contenido de los equipajes a los armarios y las perchas, cuidando después del arreglo de sus personas. Diez días para llegar a Río Janeiro, la escala más próxima: ¡diez días de vida común! ¡Toda una existencia cuyo vacío había que poblar con diversiones y nuevas amistades!… Y la fiesta del cumpleaños del Emperador, la primera del viaje, difundía por el buque un regocijo de escolares que empiezan sus vacaciones.
Entre las pilastras del comedor ondulaban abullonadas las banderas de diversos pueblos. Guirnaldas de rosas contrahechas y bombillas eléctricas de varios matices tendíanse de capitel a capitel. Al final del salón, sobre una columna rodeada de plantas y teniendo como fondo el pabellón alemán, erguíase un gran busto de yeso, el del héroe de la fiesta, con fieros y majestuosos bigotes. Sobre las mesas aleteaban pequeñas banderas, una por cada comensal: la de su respectiva nacionalidad.
El culto a los trapos de colores—religión de última hora, adorada con fanatismo por el público de hoteles cosmopolitas, trasatlánticos y trenes internacionales, gente que vive gustosa fuera de su patria—extendía por todo el comedor, como una primavera de percalina, la floración de sus diversos tonos. La bandera germánica, sombreada por su faja negra, mezclábase con el bullicioso tricolor de la francesa, la púrpura británica, el verde de la italiana, que parece un reflejo de mar latino, la cruz blanca suiza, las barras y enrejados de las escandinavas y el reventón de cohete rojo y dorado de la española. Sobre las otras mesas, como hijas vistosas que en la frescura de su juventud no temen la bizarría de lo llamativo, lucían el verde y ámbar brasileños, de un tono igual al de los frutos tropicales; el sol majestuoso y las barras de la ribera uruguaya; el aleteo primaveral albo y celeste del pabellón argentino; la blanca estrella chilena sobre un cielo de intenso azul, y la gran constelación de la América del Norte amontonando en el arranque del rojo septagrama su rebaño de asteroides.
Antes de servirse el primer plato surgieron protestas. Se negaban algunos pasajeros a sentarse, mirando iracundos la bandera que cubría con intrusos colores el montón de platos de su cubierto. Querían la suya, la de su país. Ellos pagaban lo mismo que los demás: a bordo todos eran iguales, y su república valía tanto como cualquiera otra de América… Los camareros, azorados cual si fuese a estallar una conflagración internacional, salían a toda prisa al comedor y regresaban trayendo con ellos al mayordomo, sonriente y confuso a la vez, como un gerente de restorán de moda que implora perdón por olvidos en el servicio.
–No tenemos su bandera, señor: desolado, completamente desolado… Yo le prometo que en el próximo viaje cuidaré de tenerla… Por el momento, si el señor quiere, hágame el honor de contentarse con esta otra… Al fin todos vamos a Buenos Aires.
Y sustituía la bandera de la protesta con otra argentina, que era la más abundante, la que adornaba los cubiertos de todas las personas de problemática nacionalidad. El hombre acababa por conformarse, vencido tal vez por el perfume de la sopa que humeaba en los platos, pero atacaba su comida con un mohín de pena, como un señor a quien le han amargado la noche.
Pasaban los camareros sosteniendo con ambas manos vasijas de metal, de cuyas bocas surgían golletes de botellas entre pedazos de hielo. Sonaban incesantemente los estampidos del vino espumoso. Muchos se creían en una posición equívoca si no acompañaban su comida con champaña en esta noche de fiesta.
La nutrición era la misma para todos, como si se hubiesen trastornado las bases sociales y vivieran sometidos a un régimen igualitario. Pero el afán de singularizarse asombrando al vecino tomaba su desquite en los líquidos, y equivalían a títulos de suprema distinción las botellas que figuraban en las mesas: unas, blancas y puntiagudas como agujas góticas, cuyas etiquetas evocaban la imagen del padre Rhin pasando entre castillos y peinando sus barbas de espuma en los puentes medievales; otras, negras, con la cabezota de corcho afirmada en un casco de alambres y de láminas metálicas, llevando sobre los hombros, cual regio toisón, el collar obscuro y las letras de oro de su champañesco origen.
Ojeda y Maltrana ocupaban una mesa en el centro del comedor con otros dos pasajeros: un señor de patillas blancas, parco en el hablar, que siempre llegaba con retraso a las comidas y pasaba el resto del tiempo encerrado en su camarote. Era el doctor Rubau, viejo médico residente en Montevideo. El otro, con la cabeza gris y el bigote extrañamente rubio, pequeño de cuerpo y de un perfil aquilino, se decía francés y vivía en París; pero hablaba el alemán con tanta soltura y estaba tan habituado a los usos germánicos, que los del buque, creyéndolo compatriota, habían colocado ante su cubierto la bandera del Imperio. Todos los años iba a América para visitar las joyerías de varios países, de las que era proveedor, y al mismo tiempo importaba en Europa pieles y plumas. Mostrábase preocupado desde que entró en el vapor con la busca de compañeros para una partida de bridge, y su tristeza era grande al ver que en el fumadero sólo jugaban al poker. Todos los días, al sentarse a la mesa, el señor Munster quedaba pensativo, sin dejar por esto de mover las mandíbulas, y acababa por formular la misma pregunta, en un castellano gangoso:
–Pero ¿de veras que ninguno de ustedes conoce el bridge?… ¡Un juego tan distinguido!
Maltrana, que se había familiarizado con él atrevidamente desde los primeros momentos, creyendo encontrar en su vaga nacionalidad cierto perfume de sinagoga, le invitaba a monstruosas partidas de poker, en las que debían arriesgarse miles y miles de francos. Y lo decía con un aplomo desdeñoso, como si tuviese a su disposición todos los millones encerrados en el fondo del buque.
Aprovechó Isidro esta comida extraordinaria para ir mostrando a Ojeda las gentes mencionadas por él en conversaciones anteriores. Por encima de las banderas, las cabezas inclinadas ante los platos y las guirnaldas de verdura, pasaba revista a todos los que titulaba pomposamente «mis amigos».
–Hoy no falta nadie; sala llena. Bien se ve que tenemos buen tiempo… Los buques son como los muebles viejos, que, después de una sacudida, sueltan, al quedar inmóviles, un rosario de bichos cuya existencia nadie sospechaba. ¡Qué de caras desconocidas!… Han estado ocultos como cucarachas en el agujero de sus camarotes, aguantando el mareo, y hoy es la primera vez que suben al comedor. Mire usted el abate de las conferencias; hermosa cabeza de corsario con sus barbazas negras. Nadie adivinaría su sotana, que desde aquí no puede verse. Mire también a las señoras viejas sentadas junto a él; ¡con qué arrobamiento le contemplan mientras come!… Fíjese en la mesa del centro, la más grande del salón; es para catorce pasajeros, y la ocupa el doctor Zurita con su familia. ¡Hombre generoso y campechano! ¡Como si nos conociésemos toda la vida! Siempre que hablo con él, me ofrece un puro magnífico: «Che, Maltrana, oiga, galleguito simpático…». Y crea usted que es un hombre de gran sentido, que sabe ver las cosas como pocos… Eche una mirada al obispo, con toda su familia de admiradores tiránicos. Le han obligado a ponerse la sotana de seda con faja carmesí. ¡Y cómo le brilla la cruz! Sin duda la han limpiado en común para quitarle el vaho del mar…
Maltrana continuó, después de una breve pausa:
–Esa señora que entra retrasada, tan alta y buena moza, es una chilena, ¡Qué mujer!, ¿eh, Ojeda? ¡Qué cuello, qué andares de reina, qué brillantes!… Pero no hay ilusiones posibles. El barbudo hermosote que avanza pisándole la cola del vestido es el esposo: dos metros de talla; se ruboriza cuando tiene que hablar con un extraño, pero se le adivinan unos músculos de boxeador y una gran facilidad para dar «puñete», como él dice… Los que ocupan la mesa con ellos son todos del mismo país: muchachos grandotes y buenazos, que vuelven de Alemania; gente simpática y franca que me quiere y distingue. Siempre que me encuentran en los alrededores del café, me saludan del mismo modo: «Vamos a tomar una copa». Y dos noches seguidas les oigo hablar de «curarse» antes de ir a dormir: ellos tan sanotes, que parecen desafiar a las enfermedades. Me gustaría saber qué demonio de cura es ésa.
Calló por unos instantes, mientras sus ojos seguían explorando el salón entre el boscaje de adornos multicolores. El viejo médico comía lentamente, preocupado con el funcionamiento de su dentadura, de una regularidad y una brillantez equívocas. El joyero, entre plato y plato, calábase los lentes para examinar a las señoras, como si inventariase el valor de sus diamantes. Maltrana continuó, en voz más tenue:
–Aquellas tres damas guapetonas, de perfil majestuoso, con los ojos negros y grandes, son de la República Oriental. Fíjese en los brazos, amigo Ojeda; ¡qué blancura!, ¡qué armónica carnosidad! Son Tizianos de pelo negro. ¡Y pensar que en Montevideo los hombres se divierten armando una guerra cada dos años como si les aburriese vivir en tan buena compañía!… Allá en las mesas del fondo se mantienen las argentinas en grupo aparte. Parecen haberse escapado de las láminas de un periódico chic; esbeltas y elegantes como las artistas de los teatros de París que lanzan la última moda; pero menos… etéreas, más sólidas, mejor nutridas, sin trampantojos ni mentiras en su construcción como hijas de un pueblo joven que tiene su suerte confiada a los flancos de la mujer… Y en las demás mesas, ¡qué de cabezas rubias!… Las grandes damas de la opereta han sacado lo mejor de su vestuario teatral. Sus trajes podrían cantar solos La viuda alegre y todas las obras en las que figura un baile del gran mundo. Y en las otras mesas, rubias y más rubias, pero hinchadas de grasa, con el talle cuadrado, las manos cuadradas y la cara barnizada por el sol. Después las verá usted arriba. Trajes de gala que datan de un matrimonio remoto; medias blancas con zapatos negros; collares de nodriza entre joyas valiosas… Son las compañeras de los germanos esparcidos por América; valerosas señoras que después de un viaje por Europa vuelven a fregar los platos de la estancia o de la tienda. Unas se quedan en el almacén de Buenos Aires. Otras irán a las costas del Pacífico, al Paraguay o al corazón de Brasil a continuar su vida de ahorro.
Sonrió después maliciosamente, designando una mesa junto a la entrada.
–Es la mesa de «la cuarentena»; y la llamo así porque en ella encorrala el mayordomo a todo el pasaje sospechoso. Ahí están las cocotas francesas, tan dignas, tan modositas, tan bien criadas. Van vestidas como siempre, para que conste que no desean llamar la atención. Algunas no se han peinado siquiera y llevan la cabeza oculta en un turbante de velos. Además, guardan lo mejor del equipaje para sus empresas de tierra firme… Con ellas está Conchita, una paisana nuestra, una madrileña, que come estirada y seria, pues la pobre sólo puede entender por señas a sus compañeras. Algunas veces, volviendo la cara, habla con don José, un cura español que ocupa la mesa inmediata. Y mezclados con este rebaño femenino comen varios muchachos alemanes, rubios, orejudos y de mandíbula fuerte, niños tímidos que al hablar se cuadran como reclutas, lo que no les impide meterse América adentro a difundir valerosamente la quincalla de Hamburgo y de Berlín, en mula, en piragua o a pie, llevando el muestrario a la espalda lo mismo que una mochila.
–¡Qué interesante el comisionista alemán!—dijo Ojeda—. Tal vez con el tiempo haya quien lo cante lo mismo que a los paladines medievales que corrían el mundo por difundir la gloria de su dama. Hoy la dama es la industria, y la gloria la nota de pedidos. Allí donde existe, en todo el globo, un grupo de hombres recién instalado que lucha con la selva, los pantanos, las fiebres y las bestias, allí se presenta inmediatamente el comisionista rubio con su muestrario; y para no perder el tiempo, aprende durante el camino a balbucear el idioma del país.
–¡Las latas que me dan estos muchachos—exclamó Maltrana—y las que me darán, para evitarse el pago de un maestro!… Han bajado en Tenerife únicamente para comprar libros españoles, y pasan las horas con ellos, rumiando las breves lecciones tomadas en Berlín. Cuando tienen una duda, me buscan por todo el barco o consultan la sabiduría gramatical de fraulein Conchita, su compañera de mesa… ¡Gente tenaz, que no conoce el cansancio ni el ridículo! Sus triunfos obscuros van a ser más positivos que las victorias de los feldmariscales de su ejército. A la larga, resultará que descubrimos y colonizamos nosotros un mundo nuevo para gloria y provecho del libro mayor de Hamburgo y de Brema.
Interrumpió Isidro su charla para examinar un nuevo plan que el camarero acababa de colocar ante él. Pero a los pocos momentos volvió la cabeza hacia el gran busto blanco.
–¡Qué cambio el de nuestros tiempos, amigo Ojeda! ¡Qué transformación de valores!… El oro y el comercio, que en otras épocas sólo eran para la gente despreciable acorralada en las juderías, reinan ahora como fuerzas directoras del mundo… Y si lo duda usted, ahí tiene al amigo de los bigotes tiesos que nos preside, místico y guerrero como Lohengrin, músico y genial como Nerón, siempre con coraza y casco de aletas, y que, sin embargo pasará a la Historia con el título de primer viajante de comercio de nuestra época.
Ojeda escuchaba con ojos distraídos la charla de su compañero.