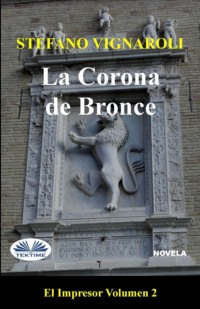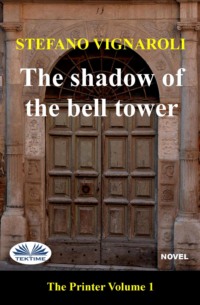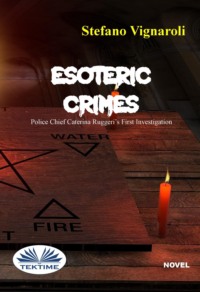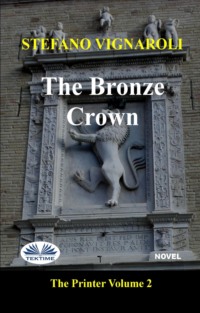Полная версия
La Sombra Del Campanile
Asados de la más variada clase de animales de caza, sopas, ensaladas y pasta, ya a últimas horas de la tarde habían sido dispuestas sobre la gran mesa en la que se colocarían los huéspedes. El Cardenal tenía a Lucia cogida de la mano mientras que los siervos rociaban los asados, en particular las grullas, los pavos y los cisnes, con zumo de naranja y agua de rosas, con el fin de convertirlos en más apetitosos. Los filetes de ternera, una vez cocidos, eran completamente cubiertos de especies y azúcar. Una particular atención se había reservado a los acompañamientos, verduras de todas clases y colores que, más que para ser comidas, servían para alegrar los ojos de los comensales y estimular el apetito. En las soperas se exhibían sopas de verduras de distintos colores. Las sopas, que habitualmente eran servidas como postre, tenían un sabor dulce, estaban condimentadas con azúcar, azafrán, semillas de granada y hierbas aromáticas. El auténtico caldo, el que había sido preparado haciendo cocer una mezcla de carnes, verduras y especias en agua, se utilizaba como primer plato, sorbe todo en el campo y en los castillos de la nobleza ciudadana. El caldo se bebía mientras que la carne, quitada del caldo, se comía aparte y se servía con hierbas aromáticas. El Cardenal había dado orden a los cocineros de no servirlo, ya que había dado orden, en cambio, de cocinar una novedad, originaria de la Corte de Carlo VIII, los macarrones, obtenidos de la sémola del trigo modelado en forma de gusanos y condimentados con una salsa a base de aceite de oliva, mantequilla y nata. En dos mesas aparte habían sido colocados los dulces, tartas de manzanas y bizcochos, y la fruta, manzanas, membrillos, castañas, nueces y frutos del bosque. Los vinos de las jarras eran los típicos del condado, Verdicchio y Malvasia. Sólo dos jarras contenían un vino rojo, un valioso regalo hecho al Cardenal por el Granduca de Portonovo algunos años antes. En la mesa de los dulces, en cambio, el vino era el de guindas, proveniente del campo de Morro d’Alba.
―Los huéspedes comenzarán a llegar en cualquier momento ―dijo el Cardenal volviéndose a Lucia, liberándola finalmente del apretón de su helada mano. La joven no había conseguido comprender cómo su tío tuviese las manos siempre tan frías, casi como si la sangre no corriese por sus venas. Ni siquiera el contacto prolongado con la suya, mucho más cálida, había sido capaz de aumentar la temperatura de la de Artemio.
―Vamos a prepararnos.
Hablando de este modo, se retiró a sus aposentos para acicalarse con gran pompa mientras dos jóvenes siervas se acercaron a la sobrina. La conducirían al tocador para dedicarse a ella, dándole primero un baño perfumado, luego embelleciéndola y al fin haciéndole vestir un suntuoso traje de seda verde. Mientras se dejaba cuidar Lucia volvía a pensar en los ojos de Andrea Franciolini. En esos días se había informado y el hermoso caballero con el que había cruzado la mirada sólo durante un momento era justo su prometido. Y se había enamorado de sus ojos, de su rostro, de su apostura, era como si, desde siempre, hubiera existido una afinidad alquímica con él. Lo sentía ya parte de sí misma, parte de su misma alma, todo su cuerpo vibraba con el pensamiento de que dentro de poco podría hablar con él, conocerlo mejor, fijar su mirada en sus ojos, que non le podrían, seguramente, ocultarle nada. Se asomó desde la ventana de la habitación sintiendo, sin embargo, una extraña sensación: el cielo de aquella larga jornada que estaba yendo hacia el crepúsculo estaba del color del plomo. Un manto bochornoso, de humedad, atenazaba la ciudad, infundiendo en su corazón la sensación de que algo feo ocurriría pronto y que esta cosa tendría repercusiones a largo plazo. No conseguía imaginárselo, ni siquiera con sus poderes proféticos. La mente del tío, como de costumbre, también ese día estaba herméticamente cerrada, pero cuando miraba sus ojos sólo una palabra continuaba resonando en su cabeza: Traición. ¿Por qué? Hubiera querido materializar su esfera, lanzarla a lo alto del cielo para que observase por ella, pero no podía hacerlo ahora, delante de testigos. Mientras la sierva rubia y alta acababa de anudar el vestido detrás de la espalda, la de complexión más menuda y con el cabello oscuro, le hacía ponerse las joyas, collares y brazaletes de oro y piedras preciosas, de exquisita factura, hechos diseñar por el Cardenal aposta para ella por los joyeros de la escuela de Lucagnolo. En ese momento Lucía sintió una especie de mareo, notó una punzada en el corazón como si alguien lo estuviese atravesando con un puñal o con una espada. Se dejó caer en la silla mientras perdía el conocimiento durante unos segundos.
―Mi Señora, mi Señora, ¿cómo os sentís? ―la voz de la sierva morena llegaba amortiguada a sus oídos.
―No es nada, es sólo culpa del calor, de este maldito bochorno y de la emoción. Ya estoy mejor.
Lucia no había asociado su sensación a lo que, dentro de un rato, ocurriría a pocos pasos de su palacio, a su amado Andrea.
Ejecutora de la bárbara agresión de aquel día fue la soldadesca de Francesco Maria della Rovere, duque de Montefeltro y ya Portaestandarte de la Iglesia. Puesto que el nuevo pontífice, Leone X, le había despojado de su estado él, para vengarse, había contratado como mercenarios a soldados españoles y gascones y, después de haber saqueado muchos castillos devotos al papa, se había dirigido a Jesi, con el fin de conquistar esta fortaleza papal con la ayuda de los anconitanos guiados por el Duca di Montacuto y gracias al secreto apoyo del más alto cargo eclesiástico de la ciudad, el Cardenal Baldeschi. Como había prometido el Cardenal, la soldadesca proveniente de las colinas al occidente de Jesi, encontró la puerta de San Floriano abierta, acabaron fácilmente con los guardias del fortín, atacados por sorpresa y en poco tiempo se encontró en la Piazza del Mercato, justo en el momento en que el cortejo del noble Franciolini, proveniente de la Vía delle Botteghe, llegaba a la misma plaza.
Franciolini y los suyos no estaban preparados para la batalla, no llevaban puestas las armaduras, iban a una fiesta y llevaban consigo sólo armas ligeras.
―¡Traición! ―gritó Guglielmo bajando del caballo y enfrentándose a un español armado de espada y daga. ―Encadenad la calles, no dejéis que vayan hacia abajo o abrirán las puertas al ejército de Ancona y nos encontraremos atenazados por dos ejércitos.
Sólo con la fuerza de los brazos y su corto puñal había ya tirado por tierra a dos españoles, dejándoles en un charco de sangre. Guglielmo era un hábil guerrero y era rápido en deshacerse los enemigos. En cuanto veía al adversario titubeante le plantaba el cuchillo en el corazón, luego lo extraía, limpiaba la hoja en su ropa y volvía a combatir. La vanguardia enemiga, de hecho, no llevaba armadura y era fácil derrotarlos. Pero los enemigos salían desde la Via del Fortino por decenas, por centenares, como un río desbordado cuyos márgenes no consiguen contener las aguas. Un ballestero español vio el blanco y apuntó su arma contra Andrea que todavía se mantenía orgulloso encima de su caballo. El joven se había encontrado otras veces en el fragor de la batalla y no había hecho caso al hecho de que, en aquel momento, no llevaba una armadura sino un colorido traje de brocado. Hizo encabritar al caballo para lanzarse a la refriega cuando fue golpeado en el muslo derecho. Otras flechas alcanzaron tanto al caballo como al caballero. Andrea cayó al suelo, por lo menos con cuatro dardos que lo atravesaban. Su caballo, herido en pleno pecho, se cayó sin vida sobre él. Intentó, sin conseguirlo, escabullirse de la masa pesada del animal pero las fuerzas le estaban abandonando. Guglielmo, al darse cuenta de que el hijo estaba en tierra, se giró hacia él, distrayéndose del combate y torciendo peligrosamente la espalda al enemigo para ir a ayudarle. Vio los párpados de Andrea que se cerraban, lo llamó, pero no hubo respuesta. Comprendió que su hijo menor ahora ya estaba perdiendo el sentido, quizás a punto de morir. Justo en ese momento una larga hoja lo atravesó penetrando por detrás de la espalda, abriéndose camino entre las costillas, destrozando el corazón y saliendo por el pecho, acompañada por un potente chorro de sangre. Guglielmo abrió los ojos de par en par que, en aquel momento, estaban todavía mirando fijamente a su aguerrido hijo agonizante.
Después de vencer con facilidad a aquel pequeño grupo de hombres, españoles y gascones se propagaron por las callees de la ciudad. Algunos subieron Via delle Botteghe hasta la Porta della Rocca, sorprendiendo a los soldados de guardia, matándolos y abriendo la puerta. Otros bajaron para abrir la Porta Valle y Porta Cicerchia y favorecer el ingreso en la ciudad del ejército anconitano, que desde hacía días no esperaba otra cosa que ese momento. Si bien cogidos por sorpresa los habitantes intentaron organizar una defensa en el interior del núcleo habitado, estimulados por algunos nobles, en particular por Fiorano Santoni, que congregó enseguida un escuadrón de gente que, encadenadas las calles como había predispuesto el Capitano del Popolo, se apresuraron a combatir al enemigo por calles, callejones y plazas. Pero éste último, fortalecido por la participación de los anconitanos, era demasiado numeroso y los jesinos, desanimados por los gritos y los lloros de las mujeres y de las muchachas, abandonaron la defensa.

Sobre todo los mercenarios a sueldo de Francesco Maria della Rovere, estaban ansiosos por saquear, y los habitantes, considerando que no habían podido ayudar a su patria, intentaron por lo menos poner a salvo sus bienes, pero tampoco en esto tuvieron éxito: los gentilhombres ricos fueron hechos prisioneros y sus mujeres, que había intentado escapar con las joyas a las iglesias, se vieron atrapadas por los españoles también en el interior de los lugares sagrados, donde ellos no desdeñaron despojarlas de todo lo de valor que llevaban encima y de violarlas. Llegado a un cierto punto, una mujer, una tal Eleonora Carotti, de porte orgulloso y masculino, consiguió darle una bofetada a un gascón que le estaba poniendo las manos en el pecho para quitarle las joyas que allí había escondido y al mismo tiempo aprovechar para palparla. Se encontró entre él y otro grupo de soldados españoles. Si el gascón abofeteado se había quedado de piedra, sin reaccionar, los otros no se habían echado atrás, habían tirado a la doncella al suelo, la habían desnudado y, asegurándose que era una mujer a todos los efectos, la habían violado uno tras otro, manteniendo un cuchillo en su garganta. El último soldado, alcanzado su mal sano placer, hundió el cuchillo degollándola sin piedad.
El saqueo de Jesi duró ocho días, muchos palacios fueron incendiados, algunos con los habitantes dentro de sus habitaciones, culpables del hecho de que los saqueadores no habían encontrado bastante dinero o joyas para llevarse.
No respetaron nada, ni las cosas sagradas, ni por los religiosos, y muchos sacerdotes fueron torturados y martirizados, con el fin de que confesasen el qué lugares secretos habían escondido los ornamentos de las iglesias. El saqueo se extendió a todo el condado y ningún lugar, ni en la ciudad ni en el campo, fue perdonado.
El Palazzo Baldeschi, que había estado cerrado durante todo el tiempo, al octavo día abrió las puertas al Granduca Francesco Maria della Rovere y al Duca Berengario di Montacuto que fueron recibidos en audiencia por el Cardenal. Este último, de hecho, se había arrogado el derecho de negociar la rendición con los adversarios, no estando ya presente en la ciudad autoridad civil o eclesiástica de más alto grado que él.
―Habéis rebasado los límites. Los acuerdos eran que no encontraríais obstáculos y deberíais matar a Franciolini y al hijo, adueñándoos de la ciudad. Una conquista fácil, en cambio durante días y días habéis sembrado terror, destrucción y muerte ―gritó el Cardenal volviéndose a los dos duques.
―Ningún ejército que se respete, sobre todo si está constituido por mercenarios, renuncia al botín de guerra ―replicó della Rovere en tono sosegado, casi aburrido, concentrando su mirada sobre la uña del dedo meñique de la mano derecha, quizás lamentándose por el hecho de que durante los combates ésta se había roto. ―Nosotros hemos mantenido la palabra dada. Ahora, vos debéis mantener la vuestra y nos retiraremos en orden, dejándoos señor indiscutible de esta ciudad.
―¡Que así sea! ―continuó el Cardenal Baldeschi, haciendo de tripas corazón y, de todas maneras, satisfecho en su interior de cómo había ido la operación; si muchos ciudadanos se habían perdido la vida, peor para ellos, no era un gran problema. ―Como había prometido, intercederé ante el Santo Padre para que a vos, Granduca della Rovere, os vengan restituidas tierras y títulos. Podréis retiraros a Urbino y ser respetado por siempre por vuestros súbditos. Por lo que respecta a Ancona, querido Duca, dentro de un mes haré depositar en las cajas de vuestra ciudad diez mil florines de oro que servirán para ampliar y fortificar el puerto pero deberá ser garantizada la escala comercial a los mercaderes de la ciudad de Jesi. Y ahora, retirad vuestros ejércitos.
Francesco Maria della Rovere finalmente dio orden a sus tropas de abandonar la ciudad. Los invasores se fueron con una caravana de más de mil bestias cargadas con un montón de cosas excelentes, además de un gran botín en dinero, joyas y piezas de artillería. Por su parte, el Duca di Montacuto, no fiándose del todo de la palabra del Cardenal, retiró el grueso del ejército pero dejó una guarnición en Jesi que solamente se iría después de que la ciudad vencida hubiese pagado lo pactado.
En esos días, Artemio Baldeschi, estaba demasiado concentrado en el curso de los acontecimientos para darse cuenta de lo que estaban haciendo su hermana y su sobrina y ni siquiera se había percatado de que la muchacha, desde aquel famoso jueves por la noche, había desaparecido. Habían advertido su ausencia, perfectamente, las dos siervas, la rubia y la morena, Mira y Pinuccia, que esperaban el seguro arrebato del Cardenal en el momento en que por fin la notase. Las dos sirvientas sabían bien que, desde aquella noche, Lucia se había encerrado en la mansión de los Franciolini, empeñada en curar a Andrea, herido gravemente en la confrontación con el enemigo y sabían bien que si el tío de la muchacha llegaba a enterarse se enfurecería aún más.
La noche de la fiesta, Lucia, en cuanto se acabó de vestir, salió al balcón del palacio que se asomaba a la plaza de abajo y que dominaba la misma, para observar el cortejo de los nobles Franciolini que llegaba desde el lado opuesto, desde la Via delle Botteghe. Estaba cayendo la noche y parecía que todo marchaba bien, que todo estuviese tranquilo, y la mala sensación que había sentido poco antes ya había desaparecido. Pero, de repente, desde la Via del Fortino, habían comenzado a desembocar hombres armados, cada vez más numerosos, que habían comenzado enseguida una batalla con los hombres del cortejo que seguía al Capitano del Popolo. Había visto a su amado Andrea herido por las flechas y había visto a Guglielmo herido de muerte en la espalda. Aquel bellaco con una enorme espada había aprovechado su momento de distracción, en que había visto herido a su hijo, para golpearlo por detrás. Lucia no podía asistir imponente a aquel horror, debía correr en ayuda de Andrea que, además de las flechas, estaba oprimido por el peso de su caballo que le había caído encima, quizás sin vida. Se precipitó por las escaleras y llegó hasta el vestíbulo; estaba a punto de abrir el portal de la entrada cuando se dio cuenta de que los combates se habían extendido por toda la plaza y que no era el momento para salir desde ahí. Entró en los establos y localizó la puertecilla lateral de servicio, aquella utilizada por los mozos de cuadra, que daba al callejón. La puerta de madera estaba cerrada con una cadena desde el interior, le fue fácil abrirla y encontrarse en una callejuela oscura y hedionda, a pocos metros de distancia de la antigua cisterna romana. Unos pocos pasos y estaría en la plaza, por el lado de la iglesia de San Floriano. Para no hacerse notar por la multitud de combatientes y atravesar la plaza indemne debía utilizar una estratagema. Precisamente unos días antes, la abuela le había enseñado una especie de conjuro de invisibilidad. No es que éste la convirtiese en invisible en el auténtico sentido de la palabra pero conseguía que pudiese pasar desapercibida a los ojos de los demás. Esperaba que funcionase, recitó la fórmula y comenzó a atravesar la plaza, manteniéndose en todo momento a ras de los muros, primero del convento, luego de la iglesia de San Floriano, luego los de un palacio de reciente construcción, luego del Palazzo Ghislieri, llegando a la esquina donde tanto Via del Fortino como Via delle Botteghe desembocaban en la plaza. Si había llegado allí gracias al conjuro de invisibilidad o porque nadie se había fijado en ella, completamente ocupado en la batalla, no lo podría decir. El hecho es que había llegado hasta su amor agonizante. Lo habían atravesado cuatro flechas, dos en la pierna derecha, una en el hombro izquierdo, la última traspasaba de parte a parte el brazo derecho a la altura del músculo bícipe. Había perdido mucha sangre y estaba semi inconsciente, la pierna izquierda aplastada contra los adoquines por el peso del tronco del caballo. Lucia se concentró en la bestia muerta, ordenando con la mente su parcial levitación. El cambio de posición del animal fue casi imperceptible pero bastó para que, comenzando a tirar de Andrea mientras lo aferraba por las axilas, la muchacha consiguiese librarlo de aquella mala posición. Los ojos del joven, como por arte de magia, volvieron a brillar, mirando fijamente a los de la muchacha durante un tiempo que ella creyó sublime, luego se voltearon hacia dentro, mientras Andrea perdía completamente la consciencia. Lucia no se desesperó, apoyó dos dedos sobre la yugular de su amado y pudo advertir, si bien, una débil pulsación.
No todo está perdido, pensó. ¡Todavía no lo ha abandonado la vida! Pero debo actuar con rapidez si quiero ponerlo a salvo.
Confiándose a sus poderes, pero sobre todo en la fuerza de la desesperación y en el profundo amor que por segunda vez le habían inspirado sus ojos, comenzó a arrastrar su cuerpo inerte, dándose cuenta de que no estaba ni siquiera haciendo un esfuerzo sobrehumano. Extendió su conjuro de invisibilidad a su joven amor y se dirigió por la Costa dei Longobardi para llegar al Palazzo Franciolini. Ninguno de los hombres que estaban combatiendo en las calles se dignó mirarles, continuaban cruzando las armas y combatiendo como si Lucia, con su pesado fardo, ni siquiera existiese. Cuando estuvo delante del portón de la mansión de Andrea, colocó en el suelo su cuerpo exánime y se paró otra vez sobre aquella baldosa decorada que tanto le había llamado la atención, la que representaba un pentagrama de siete puntas. Pero no era el momento de dejarse llevar por las distracciones. Aferró la aldaba del portalón y comenzó a golpearlo con todas sus fuerzas. Uno de los sirvientes de la casa Franciolini, un moro musculoso con un turbante en la cabeza, que el Capitano del Popolo había comprado como esclavo en un viaje a Barcelona, abrió el portalón un poquito, para asegurarse de que no fuesen enemigos los que llamaban a la puerta. Cuando se dio cuenta de la situación, en un abrir y cerrar de ojos, hizo entrar a la muchacha y arrastró adentro al joven señor.
―Por Alá y por Mahona, bendito sea su nombre, que sea perdonado por haberlos nombrado. ¿Qué ha ocurrido con el Capitano?
―El Capitano está muerto y si, ¡en vez de perder el tiempo en invocar a tus dioses, no haces lo que te digo, el mismo fin tendrá también tu joven señor!
―No parece que se pueda hacer mucho por él. Dentro de un momento su alma lo dejará para reunirse con las de sus antepasados, y la de su padre, que Alá lo tenga en su gloria.
―No era musulmán, así que Alá no lo tendrá en la gloria. Todavía podemos hacer algo por él. Llévalo al dormitorio y colócalo sobre la cama, luego sigue mis instrucciones y déjanos solos.
Capítulo 3
Alí hizo exactamente lo que Lucia le había ordenado. En la despensa había encontrado todas las hierbas que necesitaba la muchacha, incluso la corteza de sauce, de la que no tenía claro su uso. En cocina nunca se había utilizado, sin embargo sus señores tenían una buena provisión en tarros lacrados con cuidado. Sólo entonces, el sirviente moro se había dado cuenta de que la despensa era más una herboristería que un depósito de cosas para comer. También había de esas, sí, pero muchas de las hierbas contenidas en los tarros sabía bien que eran utilizadas por hebreos y hechiceros con fines contrarios a los enseñados tanto por su religión como por la católica. A fin de cuentas, el Dios cristiano y el musulmán se parecían mucho y, si un hombre estaba destinado a morir, el propio Dios lo acogería en su gloria y sería feliz a su lado. No se podía pretender salvar la vida a quien ya estaba destinado a alcanzar al propio Padre Omnipotente en el reino de los cielos. Esto pensaba Alí mientras atravesaba la Piazza del Palio y remontaba con grandes zancadas la Costa dei Pastori, mirando bien de no toparse con los disturbios que se habían extendido hasta allí. Se paró delante del portón que le habían indicado, aquel en el que, sobre la ojiva, estaba escrito Hic est Gallus Chirurgus.
¡Otro brujo!, rumió para sus adentros Alí. Se hace llamar cirujano pero sé perfectamente que es el hermano de Lodomilla Ruggieri, la bruja quemada viva en Piazza della Morte hace unos años. Si no presto atención y no me alejo de esta gente, también yo acabaré mis días en una pira ardiente. Y también mis señores están metidos en esto hasta el cuello, ¡ahora entiendo a qué especie de herejes he servido durante años!
A continuación, se dio cuenta en su mente que, al pertenecer a otra religión, la Inquisición no podría procesarlo y decidió llamar a la puerta. Un hombre alto, robusto, con potentes bícipes, los cabellos largos recogidos detrás de la nuca en una cola y la barba sin afeitar desde hacía días, lo miró de arriba a abajo. También Alí era robusto: en su país de origen, en el Alto Nilo, era un campeón de lucha libre, no había nadie que consiguiese abatirlo, por lo que se enfrentó a su mirada y le dijo lo que tenía que decirle.
―He comprendido, cojo mis instrumentos y te sigo. Espérame aquí, Palazzo Franciolini está cerca, pero prefiero hacer el trayecto en tu compañía. Siendo dos podremos hacer frente mejor a los posibles facinerosos.
Gallo desapareció unos minutos en el interior de su mansión y reapareció con una pesada bolsa de piel de becerro que contenía los instrumentos de su trabajo y que, a juzgar por el aspecto, debían ser muy pesados. Atravesaron la plaza pasando al lado de la gente que combatía duramente. El cirujano reconoció a un amigo suyo en un jesino que estaba siendo abatido a golpes de espada e hizo el amago de ir a socorrerlo. Pero Alí estuvo diligente al tirarle del brazo para que desistiese del intento. No era el momento de hacerse notar y empeñarse en una batalla que ahora ya había tomado un rumbo muy feo para los habitantes de la ciudad. Era más urgente ayudar a su joven señor. Alí y Gallo se metieron rápidamente en el portal del Palazzo Franciolini que el moro se apresuró a atrancar desde el interior. No metería las narices fuera ni por todo el oro del mundo hasta que los combates no se hubieran acabado, no sabiendo que, de un momento a otro, le vendría impuesta una salida para un encargo todavía más peligroso del que había llevado a término.
Alí observó a Gallo extraer con delicadeza tres flechas del cuerpo de Andrea mientras que Lucia, a su lado, taponaba la sangre que salía en cuanto el arma puntiaguda era extraída, utilizando paños recién lavados y aplicando el emplasto a base de hierbas que ella misma habría preparado en la cocina. La última flecha, la que atravesaba el brazo del joven de parte a parte, no quería saber nada de salir a pesar de que Gallo tiraba de ella con decisión.
―¡Hijos de mala madre, han utilizado flechas de alas, sólo van hacia delante, no se consigue arrancarlas! Deberé romper la cola y hacer salir la flecha hacia delante, haciendo una incisión con el bisturí en la piel del brazo al lado del agujero de salida, pero me arriesgaré a provocar una hemorragia fatal. ¿Lista para taponar?