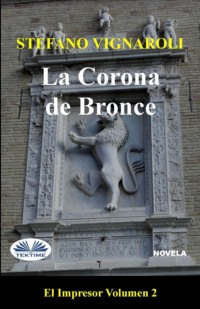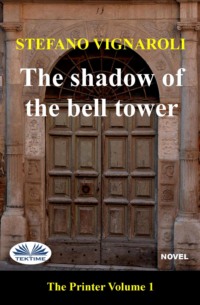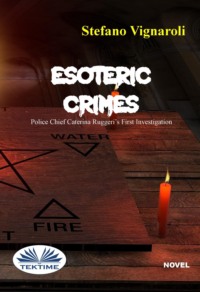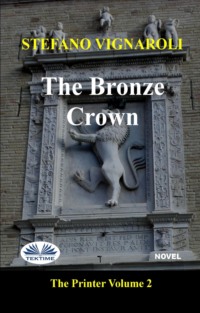Полная версия
La Sombra Del Campanile
En ese momento Lucia tuvo la percepción de la mente del tío que estaba investigando los lugares más remotos de su cerebro. Todavía no conseguía imponerse no pensar pero intentó recordar la escena en su mente de manera distinta a cómo había ocurrido realmente. Perfecto, Elisabetta se había acercado a la hoguera que el maestro tintorero había encendido enfrente de su taller al comienzo de la bajada del Fortino, para poner a cocer la enorme cacerola con agua donde debería sumergir los tejidos para teñir con sus colores llamativos. Un trozo del sayal de la chiquilla había sido lamido por las llamas que habían ascendido en un santiamén y habían llegado hasta quemarle los cabellos. Por suerte, de repente se había puesto a llover y Lucia, que pasaba por allí por casualidad, había observado su piel enrojecida y había sacado del morral un frasco de ungüento a base de áloe vera y semillas de lino, un remedio natural para las quemaduras que preparaba la abuela.
―¡Brava, estoy orgulloso de ti! ―repitió el Cardenal.
Lucia salió de la habitación esperando en el fondo de su corazón haber engañado al tío, aunque no podía estar segura.
Si sabe que soy realmente una bruja y tengo poderes que él podría envidiarme ¿qué hará? ¿Me tendrá bajo control hasta que no esté seguro de mis capacidades para, más tarde, enviarme sin piedad a la hoguera y observar como muero entre las llamas? Pero ¿entonces por qué me propone un marido? ¡Bah! Quizás es un juego político. Casar a su sobrina nieta con el hijo del Capitano del Popolo aumentará todavía más su poder temporal en esta ciudad, en la que aún muchos habitantes se proclaman gibelinos. No me asombraría que el tío quiera centralizar sobre él tanto el poder religioso como el político. Estate atenta, Lucia, y no te dejes embaucar ni por el tío ni por este joven Andrea.
Habría querido saber más sobre Andrea antes de conocerlo en la fiesta oficial. Quién sabe cuándo tendría lugar este evento. Si el tío lo había planteado, era seguro que no tardaría mucho en organizarlo.
Inmersa en sus pensamientos, atravesó el largo pasillo que la llevaba al ala del palacio en la que vivía. Ya en el fondo del pasillo descendió la escalinata, encontrándose en el piso de abajo, en el vestíbulo enfrente del portalón de entrada. Debería haber subido la escalera que había enfrente de ella para llegar a sus dependencias. A su derecha, a través de una puerta de madera, se podía acceder a los establos. Morocco, su corcel preferido, percibió su presencia y relinchó para saludar a la muchacha que fue tentada a empujar la puerta lo necesario para meterse dentro e ir a acariciar al negro caballo. Pero su atención fue atraída por otra puertecilla de madera que conducía a los subterráneos del palacio. Habitualmente aquella puerta estaba cerrada pero aquel día, sorprendentemente, estaba entreabierta. La abuela le había advertido más de una vez que no se aventurase en los subterráneos. Allí abajo había un laberinto en el cual era fácil perderse, representado por las calles y las estancias de las antiguas construcciones de la época romana. De hecho, todos los edificios más recientes apoyaban sus cimientos sobre las antiguas construcciones romanas. La curiosidad de Lucia era demasiado fuerte. Pensaba que si aquellos rincones, los que ahora eran túneles, galerías y bodegas, hubieran estado en un tiempo habitados, los espíritus de los antiguos habitantes podrían hablar con ella, contarle historias, confiarle sus miedos y sus sentimientos. A fin de cuentas el Palacio Baldeschi surgía justo coincidiendo con lo que en tiempos de los romanos era la acrópolis, el foro, el centro comercial y político de la ciudad. Allí estaban los templos, allí estaban las termas, un poco más allá, donde ahora se alzaba el novísimo Palazzo del Governo, había un enorme anfiteatro; más cerca, próxima a las murallas occidentales de la ciudad, la gran cisterna para el aprovisionamiento del agua.
Allá abajo habrá una oscuridad total, pensó Lucia. Necesitaré una fuente de luz.
Entró en el establo y dio dos caricias a Morocco que reclamó la zanahoria que la muchacha habitualmente le llevaba como regalo. Lucia la sacó del bolsillo y el animal se dio prisa en cogerla con delicadeza, con los labios, de sus manos. Acarició al caballo sobre el morro mientras buscaba con la mirada una linterna. La vio, la desenganchó del clavo en la que estaba colgada, comprobó que estuviese cargada de aceite, luego concentró su mirada sobre la mecha que, en unos segundos, se encendió. Reguló la llama al mínimo, salió del establo y se aventuró por las irregulares escaleras que se dirigían hacia las vísceras de la tierra. Aunque la Tierra era uno de los elementos sobre los que tenía el control, en ese momento le tenía un poco de miedo. Casi parecía que aquella escalera no terminaría nunca, de lo larga que era. Pero quizás era sólo una impresión de Lucia. Finalmente llegó con el pie al último escalón. Había mucha humedad allí abajo, a la muchacha se le estaba congelando el sudor encima y el aliento se condensaba en pequeñas nubecitas de vapor. Levantó la llama de la linterna. Había distintos pasillos, delimitados por antiguos muros de piedra y rústicos ladrillos. Uno, longuísimo, se perdía en la oscuridad delante de ella. La abuela le había dicho que existía un largo pasillo que podía ser utilizado durante los asedios para traspasar las líneas enemigas y procurar provisiones para el pueblo asediado y armas para los defensores de la ciudad. Tal pasadizo rebasaba incluso los alrededores de la residencia de campo de la familia Baldeschi, al comienzo del camino para Monsano, una población situada a algunas leguas de distancia de Jesi y desde siempre un aliado histórico de nuestra ciudad. A su derecha, un pasadizo llevaría hasta los subterráneos de la catedral, quizás incluso hasta la cripta que acogía las reliquias de San Settimio. El pasadizo a su izquierda la podría conducir tanto a la base de la iglesia de San Floriano como a la antigua cisterna romana. Quién sabe si ésta última estaba todavía llena de agua, se preguntaba Lucia. Decidió ir hacia su derecha, hacia los subterráneos de la Catedral y, en poco tiempo, se encontró en una pequeña capilla cuadrada. Cuatro estatuas de mármol blanco, sin cabeza, a modo de columnas, sostenían la bóveda de crucería de la capilla. Con toda probabilidad eran estatuas que, en su momento, habían embellecido las termas romanas. Privadas de las cabezas, que yacían acumuladas en un ángulo escondido y oscuro, habían sido utilizadas, por quien había proyectado la catedral, como columnas. En el centro de la capilla, debajo del arco sujetado por los arcos góticos, un pequeño altar de piedra hacía de marco a una teca que contenía las reliquias del primer obispo de Jesi, Settimio. El santo, como muchos cristianos de la época, había sido martirizado por orden de las autoridades romanas. El gobernador romano que dirigía la ciudad de Jesi había ordenado su decapitación, después de que Settimio hubiese convertido al cristianismo a gran parte de la población, incluida la hija del mismo gobernador. Settimio había sido considerado un peligroso enemigo del Imperio de Roma y ajusticiado. Los huesos habían sido robados por los primeros cristianos para salvarlos de la profanación de los paganos y escondidos tan bien que, durante siglos y siglos, nadie supo donde estaban. El santo fue decapitado en el año 304 y sus restos mortales fueron encontrados sólo después de 1.165 años en Alemania. Por consiguiente, habían sido devueltos a aquel lugar de culto sólo unos cincuenta años antes.
¡Qué extraña es la humanidad!, se dijo Lucia para sus adentros. El mismo tratamiento que los romanos reservaban a los primeros cristianos que eran perseguidos, ahora la Iglesia Católica parece reservarlo a quien no piensa como ella: quien se aparta de la doctrina oficial es tachado de herejía y puede acabar muerto en la plaza pública. Brujas, herejes, hebreos… son procesados y puestos en la hoguera, sólo porque, a lo mejor, han tenido el valor de manifestar sus propias ideas y sabiduría. Pero, ahora la Iglesia se desquita con los herejes; puede que un mañana, en un futuro, cualquier otra facción tomará el control y puede que sean de nuevo los cristianos los perseguidos. ¿Por qué en este mundo no es posible la justicia? ¿Qué Dios es éste que permite que en el mundo, pero sobre todo en el corazón del hombre, exista tanta maldad?
Mientras seguía el recorrido de sus pensamientos un débil rayo de luz generado por un sol cercano al crepúsculo consiguió filtrarse desde una pequeña ventana con parteluz, situada en lo alto, enfrente del ábside de la catedral que estaba encima, yendo a iluminar aquella zona en que habían sido amontonadas las cabezas de las estatuas romanas. La atención de Lucia se paró en algunos detalles que no había conseguido notar antes, allí, cerca de aquellas cabezas esculpidas en piedra muchos siglos antes. En el suelo de tierra batida había sido dibujado una especie de pentáculo, distinto del que habitualmente veía dibujado en la cubierta del diario de la familia que le había sido entregado con anterioridad por su abuela. El dibujo parecía asimétrico, representaba una estrella de siete puntas generada trazando una línea continua en el interior de un círculo. Cada punta de la estrella cortaba un punto de la circunferencia, enfrente de cada uno de ellos habían sido escritos unos caracteres hebraicos, de los que Lucia no conocía el significado. Coincidiendo con cada uno de los siete puntos se podía ver el rastro de cera caída, dejada por una vela que había sido encendida. En el centro de la figura dos muñecas de trapo, realizadas con paja alrededor de la cual se habían envuelto vestidos en miniatura. Representaban a una mujer anciana y a una muchacha: los vestidos de la anciana estaban quemados mientras que la joven tenía un alfiler clavado a la altura del pecho. Lucia tuvo un sobresalto, el corazón comenzó a latirle a lo loco, en un santiamén había comprendido todo. En aquel lugar habían sido realizados ritos de magia negra y las muñecas simbolizaban a su abuela y a ella. Era evidente que alguien las quería ver sufrir, e incluso muertas. ¿Quién? ¿Quién podía ser? Una sola persona podía haber bajado allí. La iglesia que estaba encima ahora ya estaba cerrada, prohibida para los fieles desde hacía más de un año, y por lo tanto la cripta no podía ser accesible desde la catedral. El pasadizo que había recorrido ella estaba cerrado por una puerta constantemente bloqueada y la llave sólo la tenía su tío, el Cardenal, el Inquisidor jefe Artemio Baldeschi. Era verdad, hacía mucho tiempo que en Jesi no tenían lugar ejecuciones capitales, la última hoguera se había encendido seis años antes, en la que había perdido la vida Lodomilla. Ahora el Cardenal debía aplacar su sed, su necesidad de víctimas, su deseo de asistir al sufrimiento y a la muerte directamente bajo sus ojos, bajo su mirada. Ya, porque al contrario de la mayoría de los inquisidores que, una vez pronunciada la condena, entregaban la víctima al brazo secular de la ley, evitando presenciar el suplicio de los que había condenado, Artemio a menudo contemplaba la ejecución en primera fila, a veces cogiendo la antorcha y prendiendo fuego a la pira. Parecía que sentía un gusto sádico al ver a su víctima retorcerse entre las llamas, continuaba mirándola fijamente hasta el fin y por un motivo concreto: capturar el alma del condenado en el momento mismo en que abandonaba su cuerpo mortal.
Entristecida por estas reflexione, atemorizada por lo que había visto, Lucia aferró la linterna y se precipitó hacia las escaleras con la mente ocupaba por un único temor. ¿Encontraría la puerta abierta? ¿Y si el tío se hubiese acordado de no haberla cerrado y hubiese vuelto a atrancarla? ¿O si quizás lo había hecho adrede, para inducirla a bajar y enterrarla viva? No, no hubiera sido bastante para Artemio, él debía ver en la cara el sufrimiento de la propia víctima, no sería algo propio de él dejarla morir allí. Quería sólo atemorizarla y lo había conseguido. La pequeña puerta de madera estaba abierta, Lucia salió al vestíbulo, volvió a poner la linterna donde la había cogido, ni siquiera miró a Morocco y salió corriendo al aire libre, a la plaza, todavía con el corazón sobrecogido.
Casi era la puesta de sol de un cálido día de finales de mayo y la luz rojiza del sol regalaba unos colores espectaculares a la estupenda plaza en la que tres siglos antes había nacido el Emperador Federico II di Svevia4 . Se dijo a sí misma que debería buscar el significado de los símbolos descubiertos en la cripta en el Diario de Familia, en aquel valioso manuscrito que le había entregado la abuela. Pero ahora debería calmarse y decidió dar un pequeño paseo por la ciudad. Atravesó la plaza hasta llegar al lado opuesto, giró a la izquierda y descendió por la Costa dei Longobardi, para llegar a la parte más baja de la población, donde vivían mercaderes y artesanos. Los edificios eran menos suntuosos con respecto a los de la parte alta de la ciudad pero, de todas formas, estaban ennoblecidos con elementos decorativos, con refinados portales y molduras alrededor de las ventanas. Las fachadas estaba casi todas embellecidas con enlucidos, pintados en color pastel, como el azul celeste, el amarillo, el ocre, el naranja suave; por lo general no se dejaban los ladrillos a vista, como en cambio sucedía en los edificios señoriales del centro. Como recordatorio de que aquellas moradas habían sido construidas gracias al dinero ganado por quien las habitaban, a menudos sobre los arquitrabes de los portales o las ventanas del primer piso aparecían frases como De sua pecunia o Suum lucro condita – Ingenio non sorte. En el fondo de la Costa dei Longobardi, girando a la derecha, en poco tiempo se podía llegar a la iglesia dedicada al apóstol Pietro, hecha construir por la comunicad longobarda residente en Jesi en la segunda mitad del siglo trece. Principi Apostolorum – MCCLXXXXIIII, se leía encima del portal; quien había grabado la fecha no se acordaba muy bien de cómo se escribían los números en latín o quizás nunca lo había sabido al ser un arquitecto de origen bizantino, ya habituado a tener que lidiar con las cifras árabes, mucho más simples de memorizar. Enfrente de la iglesia, el Palazzo dei Franciolini, acabado de construir, era la residencia del Capitano del Popolo, Guglielmo dei Franciolini. También él había hecho su fortuna como mercader dado que, después del descubrimiento del Nuevo Mundo, nuevos canales comerciales habían sido abiertos y muchas mercancías nuevas habían llegado incluso hasta Jesi. Quien había podido, había aprovechado la ocasión y había conseguido en poco tiempo acumular notables riquezas. Lucia se paró bajo el rico portal del palacio, limitado por dos columnas y por algunos azulejos cuadrados de piedra arenisca, decorados con representaciones de Dios y símbolos de la época romana. Con toda probabilidad, al excavar los cimientos del edificio, habían sido descubiertos elementos decorativos de una casa de algún patricio romano y estos habían sido reutilizados para adornar el portal. Lucia reconoció al dios Pan, Bacco, la Diosa Diana, y luego también los lirios de tres puntas y… una estrella de seis puntas formada por dos triángulos entrecruzados – extraño, ¿no era por casualidad el símbolo de los hebreos? –y otra estrella de cinco puntas, un pentáculo5 y… una estrella de siete puntas inscrita en una circunferencia, igual en todo a la que había visto poco antes en la cripta. Estos últimos dibujos no podían remontarse a la época romana y, de hecho, observando con atención las baldosas sobre los que estaban realizados, se notaba que éstas eran de factura diversa, más recientes respecto a las otras, quizás hechas con el fin de decorar el portal. ¿Pero qué significado tenía todo esto? En aquella plaza convivía lo sagrado con lo profano: por un lado la iglesia dedicada al principal de los apóstoles, Pedro, el primer Papa de la historia del cristianismo, de la otra figuras paganas y símbolos que podían acusar al dueño de la casa de ser un herético. Y sin embargo el tío Cardenal estaba en buenas relaciones con los Franciolini, ¡incluso le había propuesto al hijo como su prometido! Cuanto más miraba aquellos símbolos más pensaba Lucia que en aquel lugar hubiese algo mágico. Quizás aquel palacio había sido construido sobre las ruinas de un templo pagano y había mantenido sus peculiaridades. Intentó concentrarse, abrir su tercer ojo a las visiones, invocó a su espíritu, para liberarlo hacia arriba y que escrutase los elementos que de otra manera no habría visto. Entre sus manos juntas, en forma de copa, se estaba materializando la bola semi fluida de distintos colores, cuando el portalón del palacio se abrió de par en par de repente, mostrando en la penumbra a un joven que llevaba puesta una ligera armadura de batalla, montando un potente caballo, a su vez, con la cabeza cubierta para protegerse de eventuales golpes que le podían ser infligidos por espadas o lanzas.
El caballero mantenía en la mano derecha el estandarte de la República Jesina, constituido por el león rampante adornado con la corona real. En cuanto el portalón se abrió completamente, incitó al caballo a salir al exterior, casi arrollando a Lucia que estaba allí delante. La muchacha, atemorizada, se desconcentró y la esfera desapareció enseguida. El caballo, enfrente del obstáculo imprevisto, se encabritó dando patadas al aire con las patas delanteras. Lucia sintió una pezuña a poca distancia de su cara pero no se dejó llevar por el pánico y clavó su mirada en los ojos azul marino del caballero, que tenía la visera del yelmo alzada. Durante un momento se perdió en aquellos ojos, el caballo se tranquilizó y el caballero respondió a la mirada de la damisela, mirando fijamente, a su vez, a los ojos color avellana de la muchacha. Hubo un momento de calma, de total silencio, el cruce de dos miradas parecía haber parado el tiempo.
¿Quién era aquel guapo caballero, preparado para una hipotética batalla en defensa de su ciudad? ¿Quizás era Andrea? Si hubiera sido así, ¡tendría que estarle agradecida a su malvado tío! Pero quizás los Franciolini tenían otros hijos. No tuvo tiempo de abrir la boca porque después de unos segundos, las campanas de la iglesia de San Pietro comenzaron a sonar y a ella, poco a poco, se unieron las de la iglesia de San Bernardo, luego las de San Benedetto y, en fin, las de San Floriano. Lanzando una última mirada a Lucia, el caballero incitó a su caballo, llegando a la limítrofe Piazza del Palio, el enorme espacio en el interior de los muros, dominado por el Torrione di Mezzogiorno. En breve, otros caballeros armados se pusieron alrededor de aquel que estrechaba en su mano el estandarte, luego llegó también gente a pie, armada de ballestas, puñales y cualquier tipo de arma que pudiese ser usada contra el enemigo.
―¡Los anconitanos nos están atacando! ―gritó el noble Franciolini ―Los han avistado nuestros vigías desde el Torrione di Mezzogiorno. Hoy, 30 de Mayo de 1517, nos preparamos para defender los muros de nuestra ciudad.
Todas las puertas se cerraron, la mayor parte de los hombres de a pie se dispusieron sobre el adarve mientras que los caballeros se reunieron en el espacio interior de Porta Valle, preparados para una salida contra el enemigo. Pero por esa noche, el ejército anconitano, guiado por el Duca Berengario di Montacuto, no se acercó a Jesi, quedó acampado más abajo, a pocas leguas de la población de Monsano, semi escondido en el bosque ribereño cercano al río Esino.
Durante algunos días se mantuvo la alerta. Al anochecer las escoltas llegaban hasta el adarve para reforzar la guardia habitualmente delegada en algunos vigías y desde los muros se escuchaba la advertencia de un canto que la población, desde hacía bastantes años, no oía:
¡Ya suena la trompeta, el día acabó ya del toque de queda, la canción subió! ¡Venga, centinelas, a la torre soldados, upa ¡Atentos, en silencio vigilad!El Capitano del Popolo había impuesto el toque de queda a los ciudadanos. A las nueve de la noche quien no subía al adarve de los muros debía retirarse a su casa. Pero la guardia estaba destinada a descender muy pronto. Para la noche del 3 de Junio estaba prevista la fiesta en el Palazzo Baldeschi, en la que sería anunciado el noviazgo de la sobrina del Cardenal, Lucia, con el más joven de los hijos de la casa Franciolini. En esos días, cada vez que Lucia cruzaba la mirada con su tío, aunque no era capaz de leer sus pensamientos, en su rostro veía dibujada una sola palabra: traición. Pero no conseguía imaginar qué interpretación dar a aquella palabra, al mismo tiempo tan sencilla y tan compleja.

Capítulo 2
Guglielmo dei Franciolini, Capitano del Popolo de Jesi, era un sabio administrador y sabía perfectamente que no era el momento adecuado para consentir una suntuosa fiesta justo en los días en que el enemigo estaba a las puertas de la ciudad. Pero no podía ir contra el Cardenal, renovando una vez más las desavenencias entre la autoridad civil y la eclesiástica. Precisamente unos años antes, el Palazzo del Governo había sido terminado e inaugurado con la bendición del mismo Papa Alessandro VI que había concedido a la ciudadanía jesina continuar utilizando el león con la corona real, siempre y cuando en la ciudad y en el condado fuese respetada la autoridad eclesiástica. Tanto que, sobre la fachada del palacio, se podía leer, encima del símbolo de la ciudad, la frase Res Publica Aesina – Libertas ecclesiastica – MD. Y por lo tanto el famoso Papa Rodrigo Borgia había concedido una cierta libertad a la República Jesina, con tal de que se sometiese al poder de la Iglesia. Con este acuerdo, a los jesinos les fueron perdonados los horrores perpetrados en el resto de Le Marche por el hijo del Papa, Cesare Borgia, que se había propuesto convertirse en señor absoluto de la Romagna, de Umbria y de Le Marche con la crueldad y la traición. Era historia pasada, de hace casi veinte años atrás, pero de todas maneras Guglielmo debía respetar los pactos. Además, eran justo los esponsales de su hijo Andrea con la sobrina del Cardenal los que sellaban aún más el acuerdo entre güelfos y gibelinos de su ciudad. A fin de cuentas, el enemigo estaba acampado desde hacía unos días en las orillas del río, mucho más abajo, y no daba muestras de moverse. En aquellas noches con el toque de queda, los vigías y los guardias no habían observado movimiento; las fogatas del campamento eran bien visibles, casi como si fuesen mantenidas encendidas a propósito durante toda la noche por los anconitanos. El temor, para nada infundado, de Guglielmo y su hijo Andrea, era que todo fuese un truco. Quizás los enemigos esperaban refuerzos para atacar o quizás atraían la atención de los jesinos sobre aquel pequeño campamento mientras el grueso del ejército aparecería por otro lugar. Las primeras horas de la tarde del jueves 3 de junio habían sido particularmente cálidas. Mientras Guglielmo se preparaba para la ceremonia, ayudado por algunos siervos para vestir los elegantes y coloridos hábitos de brocado que contribuían a aumentar de manera notable su producción de sudor, terminaba de impartir las órdenes a los comandantes de sus soldados.
―A partir de vísperas6 todas las puertas de la ciudad deberán ser cerradas. Disponed también cadenas en las calles principales de manera que, en caso de irrupción del enemigo, se pueda obstaculizar su avance.
El lugarteniente lo interrumpió.
―El Cardenal ha dado órdenes opuestas, mi Señor. Quiere que todas las puertas de la ciudad se dejen abiertas de manera que los nobles que residen en el condado tengan fácil acceso a la ciudad para llegar a su palacio y a la fiesta. No podemos contradecirle.
―¡Reforzad la guardia en los muros! ―gritó el Capitano batiendo un puño sobre la mesa subrayando su orden.
―También sobre esto tengo mis dudas con respecto a hacerlo. El Cardenal, en aras de la seguridad, quiere la mayor parte de la guardia armada alrededor de su palacio.
―¡El Cardenal, el Cardenal! ―Guglielmo estaba poniéndose rojo por la ira y por el calor ―¡De esta manera corremos el riesgo de entregar la ciudad al enemigo! Así será, pero cerraremos todas las puertas de la ciudad al anochecer. Dejaremos abierta sólo la puerta de San Floriano, desde donde los nobles rezagados podrán llegar con facilidad al Palazzo Baldeschi. Nunca hemos sufrido asaltos desde la parte occidental de la ciudad. El enemigo asalta siempre el Valle, llegando desde la llanura del Esino. Sería demasiado engorroso para un ejército llegar desde la parte de las colinas. Además, en la parte occidental los muros son mucho más altos y dentro de la puerta de San Floriano tenemos un fortín dotado con una bombarda, para una defensa suplementaria. Preparad mi caballo y llamad a mi hijo. Es hora de irnos: desfilaremos en procesión con los caballos enjaezados y con armadura por las calles del centro antes de llegar al Palacio del Cardenal.