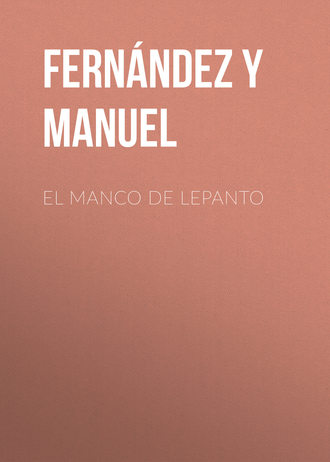
Полная версия
El manco de Lepanto
Seguían en su ritornelo las vihuelas, limpiábase el pecho para empezar de nuevo, tal vez con algún madrigal competidor del soneto, el encendido amante, cuando las voces de ¡ténganse a la justicia! que vinieron de lo alto de la callejuela, cortaron en un punto el puntear de las vihuelas, y dejaron lugar al chocar de los broqueles, que apresuradamente los músicos se arrancaban del cinto, y que tal vez al desenvainar las espadas daban contra sus gavilanes; y a poco, no era ya dulce música lo que en la calle se oía, sino áspero son de espadas, que por los raudales de chispas que de ellas saltaban, no parecía sino que se habían allí reunido todas las fraguas de Vulcano.
Apercibiose con asombro de sí mismo el familiar, de que él, que antes había hecho sin empacho profesión de tímido, y tenido por gala el parecer prudente y bien mirado, no se asustaba de lo que antes le hubiera causado espeluznos; e íbasele la mano al pomo de la espada, que hasta entonces había llevado por adorno, y sentíase más atrevido y más arrojado a todo que Gerineldos, aquel amante de la enamorada sobrina de Carlo-Magno; y pensaba que el del soneto había dicho bien, que tales mudanzas hace el amor, que no son para creídas, según que trastrueca a los que caen debajo de su imperio, y de menguados los cambia en altivos, y de corderos en leones, y de no atreverse a mover un pie sin pedirle licencia al otro, en atropelladores de todo, sin que haya quebradura que no salten, ni obstáculo, por insuperable que sea, que no venzan; pero puesto que a él nada le iba ni le venía en aquello, y que antes debía alegrarse de que la ronda le desembarazara la calle y le permitiera llegar a la puerta de la hermosísima viuda, que sin duda le esperaba, estúvose quedo y esperando a ver en lo que aquello quedaba, cuyo fin y remate, y de quién fuese al cabo la victoria no se veía muy claro: que la calle veníase abajo a cuchilladas; y no dulces requiebros enamorados se oían, sino juramentos y maldiciones, y ayes de aquellos a quienes alcanzaba alguna dura punta; y tanto duraba aquello y tan trabado, que claro aparecía que si los rondadores eran duros de pelar, no eran mucho más blandos los de la ronda, ni había allí que contar con manco ni flojo, según que arreciaba, cuanto más duraba, aquella tempestad de tajos y reveses.
Pero acertó a acudir por la parte de abajo de la calle otra ronda, que, como venía de refresco, embistió duro, y puestos entre dos potencias los músicos, hubieron de ceder el campo; así pues, cubriéndose el rostro con los embozos, y apretando dientes y puños, embistió cada cual con lo que tenía delante, sonaron algunos tiros de pistolete, arremolináronse los alguaciles de ambas rondas; y los músicos escaparon, dejando sobre la calle alguna vihuela rota y algún alguacil malherido, que de ellos, cuando se acudió al lugar de la pelea, no se halló ni uno sólo, ni se tuvo indicio de quiénes fueran, aunque harto claro dejaron conocer, por lo que hicieron, que todos eran hidalgos, y de los buenos.
Escapádose habían familiar y alguacil del Santo Oficio, cuando los alcaldes y los alguaciles de la justicia ordinaria pusiéronse en persecución de los que más bien que huían se esquivaban, por excusarse el familiar de preguntas y de respuestas con los otros alcaldes, y el alguacil por seguir a su superior; que lo que el familiar anhelaba era que la calle quedase libre para entrarse en la casa de la indiana, y contemplar otra vez al sol resplandeciente de su hermosura; y como iban corriendo por la callejuela que daba la vuelta a la manzana donde estaba la casa de doña Guiomar, vieron que un bulto, que delante de ellos iba, saltaba y se agarraba a las asperezas de una tapia, y se alzaba y se estiraba, y por el caballete de la tapia desaparecía; y no deteniéndose por esto, siguieron familiar y alguacil su carrera, dieron la vuelta, hallándose al fin del rodeo en la misma calle de las Sierpes donde había pasado la pendencia, y vieron que en ella no había un alma viviente, ni se oía otro ruido que el del vientecillo de la noche, que zumbaba dulcemente en las encrucijadas.
Mandó el familiar al alguacil que allí le esperase, y él se fue a la puerta de la casa de la viuda, y llamó, y abrieron en cuanto dijo cuál era su calidad y oficio y que la señora le esperaba, y entró, se cerró la puerta, y la calle se quedó tan en silencio y tan pacífica, como solía estarlo a aquellas horas de ordinario.
III
De como, sin esperarlo, hallose la hermosa viuda con aquel su amor, que tan acongojada la tenía
Suspensa el alma, la mirada anhelante y fija por descubrir lo que envolvía en sus sombras la oscura calle; aguzando el oído por coger una palabra, entre el murmullo de las voces de los que hablaban bajo sus miradores, que le fuese indicio de quiénes eran los que en aquella hora la rondaban, la hermosa indiana estúvose con su doncella Florela; y asomándose a la entreabierta vidriera de una ventana de su cámara, en la cual había matado la luz, toda era cuidado y toda congojas; que enamorada estaba, no embargante su viudez, lo que decía con harta elocuencia que, o no había amado al difunto marido, o que le había amado tanto, que, por la dulce costumbre, sin amor no podía pasarse. Y el caso era que el nuevo dueño al cual su alma se rendía, había sido tan corto en manifestarla su afición y tan rápidamente había pasado delante de ella, diciéndola, empero, con sus encendidas miradas su deseo, que no parecía hombre enamorado que en ocasión se pone de contemplar a la deidad que adora, sino alma en pena y cobarde que cree tan menguados sus merecimientos, que esquiva, cuanto puede, ser reparada por miedo del menosprecio; y justamente por esto doña Guiomar le había estimado; por aquella su timidez, la grandeza de su amor había medido; que no hay afición sin cuidado, ni pasión sin ansia; ni es amor el que con mortales recelos no desconfía del logro de la victoria; y esto lo saben bien las mujeres, y tanto más cuanto por su hermosura son más pretendidas y buscadas y acechadas; y doña Guiomar, que lo era grandemente, aunque no saliese de su casa más que entre dos luces, y aun así para ir a la iglesia, sabíalo más que otras.
La esperanza de que el sujeto de su amor, encubierto con el amigo manto de la tenebrosa noche, viniese a decirla sus amantes penas con la regalada cadencia de la encantadora música, despertándola de su inquieto sueño, tenía a la hermosa indiana, toda anhelo, toda impaciencia, toda oídos y toda ojos; y cuando oyó la voz doliente, dulce y grave del que cantaba, y los conceptos de la amorosa canción, abriéronsela las entrañas para recibir en ellas el encendido suspiro que fue de la canción fin y remate, y confirmación del alma de lo que habían dicho los labios; y saliósela de la suya otro tan amantísimo y hondo suspiro, que si el cantor le oyera, no se tuviera por venido a un valle de lágrimas, sino a un encantado paraíso; y no le oyó, porque a punto sonó el ¡ténganse a la justicia! de la ronda, tras lo cual vinieron las cuchilladas y tumulto.
Acongojose con esto doña Guiomar, y al suelo viniera traspuesta, si no la sostuviera en sus brazos su fiel doncella Florela; y cuando todo pasó y renació el silencio y tornó la calma; bañados en lágrimas los dulces ojos y la bella color mudada, dijo a Florela con una voz en que se entendía claramente lo que en su alma había de temor y de esperanza:
– ¡Ay, amiga Florela, que si esto es amor, a Dios pluguiera que nunca hubiera yo amado en mi vida! ¿y quién había de decirme a mí que a tal punto había de traerme un hombre a quien no más que tres veces he visto, y aun así como sombra que pasa, o mentida imagen de un sueño, que al despertar se pierde?
A lo cual respondió Florela suspirando:
– Cosa es el amor, señora, que no ha menester más que un punto para rendir a su imperio un alma; y tanto más, cuanto más esta alma está anegada en tristezas, y huérfana de dulces afectos.
– Calla, Florela, – dijo doña Guiomar enjugando sus lágrimas, – que me parece que alguien viene.
Entreabrió a punto la mampara un paje, asomó la cabeza, y dijo a su señora que el familiar del Santo Oficio que había estado antes, había vuelto, y que decía que por la señora era venido; y doña Guiomar mandó le llevasen al estrado, y que le rogasen que allí esperase.
Procuró sosegarse doña Guiomar, aunque esto era más para deseado que conseguido, y dijo a su doncella:
– Mira, Florela, si es posible que los de casa averigüen si ha pasado alguna desgracia en la riña, y si la hubo, quién o quiénes son los sin ventura; que esto bien podrá hacerse con el pretexto de socorrer a los que hubieren menester socorro; y vuelve, mientras yo me aliño un tanto para ir e advertir a ese familiar aquello para lo que le he rogado que vuelva; y no tardes, que la duda de que él haya podido quedar en el lance, me tiene sin vida.
Saliose Florela, y doña Guiomar fue a sentarse a su tocador, y contemplose al espejo, y hallose, más hermosa que nunca; que el amor hace hermosos aun a los ojos feos, y a los hermosos los sublima, haciendo de ellos un cielo; y un cielo veía en sus ojos doña Guiomar, porque en el amor que en sus ojos hallaba, la parecía como que veía la imagen de aquel por quien el amor acongojaba su alma; y la sucedía que cuanto más se contemplaba, más la parecía ver en sus ojos la fugitiva sombra de su deseo; y a tal llegó su amorosa ilusión, que creyó que no en sus ojos, sino detrás de ella, sobre las rubias trenzas de sus cabellos, aparecía la imagen de su anhelado, mirándola ansioso, copiado por el espejo, y como si detrás de ella hubiese estado de rodillas. Pareciola asimismo que una mano trémula asía una mano suya que pendía descuidada, y que en ella unos labios ardientes posaban un amoroso beso.
Volviose estremecida doña Guiomar, y vio que de rodillas estaba junto a ella, no una imagen vana, ni una sombra, sino un hombre, con atavío de soldado, que anhelante la miraba, y que parecía que quería hablar y no podía, aunque harto claro decía lo que sentía el temblor que todo su cuerpo agitaba.
Sobresaltose doña Guiomar, nubláronsela los ojos, apretósela el corazón, y desfalleció toda al ver que quien tenía a sus pies y oprimiéndola una mano, que ella no tenía fuerzas para retirar, contra sus labios, era el mismo por quien ella la dulce muerte del amor sentía; y así los dos, en un silencio más elocuente que el mejor de los discursos, pasose algún tiempo, hasta que recobrándose la hermosa indiana y conociendo que por su decoro debía manifestar extrañeza y enojo por lo que sucedía, desasió su mano de las de su enamorado, y dijo con la voz entera y enojada:
– ¿Qué es esto? ¿quién sois? ¿cómo habéis entrado aquí? ¿qué queréis?
– Hermosa señora, – dijo levantándose aquel hombre, – no mi voluntad, sino los no sé si para mí crueles o propicios hados, son los que, cuando yo pensaba sólo en libertarme de ser preso, aquí me han traído, para que postrado a vuestros pies pueda deciros que vos sois mi vida, sin la cual vivir no puedo, ni quiero; y que si en vos no hallo esperanza a mi pena, alivio a mi enfermedad, alegría a mi tristeza, luz a mis ojos, a mi pecho aliento y gloria a mi deseo, por condenado me doy y sin vislumbre de redención que me salve.
A lo que doña Guiomar respondió, mirándole no tan ceñuda ya, ceño fingido, que si ella hubiera mostrado lo que sentía en el alma en el semblante, por bien hallado y dichoso hubiérase dado él:
– Cortés sois, bien nacido parecéisme y bien criado; dejadme que me asombre de veros en mi presencia, entrado aquí como un salteador pudiera entrarse, y sin más disculpa que la de la necesidad que habéis tenido de salvaros de ser preso.
– En tal aprieto, – dijo él, – no me hubiera visto si no os viera, si viéndoos no os amara, y por amaros no ansiara deciros mi pena; que yo soy el que, no ha mucho, en unos tan desdichados y pobres versos, como míos, os decía mis ansias; y si vos, señora de mi alma, esos versos habéis oído, oído habréis también la riña, que ha sido tal, que cortada la salvación, obligado me he visto a saltar una tapia, que es sin duda la del jardín de vuestra casa; porque adelantando por ese jardín, y dando en un cenador, y en él en unas escaleras, siguiendo por un corredor, halleme junto a una puerta entreabierta, y os vi, y sin pensar en otra cosa, acerquéme, se me doblaron las rodillas, convidome vuestra mano de alabastro, y mis hambrientos labios besarla osaron: si lo que os digo no fuese para vos disculpa bastante del que habéis creído atrevimiento mío, volveré a salir de vuestra casa, importándome ya poco de cuanto mal pudiera avenirme, que, por grande que fuese, no sería mayor que la desgracia de haberos enojado.
– No habéis de decir, – replicó la hermosa indiana, – que poniéndoos en peligro el salir ahora de mi casa, de ella os echo; tanto más, cuando por venir, aunque sin licencia mía y aun sin yo conoceros, a darme música, en tal cuidado os habéis puesto; y hagamos aquí punto a la conversación, y entraos en ese aposento, que yo voy a ver si por acaso ha podido oíros alguno de mis criados, y cuando todos estén recogidos y el peligro que corréis haya pasado, podréis iros.
Y yendo a una puerta, abriola, y haciéndole seña de que pasase, él pasó a un cuarto oscuro, donde doña Guiomar encerrole tan a tiempo, que ya las fuerzas la faltaban para el fingimiento, y aquejábala el deseo de trocar su severidad en dulzura, su enojo en rendimiento, y su indiferencia en amor.
Valídose había además doña Guiomar de la industria de encerrar al aun para ella desconocido amante suyo, porque, aunque turbada, acordose de que en la sala la esperaba aquel familiar de la Inquisición que poco tiempo hacía la había asustado, metiéndose de rondón y en son de amenaza en su casa, como si hubiera ido a buscar herejes malditos; y porque había conocido (siempre las mujeres lo conocen) que de ella el familiar se había prendado, citole para saber por qué causa la Inquisición la había buscado, y además para acabar de prendarle y volverle loco, con lo cual el disgusto o el peligro de una nueva visita de la Inquisición se evitaría.
Fuese, pues, a la sala donde el familiar la esperaba; hallole inmóvil como una estatua, teniendo en la una mano el sombrero, puesta la otra en los gabilanes de su inútil espada, y grave y triste y compungido; alegráronsele los ojos al menguado cuando a él se acercó doña Guiomar sonriendo, y habiéndose ella ido al estrado y sentádose y héchole seña de que a su lado se sentase, él lo hizo, quedando encogido y encorvado; y luego ella le habló de esta manera:
– Agradecida os estoy, señor, con toda mi alma, por la benevolencia con que habéis tornado a que yo os diga lo que no puedo menos de deciros, y es, que no sé yo por qué causa la Inquisición, que amo, respeto y venero, ha venido, no a honrar mi casa, sino a traer a ella el juicio engañado de la vecindad, que, sin duda, ha creído que yo no soy tan buena y católica cristiana como tengo la ventura de serlo, y obedientísima hija de nuestra Santa Madre Iglesia.
Comídose había con los ojos a doña Guiomar, mientras dijo las anteriores palabras, el señor Ginés de Sepúlveda, y comiéndosela aún, y atragantado por el hechizo de tantas y tan no vistas bellezas como en doña Guiomar se atesoraban, dijo con la voz temblorosa y desfallecida y espantado de sí mismo:
– Deber es del Santo Oficio de la General Inquisición, contra la herética pravedad, extremar su celo, y tanto más en los calamitosos tiempos en que las naciones más poderosas del mundo amparan la herejía, engañados y perdidos sus monarcas por Satanás; que la Alemania y la Inglaterra hierven en herejes, y aquí nos vemos obligados a hacer cada auto de fe que espanta, y sin que este saludable rigor sea bastante para purgarnos de la maldita simiente; así es que, señora, como esta casa que vos habéis comprado y habitáis tenía duende…
Interrumpiole doña Guiomar, y con muestras de sobresalto le dijo:
– ¿Duende decís que tenía esta casa?
– Por ello estuvo muchos años deshabitada, – respondió el señor Ginés de Sepúlveda; – y si vos que, por ser forastera, no lo sabíais, no la hubiérades comprado y habitado, sin habitar estaría aún, y seguiría deshabitada por los siglos de los siglos amen.
Creían entonces en los duendes como se creía en los artículos de fe, y por creer en ellos doña Guiomar, imaginósela que, tal vez, no el hombre que amaba en carne y hueso era el que se la había aparecido en su retrete, sino una apariencia de él, tomada por algún duende maligno; y espantose y pareciola que detrás de cada tapicería se movía un duende travieso, y que las figuras de los lienzos que las paredes poblaban tomaban extrañas y espantables cataduras, y que de todos los ángulos de la sala surgían trasgos y fantasmas; y como tenía la imaginación muy viva, porque era andaluza, venida de las Indias, asustose de tal modo, que al familiar se asió como si hubiera creído que agarrándose a una parte de la Inquisición, por exígua y mezquina que fuese, a ella no se atreverían duendes, trasgos, ni espectros.
Aconteciole al señor Ginés de Sepúlveda, cuando las suaves manos de doña Guiomar asieron las suyas y sus ojos se fijaron espantados en sus ojos, que creyó que de él se apoderaba el diablo; espantose muy mucho más que doña Guiomar, y aturdiose; y sin saber cómo, no encontrando otra cosa de que ampararse, amparose del mismo peligro que le espantaba; es decir, que se abrazó a doña Guiomar, y de tal manera, que no parecía sino náufrago que, llevado por las furiosas olas, con una tabla se encuentra y a ella se agarra.
¿Quién pudiera decir lo que pasó por ambos cuando en aquel abrazo, tan súbita e inopinadamente sobrevenido, se encontraron enlazados? Pareciole a doña Guiomar el señor Ginés de Sepúlveda, cuando le vio tan cerca, más feo y pavoroso que todos los duendes y vestiglos habidos y por haber, y rechazole; y él, cuando hubo sentido las corpóreas bellezas de doña Guiomar, y alentado la ambrosia de su aliento, no defendió ya su alma del demonio, sino que, cayendo en la tentación y olvidándose de sus votos (que como ya se dijo, aunque seglar, de castidad había pronunciado), y siendo valiente por la primera vez de su vida, volteándole los ojillos grises, y todo contraído y perturbado, dijo:
– ¡Amor!.. ¡amor!.. ¡yo te reconozco y te adoro! ¡Alma mía, que te pierdes, perdóname, porque te fenezco en otra alma, que ya, sin ser yo poderoso a evitarlo, es el alma mía!
– Pero ¿qué es lo que estáis diciendo, hombre, – dijo doña Guiomar, – que me parece que os habéis vuelto loco? ¿De qué alma habláis, que decís que es vuestra alma? Si por ventura el alma que decís es el alma mía, ved que os engañáis, que yo no os la doy, ni mi alma puede irse a vos sin que yo lo quiera.
A todo esto, doña Guiomar se había separado a una buena distancia del familiar, y parecía como que éste empezaba a volver en sí, y a arrepentirse de haberse dejado ir de aquella manera por los para él desconocidos espacios del amor.
Doña Guiomar estaba toda encendida e indignada, y le miraba fosca: como que aún la parecía sentir el apretón de unos brazos que la ceñían, y ver dos ojos que, como los de un lobo hambriento, la miraban.
– Perdonadme, señora, – dijo el familiar, – que yo creo que los duendes de esta casa maldita se han metido en mí, y me han obligado a hacer y decir contra mi voluntad lo que he hecho y dicho; pero ya veis que a la razón vuelvo, que respetuoso os hablo, que humillado perdón os pido; y el que esta influencia infernal que me ha dominado no haya persistido, consiste en que yo llevo conmigo un preservativo contra toda hechicería y maleficio, y esos demonios familiares, que se llaman vulgarmente duendes, han huido lanzados por la virtud de ese bendito preservativo.
– ¿Preservativo tenéis contra diablos familiares? – dijo doña Guiomar.
– Sí, señora, – contestó el señor Ginés de Sepúlveda, – y ese preservativo es la medalla, que con la cruz dominica, que como sabéis es la cruz de la Inquisición, llevo pendiente de este cordón sobre el pecho.
– De suerte, que si yo llevara pendiente de la garganta esa medalla, libre de duendes estaría, – dijo doña Guiomar.
– Y no sólo vos, – respondió Ginés de Sepúlveda, – sino vuestra casa y las otras casas adonde fuéredes, como todo lugar en que os encontráredes.
– Pues mirad, – dijo doña Guiomar, – si me dais esa milagrosa medalla, os perdono el abrazo que tan sin licencia mía, y tan contra mi voluntad y mi pudor, me habéis dado; que en Dios y en mi ánima, este es el primer abrazo de hombre que he sentido.
– ¿Pues qué, no sois vos viuda, señora? – preguntó admirado el familiar.
– Padre fue, que no marido para mí, el buen esposo mío cuya muerte lloro, – respondió tristemente doña Guiomar.
Atragantose el familiar cuando, por la propia confesión de los rosados labios de doña Guiomar, reconoció en la ya bastantemente preciada persona que le volvía el seso, un atractivo más, que era el de ser doncella, no embargante lo de viuda, que bien puede ser esto, aunque rara vez suceda y haya de ponerse muy en duda; pero de tal manera lo había dicho doña Guiomar, y con tal y tan ruboroso embarazo, que había que creerlo, y creyolo el señor Ginés de Sepúlveda, y el corazón se le volvió de arriba abajo, y atragantose, y de tal manera, que se estuvo bien cinco minutos sin decir palabra, y mirando espantado a la hermosa indiana, ni más ni menos que si en ella hubiera tenido delante esa ave fénix de la que todos hablan y ninguno ha visto; porque en doncella moza puede con no mucha dificultad creerse, pero creer en doncella viuda, era ya cosa recia. Y este espanto del familiar no era por que le pareciese mentirosa doña Guiomar, que él la hubiera creído aunque ella le hubiera dicho que no había venido al mundo por medio de mujer, sino caída de una estrella; pero espantábale el ver que su castidad iba más y más desmoronándose y deshaciéndose, y que el diablillo del amor con más y más fuerza le abrasaba el alma.
Sabe Dios cuánto tiempo hubiera estado silencioso y como sujeto a un encanto, si ella, repuesta del trabajo que la había costado aquella su extraña confesión, no le hubiera dicho:
– Sólo hay una manera, señor mío, repito, para que yo os perdone vuestro atrevimiento, y es que siendo, según decís, esa medalla que pendiente de ese cordón lleváis sobre el pecho, un preservativo contra los demonios, ya sean o no sean familiares, y contra toda casta de espíritus foletos y malditos, me la entreguéis, para que yo pueda quedar esta noche sin morirme de miedo en mi casa; que mañana será otro día, y ya buscaré yo vivienda en que acomodarme, donde no haya habido nunca, ni duende, ni trasgo, ni fantasma, ni alma en pena, ni cosa que en mil leguas al otro mundo huela.
– No ya la medalla del Santo Oficio os daría yo, y tenedla, señora mía, – dijo todo amor y todo rendimiento el familiar, – sino el alma, aunque supiera que os la daba para que me la perdieseis.
– No por Dios, – dijo doña Guiomar, tomando la medalla que el familiar la daba y poniéndosela al cuello, – que no quiero yo que por mí seáis idólatra y os condenéis; tanto más, cuanto que yo no podría corresponderos, porque aborrezco el amor, principio y causa de todas las malas aventuras que a la mujer la avienen; y porque es ya tarde y el sueño me pesa en los ojos, y porque veo que la Santa Inquisición está ya, en vos, convencida de que yo aliento buena y vieja sangre católica, apostólica, romana, sin que haya en ella la más mínima partícula no limpia, ruégoos os vayáis, y si quisiereis volver a verme, lugar habrá en hora no tan incómoda y más conveniente para mi recato.
Levantose doña Guiomar como manifestando con la acción añadida a la palabra que el familiar sería muy discreto si se iba cuanto antes, y el pobre hombre, mirando con ansia y todo aturdido a doña Guiomar, besola las manos y fuese, llegando hasta la puerta de espaldas, por no volverlas a doña Guiomar, no se sabe si por verla algún tiempo más, o por respeto. Inclinose con gran acatamiento cuando hubo llegado a la mampara, y luego esta se abrió y se cerró, desapareciendo el familiar, con lo cual doña Guiomar se volvió presurosa, y sin miedo a los duendes, por la milagrosa medalla que llevaba al cuello, a su retrete, donde, como se ha dicho, y en un cuarto que a él daba, había dejado encerrado al su desconocido amante, que la tenía tan sin vida.
IV
En que se sabe quién era el incógnito amante de doña Guiomar
Trémula la mano, alborotado el corazón, encendido el bello semblante y turbados los divinos ojos, doña Guiomar abrió la puerta del cuarto, y dijo con la voz tan turbada que apenas si se la oía:
– ¡Eh, caballero, salid si os place, yo os lo ruego!
A cuyas palabras sólo respondió el silencio, como si nadie hubiera habido en el cuarto, que ya se ha dicho estaba oscuro como boca de lobo.




