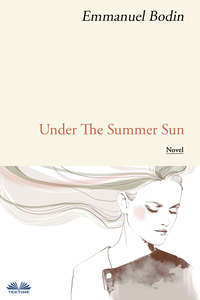Полная версия
Lo Que Nos Falta Por Hacer
Las lágrimas corrían la máscara de pestañas que goteaba y decoraba mis sábanas. Estaba espantosa. Estaba horrible. Era una auténtica egoísta. Franck era un asqueroso idiota egoísta. Sylwia no era más que una repugnante zorra que apestaba a egoísmo podrido. Todos somos egoístas. Somos un mundo de egoístas, una humanidad egoísta. Somos la peor especie del planeta y, aun así, la más fabulosa. Dentro de nosotros el bien tutea al mal. A pesar de todo, somos seres puramente egoístas. El colectivismo es meramente una dulce utopía.
Llamaron a mi puerta. Una voz masculina preguntó si me encontraba bien y me pidió que abriese la puerta si le estaba escuchando. Intenté secarme las lágrimas. De todos modos, tenía maquillaje por toda la cara, allá por donde se habían deslizado mis lágrimas. Debía tener una pinta espantosa. Al abrir me di cuenta de que en frente de mí había una joven que resultó ser mi vecina. Jamás habíamos coincidido. A su lado se encontraba el conserje del edificio, un hombre de unos cuarenta años. La joven le había informado de que había escuchado golpes y destrozos en la habitación contigua. Le entró en pánico. Me sentía avergonzada. Pensándolo mejor, París no es tan individualista como su reputación le precede. En los peores momentos es cuando las personas se vuelven cercanas. Les dije que todo estaba bien. El conserje únicamente evaluó los daños. Me daba cuenta de mi conducta confusa. Observé a mi alrededor y vi mi teléfono de quinientos euros hecho pedazos, claramente inutilizable. No sé cómo sucedió, pero uno de mis zapatos también tenía el tacón arrancado. Los trozos de vidrio cubrían el suelo en todas direcciones. Había tantos gastos a la vista para comprar lo que acababa de romper y destruir en cuestión de segundos… Las decepciones amorosas se manifiestan como lo más tempestuoso de la vida. Arruinan tu alegría desde el interior. ¿Cómo había llegado hasta ese punto? Mis esperanzas y expectativas debían ser fuera de serie. Su brutal devastación había brotado de golpe en la habitación.
La mujer me ofreció su ayuda para limpiar los destrozos. Respecto al conserje, aparentemente más curioso o más zoquete, me preguntó qué había provocado tal desastre. Le expliqué que era mi cumpleaños y que un hombre al que apreciaba se había negado a pasar la noche conmigo, tras lo cual perdí el control sobre mí misma. El conserje me observó de la cabeza a los pies con una sonrisa picante, la misma que a menudo veo en los pervertidos interesados. Seguidamente decretó que ese tipo en el que pensaba era un cretino. No contesté, me sentía demasiado mal para ello. La desgraciada era yo y solo yo. Creí que podría reconquistar a un hombre que ya no me amaba ya que ya me había entregado su amor. Me había comportado de un modo estúpido. El conserje me preguntó si necesitaba algo más, a lo que le respondí: «Sí, una fregona».
Se ausentó y reapareció cinco minutos después con todo lo necesario para limpiar. Le di las gracias. Regresó a su apartamento, ya que su misión de seguridad había terminado. No hacía falta pedirle nada más. La limpieza me correspondía solo a mí. La joven decidió quedarse para echarme una mano. Hablamos y nos conocimos. Tenía veinte años y venía de Moldavia. Se trataba de su primer viaje a Francia. Había conocido a un francés hacía unas cuantas semanas. Sus ganas de vivir y su resplandeciente alegría combatieron mi tristeza. Me recordaba a mi inocencia cuando llegué a Francia por primera vez. Me apegué a esta muchacha que más tarde se convertiría en una buena amiga.
Los días pasaban, las semanas se encadenaban y los meses se sucedían. Franck no daba señales. Intenté llamarle en numerosas ocasiones, aunque en vano. El tono del teléfono jamás se interrumpía. Le envié varios correos en los que le pedía perdón por mi comportamiento ingrato. Deseaba restablecer el contacto y que él dejara de huir de mí.
En el trabajo, mi jefe se dio cuenta de que no estaba tan contenta como antes, como si la alegría de vivir se hubiese esfumado. Le mentía, objetaba, le decía que todo me iba bien en la vida. Me preguntaba cada mañana, inquieto, y hacía que otra persona controlara mis traducciones. Estas eran impecables, por lo que no podía hacerme ningún reproche. Cuando pasaba por mi lado, me miraba detenidamente, con perplejidad. Al no soportar más esos interrogatorios, le confesé el origen de mi sufrimiento. Su reacción me sorprendió: se echó a reír y después me invitó a un café. Se mostró empático y me apoyó moralmente. Se sintió aliviado al conocer por fin la verdad. Me enteré de que había hablado con todos mis compañeros para descubrir la causa de mi tristeza. Le preocupaba que algo terrible pesara sobre mis hombros. Me dio dos o tres consejos que había sacado de su propia experiencia. Quería verme plenamente feliz de nuevo. Echaba de menos mi alegría de vivir, él y el resto del equipo, como me confesó. Estaba encantada de constatar que en el seno de esta empresa me apreciaban. Ya no estaba preocupado. Sabía que el tiempo curaba todas las penas del corazón, incluso las más dolorosas: aquellas que te dejan en carne viva de por vida. A veces, basta con conocer a otra persona para que todo vuelva a su sitio.
Había un grupo de tres hombres que se interesaban por mí más que el resto, a tal punto que llegué a preguntarme si no habrían hecho una apuesta para ver quién de ellos se acostaría antes conmigo. Cuando descubrieron qué me atormentaba, me invitaron a tomar una copa y a salir a bailar alguna noche, para despejar la mente, me dijeron. Les prometí que pensaría en ello, aunque mi experiencia del pasado impedía todo tipo de tentación de ese tipo. Amor en el trabajo, nunca más. En cuanto a las mujeres, algunas de ellas, curiosas, me hicieron preguntas sobre ese hombre misterioso que atormentaba mi corazón. Me abrí poco a poco, durante nuestras salidas de chicas que me subían la moral. El hecho de hablar de mis vivencias, de mis expectativas, así como de mis decepciones, y encontrar una respuesta compasiva, me proporcionaba una gran satisfacción. Todos necesitamos un oído que nos escuche y nos entienda durante los momentos de tristeza. Es en los momentos difíciles cuando nos damos cuenta de quiénes son nuestros verdaderos amigos.
4.
El invierno llegó sin cita previa a París. En apenas dos horas, la ciudad se cubrió de velo blanco espeso de varios centímetros. A través de la ventana observaba los grandes copos de nieve que se esparcían por la calle. Un ambiente sofisticado se dibujaba armoniosamente. Una delicada candidez recubría cada ápice de todas las cosas, como para librarlas de la suciedad acumulada a lo largo del año. Seguidamente, llega el momento del renacimiento de los objetos que la nieve ha teñido de blanco. Frescos y limpios, depurados y revitalizados, parecen vestir una nueva piel, preparados para enfrentarse al año que se inicia. La nieve posee este toque mágico de purificación.
Por primera vez, iba a pasar la Navidades en solitario. En Rusia, esta fiesta se celebra de manera distinta a en Francia. Debido al comunismo de antaño, se trata de una solemnidad que había prácticamente desaparecido. Debido al fuerte impulso ortodoxo, la gente la comparte cada vez más a día de hoy. Allí, Navidad tiene lugar el 7 de enero, y normalmente la celebramos entre amigos. No se trata de una fiesta primordial. Es en Año Nuevo cuando nos reunimos con nuestra familia (padres, hermanos y hermanas) mientras que en Francia se pasa sobre todo con los amigos. Las dos fechas están intercambiadas en cierto modo. En Rusia, normalmente no nos hacemos regalos. Estos son especialmente simbólicos y se ofrecen durante el paso al año que se avecina. No tenemos ese hábito comercial. ¿Por qué esperar precisamente a ese día para hacer feliz? Un gesto de corazón se puede realizar en cualquier momento del año; se siente una sincera satisfacción al entregar un paquete y contemplar el asombro de la persona que lo recibe. Cuando una fecha se impone como un llamamiento a los obsequios, ¿no se convierte este acto en insignificante? En cierta medida, carece de cualquier sentido.
En Occidente, Navidad se parece más a una operación de marketing, a un proceso de consumo para hacer funcionar al sistema. Los occidentales únicamente piensan en el regalo que recibirán. Tal deseo puede parecer habitual en un niño, pero un adulto debería preguntarse por la naturaleza de este gesto. ¿De verdad necesitamos esa formalidad? En ocasiones, es una competitividad demente para ver quien ofrecerá los presentes más llamativos, costosos y formidables. ¿Nos es preferible considerar este día como una ocasión para reunirse en familia? Todos deberíamos cogernos un par de días de vacaciones durante esta época para pasarlos cerca de nuestros seres queridos. Aquellas familias con una relación más distante, ¿por qué no aprovechan la ocasión para intentar reconciliarse? ¿No se dice que con el tiempo las personas cambian y se arrepienten de su comportamiento? El orgullo ata manos que podrían desenredar problemas. Navidad debería verse como una fiesta de amor, de reunión, de solidaridad y de felicidad… ¡entre todos!
Encendí la tableta y miré las fotos que tenía guardadas. Me recordaban hasta qué punto estaba unida a mis amigos cuando salíamos en Irkutsk. Me detuve en una imagen que me hizo sonreír. Salía en compañía de mis dos mejores amigas, a las que consideraba mis hermanas. Las echaba muchísimo de menos, sobre todo en esta época de fin de año y de soledad. Aquel año, celebrarían Navidad únicamente las dos juntas. La tercera, a siete mil kilómetros de distancia, la celebraría sola, abandonada a sí misma. En la foto parecemos tres princesas. Yo soy la que está a la izquierda. Soy la más baja, con mi metro setenta. En el centro está Irina, que mide aproximadamente un metro setenta y tres y es la más delgada de todas. A la derecha se encuentra mi mejor amiga Lesya, que está cerca del metro setenta y ocho. Estamos colocadas en línea y todas llevamos un vestido corto y provocador y tacones de aguja. Posamos de perfil, con la cara orientada hacia el objetivo y la mano izquierda sobre la cadera. Del brazo derecho cuelgan nuestros bolsos. Somos mujeres solteras, ¡y arrebatadoramente atractivas! Buscamos marido: ¿a cuál prefieres?
Habíamos hecho la foto así para divertirnos. Una de nosotras ya estaba casada. Esta imagen me trae muy buenos recuerdos. Tenía veintiún años, acababa de romper con Dmitry y Franck, de conocer a Sylwia… Mis amigas querían subirme la moral. No importan cuán lejos estemos ni por mucho que pasen los años, nunca podré olvidarlas. Para ellas, yo siempre estaré presente. Un problema en sus vidas y yo acudiría rápidamente a consolarlas. Os quiero, mis fieles amigas. ¡Feliz Navidad!
A primera hora de la tarde salí para descubrir el manto blanco parisino. Me puse mi cálido abrigo y cogí un paraguas para protegerme de los abundantes copos. El micromundo parisino sufría una metamorfosis: la gente refunfuñaba, sorprendida por la repentina aparición de la nieve. También podían escucharse el eco de gritos eufóricos, de las almas de los niños maravillados por lo que les ofrecía la estación una vez al año y que aprovechaban de la rareza de un París nevado.
La vida diaria se había visto tan afectada que entendía perfectamente por qué maldecían al tiempo. Justo en la esquina donde vivía, un autobús urbano había chocado con la parte delantera de un coche. Sin lugar a duda, la conductora había perdido el control y se había resbalado tras un frenado muy tardío. Alrededor del accidente se formaba una aglomeración. Al ver la carrocería de vehículo totalmente destrozada, un frío glacial adicional recorrió mi cuerpo. Pude ver que nadie estaba herido, y, aun así, esta imagen tan real venía acompañada de una sensación de malestar, una que no sentía cuando veía un choque en una película en la que sabía que todo era ficción. Ya se había formado un atasco. Detrás del autobús, los coches estaban bloqueados. Estaba teniendo lugar un intento colectivo de dar marcha atrás, mientras que los conductores redactaban un parte. Sonaban cláxones, patinaban y había insultos en el aire. Para los niños, la nieve se convierte en un paraíso. Para los adultos, el día a día se vuelve un infierno. Afortunadamente, todavía llevo dentro el alma de una niña, a pesar de verme obligada a aceptar mi condición de mujer independiente. Es imposible ser un niño para siempre. La vida te golpea y te llama al orden. Hay que trabajar para vivir, lo que no necesariamente implica la posibilidad de encontrar un empleo o una actividad en armonía con tu desarrollo personal. Aunque algunos logren conciliar ambos, para la sociedad capitalista esto no representa una prioridad. El dinero debe circular, entrar por un lado y salir por otro… acumulando de paso préstamos para consumir en exceso. Nadie se limita a ahorrar, enseguida compran aquello que les gusta. Sin embargo, este modo de actuar proporciona una gran satisfacción, un auténtico disfrute. Por el contrario, cuando los créditos te asfixian, de tanto comprar «trastos» y «chismes», la vida puede ocasionar dificultades imposibles de superar si un cambio brusco se sucede de la noche a la mañana. Las puertas de la desgracia te tienden la mano y pueden dar pie a un colapso todavía más austero… No será la multitud de indigentes en París, que ha perdido todo, que está en constante aumento y a la que abandonan los poderes públicos quien me contradiga.
Más allá, en la avenida principal, el tráfico parecía restablecido. Habían esparcido sal en calles y aceras. Únicamente las pequeñas calles sufrían todavía el ambiente variable de la estación.
Cuando me dirigía al metro de Montparnasse, me crucé con un grupo de jóvenes que invitaba a los viandantes a unirse a su diversión. Tenían un altavoz con música a un volumen muy alto. Se divertían deslizándose por la nieve y realizando acrobacias. Hice unas cuantas fotos para tener un recuerdo de ese instante, tras rechazar, sin embargo, unirme a ellos.
Llegué hasta Montmartre. Me encanta este romántico barrio para paseos de enamorados. Para mí, este lugar está plagado de recuerdos. Aquí es donde Franck fijó nuestra primera cita. Es aquí donde me sedujo y después me conquistó. Un poco más adelante se encontraba el Parque des Buttes-Chaumont, que había sido escenario de nuestros apasionados momentos.
A falta de la compañía de un hombre galante, decidí emprender la visita en solitario, sobre los caminos nevados. Al lado del funicular, las escaleras que conducían al Sagrado Corazón se habían transformado en una rampa para trineos. Grandes y pequeños lo pasaban bomba. A pesar de las caídas que sufrían frecuentemente, las recorrían con valentía para intentar un nuevo descenso. Inmortalicé esos momentos felices. Empezaba a cogerle gusto a la magia de la fotografía. Al contemplar las imágenes que acumulaba, comprendía lo que a Franck tanto le gustaba de este arte: el lado observador, testigo, ladrón de intimidad. Es importante activar el disparador en el momento exacto y no al segundo de después que daría pie a la foto equivocada.
Cuanto más personal es el arte, más recela sus riquezas. Se aleja así de los aparatos que se limitan a capturar y de los objetos que vivirán una duración limitada antes de verse sumidos en el olvido.
Inmortalicé el Sagrado Corazón recubierto de su velo inmaculado, y después me dirigí al parque. A partir de allí, me quedaba cerca de una hora para llegar. Había que estar un poco trastornada para contemplar recorrer esa distancia en tan poco tiempo. Al menos, habría más cosas que ver y todo tipo de comportamientos humanos distintos que observar, pensé.
Había vendedores de castañas que se calentaban las manos con el calor emitido por una sartén que se alzaba sobre un carrito de supermercado claramente robado. Los negociantes, cuales fugitivos, debían esconderse ante el menor indicio de la policía. La culpa resultaba ser del trabajo en negro del que el estado, esa costosa vaca a la que hay que engordar, no saca ningún beneficio.
En cuanto puse un pie en el parque, me invadió la impresión de hallarme en medio del decorado de una postal. Tenía la sensación de no encontrarme en París. Un fino velo recubría delicadamente los árboles sin enmascarar por completo las cortezas que se habían oscurecido naturalmente. En las fotos que hacía el blanco dominaba, oprimía, contrastaba y cubría cada centímetro cuadrado de hierba y de grava. Esta mezcla de blancura y oscuridad proporcionaba fuerza y equilibrio al conjunto, como para recordar esa dualidad inevitable que dirige nuestras vidas y el mundo. El cliché aportaba una respuesta en sí: para contrarrestar al mal, el bien debía prevalecer. La multitud de copos ofrecía un toque gris que ocultaba las construcciones en un segundo plano y parecía sugerir que nada era blanco o negro, que ambos tonos debían complementarse para existir. Al mismo tiempo se trataba de matices tristes, de un universo muerto, de colores apagados que a la vista parecían la composición de una auténtica obra de arte.
Los niños se divertían bajo la atenta mirada de sus padres. Los mayores hacían muñecos de nieve, mientras que los más pequeños observaban la polvorienta nieve sobre sus manos que caía y se derretía al contacto de la piel. Seguía haciendo fotos de todos esos momentos de lo cotidiano.
Algunos caminos tenían cortado el acceso. Otros habían sido cercados. Los carteles advertían de un peligro potencial si se traspasaba la delimitación. Como no podía aventurarme en los rincones del parque, decidí regresar a casa. Esta salida me permitió introducirme en la fotografía. ¿Puede ser que me aguardara buenas sorpresas? Al menos me había divertido sin desenterrar demasiado el pasado.
En cuanto entré en calor, pasé las imágenes a mi tableta. Las observaba una a una con atención y borraba aquellas que me parecían malas o borrosas. Me di cuenta de que me faltaba mucho por aprender. A todas luces, no era un fenómeno.
Le envié un correo a Franck por Navidad. Le deseé que pasara unas felices fiestas en familia. En estas fechas, normalmente acudía a casa de sus padres acompañado de su hijo. De nuevo, no recibí respuesta alguna. Ni siquiera sintió la necesidad de darme las gracias, mientras que en años anteriores siempre conversábamos brevemente. Desde que Franck sabía que estaba en Francia, se comportaba como si tratara de impermeabilizar todo intento de intrusión en su vida privada. Sin dudarlo, Sylwia jugaba un papel muy importante en este distanciamiento. Dado que no quería escribirme, me tocaba a mí actuar de modo parecido hasta que se dignara a dar señales. Qué triste la esperanza que contempla la reconquista de un ex al que se ha abandonado voluntariamente y se dejó devastado.
Recibí noticias de Franck en el mes de enero. Me deseaba un feliz año y me confesó que su historia con Sylwia acabó unos días antes de Navidad. Mi insistente toma de contacto había precipitado su ruptura y había hecho resurgir sus deseos de verme. No obstante, se cuestionaba, se planteaba múltiples preguntas e incluso temía el reencuentro. ¿Irradiaría todavía la magia de antaño? Compartía su misma preocupación, salvo que las ganas eran más fuertes. Al final del mensaje me preguntaba dónde y cuándo. ¿Qué podía contestarle si él había levantado un muro de indiferencia? Había comenzado a forjarme de modo distinto, pero ahora, él reaparecía...
Antes de fijar cualquier tipo de cita, preferí hablarlo con mis compañeras de trabajo. Compartían opiniones divididas, me recomendaban ignorarle o dejarle sufriendo del mismo modo que él había hecho conmigo. Otra me aconsejó de meter caña, con el pretexto de que esta cita podría ser mi oportunidad. Estaban tan perdidas como yo, y finalmente no resultaron ser de gran ayuda. Desde mi llegada a Francia, no había habido ningún hombre en mi vida. Solamente pensaba en él, por lo que acepté que nos reuniéramos. En el siguiente mensaje me propuso cenar en un restaurante. Me confesó que deseaba «aclarar la situación entre nosotros». No me gustaba para nada lo que insinuaba esa frase. ¿Qué teníamos que aclarar? ¿Nos gustaríamos todavía? ¿Habría todavía atracción? Presentía que nuestro reencuentro no auguraba un buen propósito.
Fijamos la cita para el viernes siguiente: a las siete de la tarde en la estación de metro George V, en medio de la avenida de los Campos Elíseos… Teniendo en cuenta el lujo que se respiraba en el barrio, me preguntaba a qué tipo de lugar había decidido llevarme.
Llegué diez minutos tarde. Vislumbré a Franck esperando, de pie, en frente de la salida. Observaba con pasividad a los transeúntes. Cuando llegué, una sonrisa le iluminó el rostro. Levantó el brazo para llamar mi atención. ¿Pensaría que no lo había reconocido? Mi mirada se aferró instintivamente a la suya, en medio de la oleada humana. No había cambiado demasiado. Todavía llevaba el pelo corto. Le habían salido unas cuantas canas por la sien, lo que le confería cierto encanto. Su rostro me transmitía una sensación de confianza. Me parecía más serio, más sereno. Iba vestido de modo sencillo y elegante. Llevaba zapatos marrones, un vaquero desteñido y una chaqueta gris antracita en la que sus manos habían encontrado refugio en sus bolsillos laterales. Yo vestía de manera algo más sofisticada para la estación. Llevaba un abrigo negro que llegaba hasta mitad del muslo, debajo se ocultaba un vestido muy ajustado de invierno de manga larga. Unas cálidas medias oscuras cubrían mis piernas y en los pies calzaba unos tacones.
Me acerqué, con una sonrisa de oreja a oreja. Me contempló de la cabeza a los pies. Tras el saludo de cortesía, pronunció su primera frase: «Siempre tan elegante». A continuación, intercambiamos unos besos en la mejilla. Me encontraba cambiada, con rasgos más femeninos. Le di las gracias; sabía que llevaba razón, yo pensaba lo mismo. Le agarré del brazo derecho y me aferré a él con fuerza y ternura. Observé a Franck. Físicamente él también me gustaba más. Ya no llevaba la perilla. Ese aspecto más sencillo le daba un encanto adicional e innegable.
Sus brazos me estrechaban al fin. La noche prometía ser magnífica.
Le pregunté si el restaurante estaba cerca.
—Está por aquí, pero nos sobra tiempo —me respondió.
Había calculado algo más de tiempo a la vista de que llegara tarde. Tenía la costumbre de hacerle esperar más de diez minutos. La reserva estaba prevista para las ocho. Tendríamos que esperar tres cuartos de hora antes de ir a cenar; así podría disfrutar de él. Estaba acurrucada en sus brazos. Le estrujaba con fervor, como con miedo a perderle. A pesar del frío invernal, me sentía bien, privilegiada. La sensación que iba a revivir me desbordaba.
Hacía años que no sentía esa agradable sensación de euforia. El placer de estar con este hombre y no con otro es lo que marca la diferencia. Durante esos últimos años había tenido múltiples acompañantes. Sin embargo, me faltaba esa chispa en los ojos, ese destello mágico que te hace feliz y que te bendice con una nueva mirada con la que redescubrir el mundo.
Saltábamos por encima de los charcos congelados, rodeábamos los restos de las acumulaciones de nieve fundida. Reíamos a carcajadas. La sombra de la duda ya no tenía cabida, él encarnaba la perfección que necesitaba en mi vida. Acababa de reencontrarme con él hacía cinco minutos y acababa de renacer. A su lado, me convertía de nuevo en una niña pequeña que sonreía bobamente y que se divertía con todo y con nada a la vez. Podía permitirme dejar temporalmente de lado a ese mundo de adultos que me empezaba a no gustar demasiado. ¿Crecería como una niña pequeña o como una adulta frustrada? Aquella noche era favorable para decisiones importantes, de esas que pueden redibujar el futuro. ¿Qué quería aclarar él?
Después de charlar durante treinta minutos regresamos a la avenida de los Campos Elíseos y cogimos un callejón de sentido único que nos conducía hasta un restaurante asiático rodeado por dos modernos edificios. La entrada lucía impecable. Nos invitaba a cruzar la puerta por debajo de un pequeño paifang, un tipo de arco tradicional chino vigilado a derecha y a izquierda por dos cabezas de dragón. La iluminación, compuesta por luces amarillas y azules, hipnotizaba la vista. La invitación era muy clara: detrás de aquella puerta, un cambio de aires daba la bienvenida a los visitantes. ¡Y menuda sorpresa! Se trataba de un inmenso acuario plano y de cristal, iluminado a ambos lados.
Teníamos una mesa reservada a nuestro nombre, hasta la que nos acompañó un camarero. El restaurante parecía bastante popular. No veía ningún sitio libre.