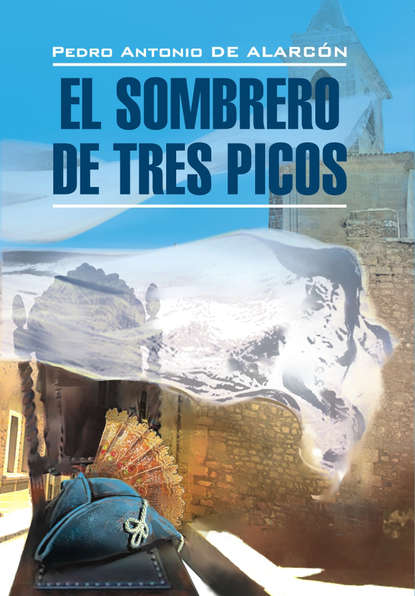Полная версия
Стервятники «Флориды» / Los Caranchos de la Florida. Книга для чтения на испанском языке

Benito Lynch. Los caranchos de la Florida
I
Don Francisco Suárez Oroño abre la contrapuerta de alambre tejido que protege el comedor contra la invasión de las moscas, da un puntapié al perro picazo que duerme largo a largo junto al umbral, y saliendo a la amplia galería embaldosada va a sentarse en su viejo sillón de mimbre, en aquel viejo sillón desvencijado por el uso y al cual, no obstante, todos miran en la estancia con el respeto más profundo.
¡La silla del patrón! ¡Cuántos gauchos compadres habrán palidecido en el espacio de treinta años ante aquel mueble modesto, ante aquel mísero mueble, que muestra mil refacciones antiestéticas! ¡y cuántos retos, y cuántos insultos, y cuántas cachetadas habrán resonado bajo el gran corredor que lo alberga!
Es como un solio, es como un trono, como algo inaccesible e inspirador de miedo, para todos los peones del establecimiento y para todos los gauchos de diez leguas a la redonda de La Florida.
Cuando el patrón alunado se sienta en ese sillón, y con el rostro pálido y las cejas fruncidas ordena a algún peón, refiriéndose a otro, caído en desgracia suya por alguna torpeza: “Decile a ése que venga paca”, ya hay música para largo rato y ya procura bien, todo el mundo, apartarse de las inmediaciones de aquel tribunal.
Don Francisco Suárez Oroño es un hombre de carácter violento, es un hombre peligrosamente impulsivo; su valor, mil veces probado en la lucha con los hombres y con las bestias, lo ha rodeado de una aureola tal de prestigio entre las gentes del pago, que sus más insignificantes acciones son comentadas delante del fogón, de todas las cocinas.
Las gentes del pueblo no le quieren porque es casi un misántropo, y porque él las critica con esa intolerancia irritante que suelen tener para la gente de los pueblos pequeños ciertos hombres nacidos en los grandes centros, a quienes galvaniza el orgullo de su prosapia ilustre, como un mal incurable.
Para don Pancho, todos son unos ladeados, calificativo que repite con extraordinaria frecuencia y con el cual quiere significar: personas de poca distinción, personas de cultura escasa y de humildísima cuna.
Los puebleros, con raras excepciones, le odian, como hemos dicho, pero ese odio es sordo y no se trasluce mayormente; primero, porque don Pancho no los ve casi nunca, y después, porque el patrón de La Florida conserva en Buenos Aires relaciones valiosas, relaciones que le colocan en situación de imponer su voluntad cuando se le antoja y aun en las arduas cuestiones de política.
Todos los caudillejos se titulan sus amigos, todos le han solicitado en alguna oportunidad servicios de aquéllos que él puede prestar y que presta, aunque desvirtuándolos siempre, en su afán de humillar con la superioridad de su valer.
– Don Pancho – dice algún mulatillo compadrón con voz plañidera – , el quince voy a ir a Buenos Aires para ver al doctor X.; y como usted es amigo de él, yo quisiera que me diese una carta, a ver si así consigo…
Don Pancho lo interrumpe con una sonrisa perversa dibujada en sus labios delgados, y mirándole en los ojos, con aquéllos los suyos pequeñitos y pardos, exclama:
– ¡Cómo!… ¡Un caudillo como usted! … ¿un hombre que dicen que arrastra doscientos votos me pide recomendaciones a mí, que no valgo un pito en política? ¡Qué cosa rica!
El otro se corta un poco, pero en seguida, agachando el lomo, dice lo que es tan grato al oído de su interlocutor:
– ¿Yo, caudillo? ¡Bah, don Pancho! Tengo algunos amigos, es cierto; pero ¿quién soy yo? ¡Si no conozco a nadie en Buenos Aires! ¡si cada vez que voy allá, ando todo boliado!
Don Francisco Suárez Oroño vino de Buenos Aires a Dolores hace una treintena de años, a raíz de la muerte de sus padres, en compañía de sus dos hermanos mayores, Eduardo y Julián; y entre los tres adquirieron de un gaucho viejo, que vegetaba allí desde hacía medio siglo,una fracción de tierra, cuatro leguas y pico de campo bastante bajo, cuya cabecera sudeste se internaba en los montes del Tordillo.
Eduardo, el mayor, tenía un hijo natural, Eduardito, como le llamaban en la familia; niño de diez años, a quien su padre sacó del colegio para llevarlo consigo.
Julián, de carácter violento y pendenciero, fué[1] muerto por un peón al año justo de estar en el campo, y cuando aun no había comenzado la edificación de su estancia.
Eduardo pobló su fracción de campo, que era la del lado del Tordillo, y Francisco, a quien había correspondido el casco de La Florida, nombre con que su anterior dueño había bautizado al establecimiento, sintiéndose aburrido, marchó a Europa, dejando aquellos terrones a cargo de su hermano.
Cuando volvió, casado con una inglesa rubia y delicada como una creación romántica, cuando volvió, decimos, con aquella lady de ojos azules, cuyo retrato se ve ahora en la alcoba del viejo estanciero, Eduardo había muerto apenas hacía un mes, y su hijo Eduardito, adolescente, lloraba solo en aquella gran estancia casi abandonada.
Don Pancho se hizo cargo de todo el establecimiento; se llevó consigo a su mujer, y Eduardito, a pesar de sus protestas amargas, fué enviado a Buenos Aires y puesto a pupilo en un colegio británico.
Las malas lenguas del pueblo aseguran que don Pancho mató a su mujer a disgustos, y presa de unos celos tan injustificados como bárbaros, mientras otras, las buenas seguramente, afirman siempre que aquélla murió víctima de una horrible enfermedad que le había contagiado su esposo.
Falsas o ciertas estas dos versiones, la cuestión es que lady Suárez Oroño, “la inglesita de La Florida” como la llamaban en el pago, apenas acompañó a su marido dos años. Una noche de invierno, mientras llovía furiosamente, mientras las lagunas y los arroyos se desbordaban poniendo a nado los albardones más altos ahogando ovejas a millares, la pobre trasplantada murió sin más asistencia que la muy relativa que podían prestarle su marido, su sirvienta Rosa y la torpe cocinera gaucha que entendía de daños y de yuyos.
Ni el carruaje de la estancia, ni cinco chasquis enviados uno tras otro a través de aquel desierto inmenso de cangrejales y de agua, pudieron traer a tiempo un auxilio facultativo; y cuando la luz del alba mostró su faz verdosa a través de los vidrios de la ventana, ya lady Clara estaba muerta, a miles de leguas de la casa de sus padres y ante tres caras llenas de dolor, de azoramiento y de espanto; un niño recién nacido, amoratado y flacucho, lloraba inconsciente de su desgracia enorme…
Aquel mísero chico fué rodeado por don Pancho de tantas comodidades y de tantos cuidados que a los cinco años era ya un hombrecillo vivaracho y perverso, un hombrecillo que cascoteaba las gallinas y hacía aullar de dolor al crédito de su padre, el perro Limay, un hermoso animal tan dócil y suave para con su amo como feroz y agresivo para los extraños.
Panchito tenía los mismos ojos azules y el mismo cabello rubio de la difunta Clara. La nariz no; la nariz y la boca eran idénticas a las de su padre: nariz aguileña y aguda como el pico de los caranchos y boca pequeñita de labios finos.
En lo moral, el niño reveló muy pronto la herencia paterna. Era malo, suspicaz y tan impulsivo que, una vez enojado, arrojaba a la gente lo primero que encontraba a mano.
Cuando Panchito cumplió ocho años, a pesar de la energía de su carácter el padre tuvo miedo y resolvió enviarlo, en consecuencia, a Buenos Aires, en compañía de su primo Eduardo, pobre cautivo que rumiaba en el ostracismo sus incurables nostalgias.
La estancia quedó muy triste. Rosa, la sirvienta de lady Clara, último recuerdo para don Pancho de su disuelta familia, se casó con Sandalio López, un gaucho cuarentón, un pobre gaucho neurótico, que la venía rondando desde largos años y que se la llevó al puesto que atendía, allá, en la costa de la laguna de Los Toros; puesto en donde el patrón lo había colocado, con una majada al tercio y la mitad del beneficio de la nutria.
Dos años resistió don Pancho aquella soledad, hasta que al cabo, conmovido por las súplicas de su sobrino Eduardito, resolvió traerlo a su lado para suplir la ausencia del hijo.
Eduardito vino hecho ya un hombre. La vida del colegio lo había civilizado algo, pero pocos meses de ambiente campero bastaron para devolverlo a sus antiguos hábitos. Amaba la vida gaucha; le gustaba encanallarse; el trato con los peones tenía para él infinitos atractivos. Pero todo eso resultó tan odioso a don Pancho, que, al cabo de tres o cuatro desagrados, en los cuales el rebenque que eternamente colgaba de un pasador de la puerta del comedor anduvo muy cerca de las nalgas del democrático joven, resolvió entregarle lo suyo, enviándolo en seguida a su campo con la prohibición de volver a pisar en La Florida.
“¡Anda y hácete un animal!” fué la despedida; y Eduardito, que si bien era testarudo como un buey chacarero, tenía buen carácter, fuese a su estancia El Cardón, muy contento y barajando en su cerebro romántico proyectos risueños de parejeros, de bailes y guitarreadas.
Cuando Panchito cumplió diez y siete años quiso volver también al lado de su padre; pero éste, que había notado los buenos efectos que el ambiente había producido en el carácter de su hijo, y que tenía entre ceja y ceja lo del fracaso de Eduardo, se apretó el corazón con ambas manos, y usando de toda su entereza lo envió a Alemania a estudiar agronomía.
Así transcurrieron seis años más, seis años que parecieron al hijo seis siglos, y al padre toda una eternidad; hasta que por fin recibió éste la carta en la cual el joven agrónomo, terminada su carrera, anunciaba el regreso. “Para noviembre” decía aquella misiva lacónica con la fecha de cinco semanas atrás, pero no precisaba nada; de tal manera que el padre comenzó a aguardarlo día por día, y hora por hora, desde que recibió la noticia.
Ha transcurrido noviembre y Panchito no ha aparecido, sin embargo; y es por eso que, en el momento de iniciar nuestro relato, su padre, que acaba de dormir la siesta, se ha sentado malhumorado y adusto en su viejo sillón del corredor.
El sol marca en el amplio patio las líneas correctas de su retaguardia en retirada ante el firme avance de la sombra de la casa, y hace chispear aquí y acullá, como brillantes diminutos, esas mil partículas de vidrio que el pisoteo continuo va incrustando en la tierra endurecida como asfalto.
Hace mucho calor y el sol de fuego cae implacable sobre los grandes sauces que encuadran el patio, haciendo palidecer con su reflexión violenta el verde rabioso de las hojas, que se marchitan y se ponen mustias como si fueran a morir de pesadumbre.
Por entre dos de esos árboles, anchamente espaciados, se divisa el campo, un campo liso amarillento, cuya monotonía sólo alteran las manchas verdinegras de algunos montes lejanos y la línea negruzca de un camino que parece venir caracoleando desde el confín del horizonte.
Don Pancho, con los brazos apoyados en las rodillas, el cuerpo inclinado hacia adelante y el ceño contraído, mira sin ver aquel paisaje tantas veces visto. Gotas de sudor perlan su frente, prolongada hasta la coronilla por la calvicie, y él las enjuga de cuando en cuando con el pañuelo del cuello, que aun conserva en la mano callosa y grande.
Don Pancho viste un traje de brin listado, sus botines amarillos están sin atar y el cuello de su camiseta, desprendido, deja ver el pescuezo robusto, invadido por la maraña tordilla de la barba.
Es indudable que pasará mucho rato antes que se encuentre con fuerzas y con humor para reparar aquel desorden. La siesta es cosa que pone de mal talante a las personas, y ningún gaucho algo psicólogo pedirá nada a un patrón de genio fuerte que sale de la cama con los párpados hinchados por el sueño.
Del lado de la cocina se oyen ludimientos metálicos de cacerolas, la rueda del molino gigantesco, girando lentamente, lanza de vez en cuando un gemido, y allá abajo, en la quinta, entre los durazneros frondosos y entre la alta maciega, el caballo obscuro del patrón, enredado en la soga, con el lomo en arco y la cabeza bajísima, aguarda impaciente, y en una postura imposible, que alguno vaya a librarlo de aquella situación angustiosa, de aquella situación que lo entrega indefenso al horrible martirio de los tábanos.
Don Pancho medita profundamente, medita tan hondo, con las cejas casi unidas por la contracción del esfuerzo, que no siente una mosca ventruda y pegajosa que ha dado en pasearse sobre los cabellos alborotados y escasos que rodean su calva, como rodean los duraznillos plomizos las aguas dormidas de los bañados y de las lagunas.
El tema que debate en su cerebro el viejo señor de La Florida no debe ser ni grato ni fácil, porque al cabo de algunos minutos, y después de haber reconcentrado el pensamiento al extremo de estar mirando las ambulaciones de una hormiguita roja sobre el piso con una atención que parece absoluta, yergue el busto repentinamente, espanta la mosca azotando su cabeza con el pañuelo azul, y luego, encogiéndose de hombros, hace con los labios un gesto entre despectivo y fatalista, que resulta intraducible.
Después los ojos de don Pancho tornan a ponerse brillantes y vivos, cambian de expresión, demostrando claramente que el cerebro renuncia por el momento a pensar en ciertas cosas, y el patrón saca un cigarrillo, lo arma, y después de echarse el pañuelo sobre el cuello emite un silbido breve y enérgico, un silbido que hace rezongar, mirando hacia lo alto, a un gallo que con varias gallinas esquiva el sol en la sombra de unas plantas, y al cual el instinto hace sospechar en aquel silbido, autoritario y duro, algo de halcón o de carancho, algo peligroso y fuerte, cuya sola presencia es amenaza.
Y es verdad que el silbido del patrón tiene una rara eufonía para el oído de todos los que están sometidos a su férula; es inconfundible, es como la mezcla de un mandato tranquilo y autocrático con la amenaza inmediata de un castigo. Tiene mucho del rugido del león en el desierto, y algo del prestigioso clarín de las batallas.
Cuando un peón atraviesa el patio y don Pancho lo llama con su silbido breve, el gaucho da un salto nervioso, como si acabara de pisar una culebra.
Cuéntase, como una de tantas anécdotas sobre el raro silbido de don Pancho, que una vez dos hombres trabajaban en vano para agarrar en el corral de la tropilla a un redomón tubiano, de rienda todavía; y ya fuera porque lo hubiesen asustado torpemente o porque el animal estuviese con la luna, lo cierto era que no quería parar de ningún modo y la tarea se prolongaba desde hacía un cuarto de hora, malogrando todos los ¡ingos! y los chiflidos enérgicos que ambos individuos le dirigían a porfía.
Don Pancho llegó en esto a la puerta del corral, y se apoyó en sus maderos.
– ¿Ha visto, patrón? – dijo uno de los hombres por todo comentario, señalando al caballo con la boca.
– Sí, ya veo – respondió don Pancho despectivamente – . Ustedes no aprenderán nunca a agarrar caballos. No sirven para nada.
El gaucho bajó la vista, y su compañero, un indio petisito, casi adolescente todavía, después de mirar de reojo al patrón acercóse nuevamente al animal:
– ¡Ingo!
El tubiano, aislado en un ángulo, temblaba como una gama cautiva, y de cuando en cuando bajaba la cabeza resoplando con fuerza.
El indio, con la mano izquierda tendida hacia el hocico anheloso del redomón, y la derecha en que llevaba el bozal oculta detrás del cuerpo, avanzó lentamente.
– ¡Chit… chit… chit!
Pero, en cuanto quiso pasar la mano cautelosa por debajo de la garganta del tubiano, éste se tendió de lado bruscamente, y fué a mezclarse entre el remolino de la tropilla asustada.
– ¡Eh! ¡mancarrón de tal, hijuna tal!… – gritó con rabia el muchacho con toda su boca.
Al patrón se le pusieron las pupilas pequeñitas y brillantes, y produjo con la nariz ese sonido breve de aire que se expulsa con violencia, que le era característico.
– ¡Límpiate la boca, sarnoso! – dijo al cabo, pálido de rabia – ; ¡límpiate la boca, que estás delante de la gente!
El chico se puso verde, bajó la vista y quedó como clavado en el sitio.
El otro gaucho miró primero el campo, luego se inclinó para atarse una alpargata que estaba perfectamente atada, y hasta los animales permanecieron inmóviles dentro de aquel ambiente incómodo y violento.
Don Pancho mantuvo sus ojillos pardos clavados en el rostro del indio, que miraba el suelo; hasta que, por fin, no viendo ni la sombra de una probable contestación, dijo tranquilamente al gaucho de la alpargata:
– A ver, agárralo vos; este otro es un animal.
El hombre tornó a arrinconar al tubiano a fuerza de ¡ingos! y de silbidos, mientras don Pancho armaba un cigarrillo y miraba la escena de vez en cuando.
El animal paró en uno de los ángulos del corral, del lado de la puerta.
¡Chit… chit… chit! – susurró el gaucho, y comenzó a atracarse; pero se veía claramente, por la actitud del animal nervioso, que no lograría su objeto.
– ¡Chit… chit… chit!
La mano extendida del hombre, ya olfateada por el bruto, iba corriéndose por debajo de la mandíbula, cuando el tubiano, encogiéndose bruscamente, giró sobre sí mismo, presentando el anca, y el gaucho tuvo que retroceder un paso por temor a las patas.
Entonces fué cuando el patrón silbó con su silbido famoso, ese silbido autoritario y sonoro que baja los cogotes más alto, como la gravitación enorme de un gran yugo, y que tiene un no sé qué de inapelable.
Todos los caballos volvieron la cabeza, y el redomón tubiano se dejó agarrar impunemente, erguidas las orejas y fijos los ojos temerosos en el sombrero blanco del patrón.
Por eso es que, cuando don Pancho emite este nuevo silbido que hace mirar hacia el espacio al gallo desconfiado, cesan como por encanto los rumores que se oían del lado de la cocina y no tarda cinco segundos en aparecer a la carrera un chinito de unos quince años, sucio y andrajoso, calzado con gruesos botines a la prusiana, pero sin medias, y cubierta la cabeza por un gran sombrero de hombre, descolorido y tan roto que los recios cabellos de su dueño, de un negro casi azul de tan negro, asoman por los agujeros de la copa, como asoma la paja de la avena por entre los barrotes de hierro de un pesebre.
– ¿Dónde estabas vos? – pregunta don Pancho con mal humor, una vez que el chinito se ha cuadrado en su presencia, con el sombrero en la mano y los talones juntos.
– Estaba… estaba con mama, seor[2]…
– ¿Qué estabas haciendo?
– Estaba… estaba con mama, seor…
– Bueno, átame los botines.
– Sí, seor.
Y Bibiano, que así se llamaba el chico, se arrodilla en el suelo y poniendo de lado su enorme sombrero, se entrega a la tarea de atar los botines a su patrón, servicio que viene desempeñando a conciencia desde hace largos años. Ninguno tan hábil como él para semejante trabajo: ajusta los cordones a maravilla, sacando mucho la lengua, frunce el entrecejo al enganchar cada broche, y hace unas rosas que son todo un poema.
Bibiano tiene múltiples ocupaciones en la estancia, porque, como es un chico, todo el mundo se cree con derecho a mandarlo.
– Bibiano – dice la madre – , tráeme corriendo un balde de agua.
Y allá va Bibiano a la carrera.
– Bibiano – manda el patrón – , límpiame la boquilla que se me ha tapado.
Bibiano limpia el chisme con una pluma de perdiz.
– Bibiano – ordena el capataz – , dale agua al caballo del patrón.
Allá va Bibiano por la quinta, a tropezones con el balde.
Así todos los días y a todas horas, bajo pretexto de que ésas son ocupaciones propias de una criatura, Bibiano anda de un lado para otro y trabaja más que todos juntos.
El patrón le prometió cierto día, en un momento de buen humor, regalarle unos botines amarillos como los suyos, y Bibiano los aguarda desde entonces lleno de ilusiones.
– ¿Dónde está Cosme? – pregunta el patrón.
El chico levanta su cabeza cuadrada de indio puro, y buscando los ojos de don Pancho, que observan con fijeza un punto lejano, dice solícito:
– Salió al campo, seor, salió recientito…
– ¿Le han dado agua al caballo?
Bibiano sabe que no; pero, como está seguro que si lo confiesa se armará un escándalo de mil demonios, en el que se verán comprometidos desde el capataz hasta el último perro de la estancia, responde muy orondo:
– Sí, seor, sí; recientito.
Y mientras tanto, el caballo enredado en la soga, muerto de sed y aguijoneado por los tábanos, sigue soñando, allá en la quinta, con campos de libertad y abrevaderos rebosantes.
A don Pancho le ocurre lo que a muchos que hacen gala de energía: manda, dictamina, resuelve, amenaza, y luego, como no se preocupa de comprobar si sus órdenes han sido o no cumplidas, resulta que las cosas andan de la peor manera, mientras él descansa, confiado en el temor que los subalternos manifestaron en su presencia.
Una vez terminada su tarea, Bibiano se pone de pie y dice muy grave:
– Ya está, seor.
– Bueno, cébame mate ahora.
– ¿Dulce o amargo, seor?
Don Pancho no contesta, porque toda su atención se halla reconcentrada ahora en el examen del horizonte.
Bibiano, entonces, mira también por espacio de dos segundos, y poniendo sobre sus cejas una mano a guisa de pantalla:
– Parece una volanta – murmura.
– Sí – aprueba el patrón ligeramente pálido – . Anda tráeme el anteojo.
El pequeño punto lejano danza al principio en el campo de la lente; pero, una vez bien enfocado, los ojos de don Pancho pueden ver que es un break , un break tirado por cuatro caballos tordillos, que va llegando ya, por el camino, a la tranquera de la estancia.
– Sí – murmura entonces, y como hablando consigo mismo – . Es él, no hay vuelta que darle; tiene que ser él.
Y en seguida, como si esa sospecha lo atemorizase, entra en el comedor apresuradamente, diciendo a Bibiano:
– Vení vos pacá.
Ambos desaparecen juntos tras de la puerta de alambre para reaparecer al cabo de dos minutos.
Bibiano lleva una carta en las manos, y el patrón se explica en voz baja pero en tono autoritario y conciso:
– Se la llevas en seguida a Sandalio. Montá en el oscuro mío, en pelo no más…
– Sí, seor, sí.
Y Bibiano sale corriendo con gran ruido de zapatos; y el patrón, tranquilizado ya y con leve expresión de malicia en el rostro pálido, sonríe mirando hacia el camino, hacia el camino negruzco que parece venir caracoleando desde el confín del horizonte…
II
En el comedor y ante aquella larga mesa cubierta con un hule blanco a guisa de mantel, en aquel modesto comedor, decimos, al cual la luz amarillenta de una lámpara que pende del cielo raso ilumina escasamente, el padre y el hijo se contemplan en silencio.
Hay ternura en los ojos del viejo, y un ligero temblor de emoción en sus labios finos. Parécele cosa de sueño que aquel gallardo muchacho que ahora se sienta frente a él, con el cigarro entre los labios y las manos en los bolsillos de sus breeches a grandes cuadros, sea su hijo, aquel hijo que envió a Europa chico de escuela todavía, y desgarbado y feo como los potrillos mestizos de La Quinua. Tiene el pecho ancho, combado, y la cintura fina ceñida por el tirador, cuya hebilla niquelada se insinúa apenas debajo del chaleco un poco desprendido: se diría el vértice de la pirámide invertida de su tórax.
Los ojos azules, la herencia de la madre muerta, han tomado las tonalidades grises del acero, y bajo la contracción perenne de las cejas casi unidas, y algo más obscuras que el cabello, pierden la impavidez de su expresión para tornarse vivos y curiosos.
El conjunto es bello y varonil. Aquella nariz enérgica, la nariz legendaria de los Suárez, llena de orgullo al padre, que sonríe.
– ¿Por qué te has afeitado el bigote? – dice.
– ¿El bigote? … ¡Caramba! … ni sabría explicártelo. Me lo he afeitado porque todo el mundo se lo afeita. En Europa está de moda. Es mucho más cómodo.
– Pareces un fraile.
Don Panchito aumenta en un milímetro la eterna contracción de su ceño, pero luego, encogiéndose de hombros, dice a su padre muy sonriente:
– Es cuestión de costumbre.
Transcurre un minuto de silencio, durante el cual el padre y el hijo tornan a observarse con una mezcla de afección y desconfianza en el semblante.