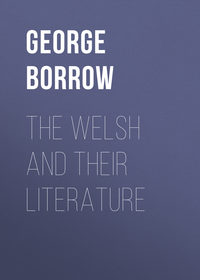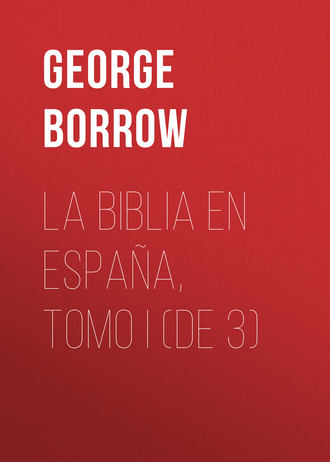
Полная версия
La Biblia en España, Tomo I (de 3)
CAPÍTULO PRIMERO
¡Hombre al agua! – El Tajo. – Las lenguas extranjeras. – La gesticulación. – Calles de Lisboa. – El acueducto. – La Biblia tolerada en Portugal. – Cintra. – Don Sebastián. – Juan de Castro. – Conversación con un cura. – Colhares. – Mafra. – El palacio. – El maestro de escuela. – Los portugueses. – Su ignorancia de las Escrituras. – Los curas rurales. – El Alemtejo.
En la mañana del 10 de noviembre de 1835, encontrábame a la altura de la costa de Galicia, cuyas elevadas montañas, doradas por el sol naciente, ofrecían una vista espléndida. Iba con destino a Lisboa; doblamos el cabo Finisterre, y, metiéndonos mar adentro, perdimos rápidamente de vista la tierra. En la mañana del día 11, estando el mar muy alborotado, ocurrió un suceso notable. Hallábame en el castillo de proa departiendo con dos marineros; uno de ellos, que acababa de levantarse de la hamaca, dijo: «He tenido esta noche un sueño extraño y muy poco agradable, porque – continuó señalando al mástil – he soñado que me caía al mar desde la cruceta.» Así se lo oyeron decir varios tripulantes que estaban junto a mí. Un momento después, el capitán del barco, advirtiendo que la borrasca iba en aumento, mandó tomar la gavia, y en el acto, aquel marinero y otros varios treparon a la arboladura. Estaban en la maniobra cuando una racha de viento hizo girar la antena, dando tal golpe a uno de los marineros, que cayó desde la cruceta al mar, cubierto de hirvientes espumas. El marinero emergió en seguida; vi su cabeza asomar en la cresta de una ola muy grande, y en el acto reconocí en aquel desdichado al que poco antes nos había referido su sueño. Nunca olvidaré la mirada de agonía que nos lanzó, mientras el barco, velozmente, le dejaba atrás. Dada la voz de alarma, hubo una gran confusión, y lo menos pasaron dos minutos antes de que el barco se parase; en ese tiempo el marinero se quedó muy lejos a popa; sin embargo, yo no le perdí de vista y observé que luchaba valientemente con las olas. Por fin, se arrió un bote; mas por desgracia no se halló a mano el timón, y sólo se pudo disponer de dos remos, con los que los tripulantes no avanzaban gran cosa en un mar tan alborotado. No obstante, remaron de firme, y habían llegado ya a diez brazas del náufrago, que continuaba luchando por su vida, cuando le perdí de vista; a su regreso dijeron los marineros que le habían visto debajo del agua, a intervalos, hundiéndose cada vez más, con los brazos abiertos, y el cuerpo, al parecer, rígido, pero que se habían encontrado en la imposibilidad de salvarlo. Inmediatamente después, el mar se calmó mucho, como si ya estuviera satisfecho con la presa que acababa de hacer. El pobre muchacho que pereció de tan singular manera era un apuesto joven de veintisiete años, hijo único de una viuda; era el mejor marinero de a bordo, y cuantos le conocieron le querían. Este suceso ocurrió el 11 de noviembre de 1835; el barco era un vapor llamado London Merchant. ¡Verdaderamente admirables son los caminos de la Providencia!
Aquella misma noche entramos en el Tajo y echamos el ancla delante de la antigua torre de Belem; a la madrugada siguiente levamos anclas, y remontando el río como cosa de una legua, anclamos de nuevo a corta distancia del Caesodré26, o muelle principal de Lisboa. Allí estuvimos algunas horas junto al enorme casco negro de la Rainha Nao, navío de guerra que en otros tiempos cautivaba de tal modo los ojos de Nelson, que de muy buena gana lo hubiera adquirido para su país natal. Mucho después fué navío almirante de la escuadra miguelista, y el intrépido Napier lo capturó unos tres años antes de la fecha a que me refiero.
La Rainha Nao dícese que dió a Napier más quehacer que todos los demás barcos enemigos juntos, y alguien afirmó que si éstos se hubieran defendido con la mitad del coraje que la vieja y belicosa «reina» desplegó, el resultado de la batalla que decidió la suerte de Portugal hubiese sido por completo diferente.
Encontré por demás molesta la operación de desembarcar en Lisboa. Los empleados de la aduana eran extremadamente descorteses, y examinaron cada pieza de mi reducido equipaje con irritante minuciosidad.
Mi primera impresión al tomar tierra en la Península estaba muy lejos de ser favorable; apenas hacía una hora que hollaba su suelo, y ya deseaba de corazón volverme a Rusia, país de donde había salido un mes antes, dejando en él amigos muy queridos y muy vivos afectos.
Después de soportar en la aduana muchos abusos y exacciones, procedí a buscar alojamiento, y, al fin, encontré uno, pero sucio y caro. Al siguiente día tomé un criado portugués. Mi costumbre invariable al llegar a un país consiste en valerme de los servicios de un indígena, con la mira principal de perfeccionarme en la lengua, y como ya conozco casi todos los idiomas y dialectos importantes de oriente y occidente, me pongo con prontitud en condiciones de hacerme entender perfectamente por los naturales. En unos quince días logré hablar en portugués con mucha facilidad.
Los que desean hacerse entender de un extranjero hablándole en su propio idioma tienen que hablar a gritos y vociferar abriendo mucho la boca. ¿Es de extrañar, pues, que los ingleses sean, en general, los peores lingüistas del mundo, ya que siguen un sistema diametralmente opuesto? Por ejemplo, cuando intentan hablar en español – la lengua más sonora que existe – apenas abren los labios, y, con las manos metidas en bolsillos, farfullan perezosamente, en lugar de aplicarse al indispensable menester de la gesticulación. Con razón los pobres españoles exclaman: estos ingleses tienen un hablar tan cerrado que ni el mismo Satanás los entiende.
Lisboa es una gran ciudad ruinosa, que aún muestra por doquiera las huellas del terremoto, terrible visita que le hizo Dios hace unos ochenta años. La ciudad se alza sobre siete colinas; la más elevada de todas la ocupa el castillo de San Jorge, punto el más eminente que la mirada descubre al contemplar a Lisboa desde el Tajo. Las partes más animadas y bulliciosas de la ciudad hállanse en la hondonada que cae al Norte de esa colina. Allí se encuentra la Plaza de la Inquisición27, la principal de Lisboa, desde la que corren paralelas hacia el río tres o cuatro calles, entre las que se cuentan la del Oro y la de la Plata, así llamadas porque en ellas viven los orífices y los plateros, muy hábiles en su oficio; estas calles son, en conjunto, muy suntuosas. Las casas son grandes y altas como castillos. Inmensas columnas protejen a intervalos la calzada; pero lo que hacen más bien es estorbar. Estas calles son completamente llanas y están bien pavimentadas, en lo cual se diferencian de todas las demás de Lisboa. La calle más singular es, sin embargo, la del Alecrim, o del Romero, que desemboca en el Caesodré. Es muy pendiente, y a ambos lados se alzan los palacios de la más rancia nobleza de Portugal, edificios pesados y adustos, pero grandes y pintorescos, con jardines colgantes aquí y allá, que se asoman a la calle desde gran altura.
Con toda su ruina y desolación, Lisboa es, sin disputa, la ciudad más notable de la Península, y acaso del Sur de Europa. No me propongo entrar aquí en minuciosos detalles acerca de ella; me limitaré a notar que es tan digna de la atención de un artista como la misma Roma. Verdad es que, si abundan aquí las iglesias, no hay ninguna catedral gigantesca como la de San Pedro, para atraer las miradas llenándolas de admiración, pero me atrevo a decir que no hay en la antigua ni en la moderna Roma una obra del trabajo y del arte humanos que pueda, cualquiera que sea su destino, rivalizar con las obras hidráulicas para el abastecimiento de Lisboa. Aludo al estupendo acueducto cuyos arcos principales cruzan el valle al Noreste de Lisboa y vierte un arroyuelo de agua fría y deliciosa en una cisterna de piedra dentro del hermoso edificio llamado Madre de las aguas, desde donde se abastece toda Lisboa de linfa cristalina, aunque el manantial está a siete leguas de allí. Los viajeros, después de consagrar una mañana entera a visitar los Arcos y la Mai das agoas, pueden dirigirse a la iglesia y al cementerio británicos; este último es un Père-la-Chaise en miniatura, donde, si se trata de viajeros ingleses, bien podrá perdonárseles que estampen un beso, como hice yo, en la fría tumba del autor de Amelia28, el genio más singular que nuestra isla ha producido, y cuyas obras, por pura moda, han sido durante mucho tiempo denigradas en público y leídas en secreto. En el mismo cementerio descansan los restos mortales de Doddridge, otro autor inglés, de diferente cuño, pero justamente admirado y estimado. Al desembarcar no tenía yo intención de detenerme mucho en Lisboa, ni ciertamente en Portugal; mi destino era España, hacia donde me proponía encaminar mis pasos muy en breve, porque la intención de la Sociedad Bíblica era comenzar sus trabajos en este país, con objeto de difundir la palabra de Dios, ya que España había sido hasta entonces una región donde la admisión de la Biblia estaba vedada. No ocurría lo mismo en Portugal, donde se permitía desde la revolución la entrada y circulación de la Biblia. Poco se había realizado, no obstante, en este país; por tanto, ya que me hallaba en él, determiné hacer algo, a ser posible, por la difusión de aquélla, no sin cerciorarme ante todo personalmente de hasta qué punto la gente estaba preparada para recibirla, y de si el estado de la educación en general le permitiría sacar de ella bastante provecho. Tenía yo a mi disposición un buen repuesto de Biblias y Testamentos; pero ¿querría o podría leerlas el pueblo? El amigo de la Sociedad a quien yo iba recomendado, estaba ausente de Lisboa al tiempo de mi llegada; lo sentí, porque podía haberme suministrado algunas indicaciones útiles. Con el fin, empero, de no gastar tiempo, me decidí a no esperar su regreso, y al punto empecé a recoger cuantas noticias pude acerca de los extremos a que he aludido. Comencé mis investigaciones a cierta distancia de Lisboa, por saber de sobra que me formaría una idea muy errónea de los portugueses en general si juzgaba de su carácter y opiniones por lo que veía y oía en una ciudad tan sujeta a la influencia extranjera.
Mi primera excursión fué a Cintra. Si hay en el mundo algún lugar al que con razón pueda llamársele país encantado, es seguramente Cintra. Tivoli, sitio pintoresco y bello, se borra con rapidez de la memoria de cuantos ven el Paraíso portugués. No debe suponerse ni por un momento que al hablar de Cintra se alude sólo a la pequeña ciudad de este nombre; por Cintra debe entenderse la región entera: ciudad, palacio, quintas, bosques, rocas, ruinas moriscas, que bruscamente surgen ante los ojos al bordear la ladera de una montaña de aspecto triste, agreste y estéril. Nada tan hosco y repelente como la vista que por el lado suroccidental, hacia Lisboa, presenta el muro de piedra que parece ocultar a Cintra de ojos del mundo; pero el otro lado es como una decoración de mágica hermosura, donde la elegancia artificial y la agreste grandeza, las cúpulas, las torres, los árboles gigantescos, las flores y las cascadas se mezclan de modo que no tiene semejante bajo el sol. ¡Oh! Admirables y sorprendentes cosas hay en Cintra, a las que van unidos recuerdos maravillosos. Aquellas ruinas sobre el picacho, que cubren en parte la escarpada pendiente, fueron en otro tiempo la principal fortaleza de los moros lusitanos, y adonde, mucho después de su expulsión, se permitía que acudiesen, en determinada luna de cada año, los salvajes santones del Magreb a orar en la tumba de un famoso Sidi sepultado en esas rocas. Aquel palacio gris presenció la reunión de las últimas Cortes celebradas por el rey-niño Sebastián antes de partir para su romántica expedición contra los moros, que tan bien supieron vengar en Alcazarquivir el agravio hecho a su fe y a su país. En aquella pequeña y sombría quinta, escondida entre los altos alcornoques, vivió antaño Juan de Castro, virrey de Goa, viejo singular que empeñó los cabellos de la barba de su difunto hijo para levantar dinero con que rehacer los muros ruinosos de una fortaleza amenazada por los salvajes indios. Ante el portal de la quinta hay unos fragmentos de estelas que tienen profundamente grabados versos en sánscrito, sacados de los vedas, tan oscuros como si estuviesen en caracteres rúnicos; son piedras traídas por Castro desde Goa, brillantísimo escenario de su gloria, antes de que Portugal cayera en su profunda decadencia. Cañada abajo, en una abrupta elevación de las rocas, se hallan las ruinas de la casa de un millonario inglés que aquí daba pasto a caprichos de su ánimo antojadizo, tan desordenado, rico y vario en matices como el paisaje circundante. Sí; admirables cosas se ven en Cintra, y admirables son los recuerdos unidos a ellas.
La ciudad de Cintra tiene unos ochocientos habitantes. La mañana siguiente a mi llegada, cuando me disponía a subir a la montaña para visitar las ruinas moriscas, observé que venía hacia mí una persona que, por su traje, me pareció un eclesiástico; era, en efecto, uno de los tres curas del lugar. Al instante le abordé, y no tuve motivo para arrepentirme de ello; le encontré afable y comunicativo.
Después de alabar la hermosura del paisaje, le hice algunas preguntas acerca del grado de instrucción de sus feligreses. Respondió que sentía decir que se hallaban en la mayor ignorancia; en el pueblo bajo había muy pocos que supieran leer o escribir, y respecto a escuelas, sólo existía una en el lugar, donde cuatro o cinco chicos aprendían el alfabeto, pero aún esa estaba ahora cerrada. Díjome, no obstante, que había una escuela en Colhares, como a una legua de allí. Entre otras cosas, me declaró cuánto le sorprendía ver a los ingleses, el pueblo más instruído e inteligente de la tierra, visitar un sitio como Cintra, donde no hay literatura, ciencia ni cosa alguna útil (coisa que presta). Sospecho que las últimas palabras del digno cura encubrían una sátira; fuí, sin embargo, bastante jesuíta para aparentar que las recibía como un fino cumplido, y, quitándome el sombrero, me despedí haciéndole infinidad de reverencias.
El mismo día visité Colhares, romántica aldea, en las inmediaciones de la montaña de Cintra, por el lado del noroeste. A unos campesinos que estaban en la fragua les pregunté por la escuela, y uno de ellos se ofreció en el acto a servirme de guía. Subí por unas escaleras a un pequeño aposento, donde encontré al maestro con una docena de alumnos formados en hilera; me recibió con urbanidad y me hizo sentar en la única banqueta que había en la habitación. Hablamos un poco, y me enseñó los libros que usaba para la instrucción de los chicos; eran unos silabarios muy semejantes a los usados en las escuelas rurales de Inglaterra. Al preguntarle si era costumbre poner las Escrituras en manos de los chicos, me respondió que mucho antes de adquirir capacidad suficiente para entenderlas, los padres retiraban de la escuela a sus hijos para que los ayudasen en las labores del campo; en general, los padres no tenían el menor deseo de que sus hijos aprendieran cosa alguna, por considerar tiempo perdido el empleado en aprender. Dijo que, si bien las escuelas estaban nominalmente sostenidas por el Gobierno, era raro que los maestros cobrasen sus sueldos; por eso, muchos habían últimamente renunciado sus empleos. Me declaró que poseía un ejemplar del Nuevo Testamento; quise verlo, y resultó ser tan sólo un ejemplar de las Epístolas, traducción de Pereira, con muchas notas. Le pregunté si consideraba peligroso leer las Escrituras sin notas; replicó que, ciertamente, no había peligro alguno, pero que la gente no instruída poco provecho podía sacar de la Escritura sin el socorro de las notas, porque en su mayor parte la encontraría ininteligible. En diciendo esto nos estrechamos la mano, y, al partir, le dije que no había pasaje de la Biblia tan difícil de entender como las mismas notas puestas para aclararla, y que nunca hubiese sido escrita si no bastara a iluminar por sí sola el entendimiento de toda clase de personas.
Uno o días después hice una excursión a Mafra, distante de Cintra unas tres leguas. La mayor parte del camino corre por escarpados cerros, a veces peligrosos para las cabalgaduras; no obstante, llegué a mi destino sin novedad.
Mafra es un pueblo grande en las inmediaciones de un edificio inmenso, construído para convento y palacio, algo semejante al Escorial por su estructura; en él se halla la mejor biblioteca de Portugal, con libros de todas las ciencias y en todos los idiomas, muy apropiada a la magnitud y esplendidez del edificio donde se encierra. Ya no había, empero, frailes para cuidarlo, como en otros tiempos; expulsados de allí, algunos mendigaban su sustento, otros habían ido a servir bajo las banderas de don Carlos, en España, y me dijeron que muchos vivían del merodeo como bandidos. Abandonada a dos o tres guardas, la mansión ofrece un aspecto solitario y desolado que, en verdad, oprime el ánimo. Cuando estaba viendo los claustros, se me acercó un muchacho muy apuesto y de rostro inteligente, y me preguntó (supongo que con la esperanza de ganarse una propina) si le permitiría enseñarme la iglesia del pueblo, muy digna de verse, según dijo; rehusé, pero añadí que si me guiaba a la escuela se lo agradecería mucho. Me miró con asombro y aseguró que en la escuela no había nada notable, pues sólo contaba media docena de alumnos, entre los cuales estaba él. Al decirle yo, sin embargo, que no siendo a aquélla, no me llevaría a ninguna otra parte, se decidió de mala gana a acompañarme. Por el camino me contó que el maestro era uno de los frailes recientemente expulsados del convento, hombre muy instruído, que hablaba francés y griego. Pasamos junto a una cruz de piedra, y el muchacho se inclinó y se persignó con mucha devoción. Menciono el detalle porque fué el primer caso de esa índole que observé en los portugueses desde el día de mi llegada. Cuando estuvimos cerca de la casa donde vivía el maestro, el muchacho me la indicó, y fué a esconderse detrás de una tapia, donde esperó a que yo volviera.
Al cruzar el umbral, me hallé frente a un hombre bajo y recio, entre los sesenta y los setenta años de edad, vestido con un jubón azul y unos calzones grises, sin camisa ni chaleco. Me miró con dureza y me preguntó en francés en qué podía servirme. Me disculpé por intrusarme de aquel modo, y le dije que, enterado de que desempeñaba las funciones de maestro, iba a ofrecerle mis respetos y a pedirle permiso para preguntarle algunas cosas referentes a la escuela. Respondió que quien me hubiese dicho que él era maestro de escuela, mentía, porque era fraile del convento, y nada más.
– Entonces, ¿no es verdad – dije yo – que todos los conventos han sido cerrados y expulsados los frailes?
– Sí, sí – dijo suspirando – ; es verdad, demasiado verdad.
Guardó silencio un minuto, y al cabo, su buen natural se sobrepuso a la cólera; extrajo una caja de rapé y me ofreció un polvo. Rama de olivo de los portugueses, quien desee estar a bien con ellos no debe negarse a meter el índice y el pulgar en la caja de rapé cuando se la ofrezcan. Tomé, pues, una buena pulgarada, aunque aborrezco el rapé, y pronto estuvimos en la mejor armonía posible. El fraile estaba ansioso de noticias, especialmente de Lisboa y de España. Le conté que los oficiales de la guarnición de Lisboa, el día antes de salir yo de la capital, se habían presentado en masa a la reina e insistido cerca de ella para que exonerase al ministerio, si no quería que depusiesen las espadas; al oirlo, el fraile frotábase las manos, asegurándome que las cosas no permanecerían tranquilas en Lisboa. Cuando le dije, empero, que, en mi opinión, la causa de don Carlos declinaba (hacía poco de la muerte de Zumalacárregui), se enfurruñó, exclamando que eso era imposible, porque Dios, en su justicia, no lo toleraría. Me condolí del pobre hombre, expulsado del insigne convento inmediato, su antiguo hogar, y que, vista su desguarnecida vivienda actual, trocaba en la senectud la abundancia y las comodidades por la escasez y la miseria. Dos o tres veces intenté hacerle hablar de la escuela, pero esquivó el tema, o dijo en pocas palabras que no sabía nada acerca de eso. En cuanto le dejé, salió de su escondite el muchacho y se reunió conmigo; se había escondido temeroso de que su maestro supiera quién me había llevado allí, pues no quería que los extraños descubrieran que era maestro de escuela.
Pregunté al muchacho si él o sus padres conocían la Escritura y si la leían alguna vez; no pareció haberme entendido. Debo hacer notar que era un muchacho de unos quince años, muy despierto, con algunos conocimientos de latín; sin embargo, no conocía la Escritura ni de nombre, y no tengo duda, por mis observaciones ulteriores, que cuando menos los dos tercios de sus compatriotas, no están en asunto de tal importancia mejor instruídos que él. En las puertas de las posadas lugareñas, en los hogares rústicos, en los campos donde trabajan, en las fuentes de piedra al borde de los caminos, donde abrevan sus ganados, he interrogado a la clase más humilde de los hijos de Portugal acerca de la Escritura, de la Biblia, del Viejo y del Nuevo Testamento, y ni una sola vez han sabido a qué me refería ni me han dado una respuesta racional, aunque en todas las demás cosas sus contestaciones fuesen bastante sensatas. Nada, en verdad, me sorprendió tanto como el desembarazo y soltura con que los campesinos portugueses sostienen una conversación, y la pureza del lenguaje en que expresan sus pensamientos, aunque muy pocos saben leer o escribir; mientras que los campesinos ingleses, cuya educación es, en general, muy superior, son en su conversación de una grosería y torpeza rayanas en la brutalidad, y cometen absurdas faltas gramaticales, aunque la lengua inglesa es, en conjunto, de estructura más sencilla que el portugués.
Al regresar a Lisboa, encontré a nuestro amigo, que me recibió con mucha bondad. Los diez días siguientes fueron extraordinariamente lluviosos, impidiéndome hacer excursiones por el país; durante ese tiempo vi con frecuencia a nuestro amigo, y examinamos con mucho detenimiento los mejores medios de difundir los Evangelios. En su opinión, no podíamos, por el momento, hacer cosa mejor que entregar parte de nuestras existencias de libros a los libreros de Lisboa, y emplear al mismo tiempo algunos repartidores que voceasen los libros por las calles concediéndoles cierta ganancia por cada ejemplar vendido. Aceptado este plan, fué puesto en práctica sin tardanza, y con éxito no del todo malo. Pensé enviar algunos repartidores a los pueblos inmediatos, pero nuestro amigo se opuso a ello. Consideraba peligroso el intento, porque los curas rurales, dueños aún de gran ascendiente en sus respectivas parroquias, y, en su mayoría, resueltamente contrarios a la difusión del Evangelio, podían muy bien ser causa de que maltrataran o asesinaran a nuestros emisarios.
Resolví, sin embargo, antes de marcharme de Portugal, establecer depósitos de Biblias en una o dos ciudades principales de provincias. Deseaba yo visitar el Alemtejo, nombre que significa «más allá del Tajo», región muy atrasada según mis noticias. Esta provincia no es bella ni pintoresca, a diferencia de casi todas las demás partes de Portugal; hay en ella muy pocas colinas y montañas. En su mayor parte se compone de páramos cortados por alcores, por sombrías cañadas y pinares enanos; la comarca está infestada de bandidos. La principal ciudad es Evora, de las más antiguas de Portugal, sede, en otro tiempo, de una rama de la Inquisición, todavía más cruel y mortífera que la terrible de Lisboa. Evora está a unas sesenta millas de Lisboa, y a Evora me resolví a ir, con veinte Testamentos y dos Biblias. Ahora se verá lo que allí me sucedió.
CAPÍTULO II
Boteros del Tajo. – Peligros de la corriente. – Aldea Gallega. – La hostería. – Ladrones. – Sabocha. – Aventura de un arriero. – Estalagem de ladrões.– Don Gerónimo. – Vendas Novas. – Un Sitio Real. – Los cerdos del Alemtejo. – Monte Moro. – Un cabrero singular. – Los hijos de los campos. – Infieles y saduceos.
En la tarde del 6 de diciembre salí para Evora en compañía de mi criado. El paso del río se hace en unas lanchas o faluchos, como les llaman, que prestan servicio regular. Me habían dicho que la corriente sería favorable a eso de las cuatro, pero al llegar a la orilla del Tajo, frente a Aldea Gallega, punto entre el cual y Lisboa circulan las lanchas, me encontré con que la corriente no les permitiría salir antes de las ocho de la noche. Si esperaba hasta esa hora, desembarcaría probablemente en Aldea Gallega hacia la media noche, y no tenía yo muchas ganas de hacer mi entrée en el Alemtejo a tales horas; por tanto, como vi varados allí algunos pequeños botes, que podían salir en cualquier momento, resolví alquilar uno para la travesía, aunque el costo era mucho mayor. Pronto cerré trato con un muchacho de mirar selvático que se ofreció a tomarme a bordo de uno de aquellos botes, del que era copropietario, según dijo. No sabía yo lo peligroso que es cruzar el Tajo por su parte más ancha, precisamente desde enfrente de Aldea Gallega, en cualquier tiempo, pero sobre todo a la caída de la tarde en invierno; que a saberlo no me hubiera aventurado a tanto. El muchacho, y un camarada suyo de aspecto miserable, cuyo único vestido, a pesar de la estación, era un jubón y unos calzones andrajosos, remaron hasta llegar a media milla de la costa; entonces izaron una vela muy grande, y el muchacho que parecía ser el jefe y dirigirlo todo, empuñó el timón y se puso a gobernar el bote. La tarde comenzaba a oscurecer; el sol estaba ya cerca de la raya del horizonte; hacía mucho frío, y las olas del noble Tajo comenzaron a coronarse de espumas. Dije al botero que era casi imposible que el bote llevase tanta vela sin zozobrar, y al oírme, se echó a reír, y comenzó una charla de lo más incoherente. Su pronunciación era la más rápida y áspera que hasta entonces había observado en ningún ser humano; mezclábanse en ella alaridos de hiena con ladridos de perro, pero eso no era, en modo alguno, indicio de su condición natural, alegre y desenvuelta y sin asomos de mala intención, según vi muy pronto. Cuando, para demostrarle el poco caso que le hacía, me puse a cantar Eu que sou contrabandista, se echó a reír con toda su alma, y dándome palmadas en el hombro, me dijo que haría todo lo posible por no ahogarnos. Al otro pobrecillo no parecía repugnarle gran cosa irse a fondo; sentado en la proa del bote, semejaba la estatua del hambre, y cuando las olas, rompiendo por el lado del mar, le mojaban los escasos vestidos, sonreía. De allí a poco me convencí de que había llegado nuestra última hora; el viento era cada vez más fuerte, las olas más hirvientes, el bote se ponía con frecuencia de través, y el agua nos entraba a torrentes por sotavento. A pesar de todo, aquel mozo salvaje, sin soltar el timón, reía y parlaba, y a veces, berreaba un trozo de Quando el rey chegou, canción miguelista, que no se podía cantar en Lisboa sin ir a la cárcel.