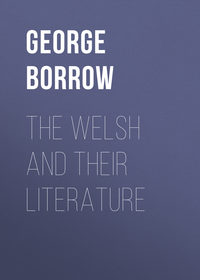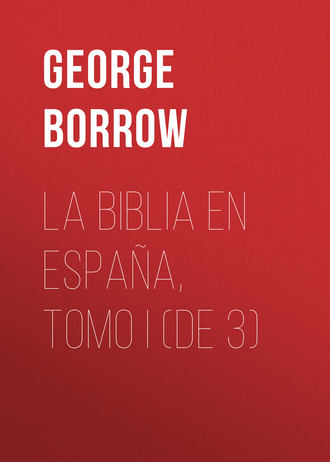
Полная версия
La Biblia en España, Tomo I (de 3)
Aunque The Bible in Spain no fuese, en términos absolutos, el mejor libro de Borrow, sería en todo caso, con enorme diferencia respecto de sus otros escritos, el que más títulos tendría a la atención de nuestro público. El mérito intrínseco del libro, y la singular reputación de España, le hicieron popular en Inglaterra y Norteamérica y conocido en varias naciones de Europa, motivos también valederos para su divulgación en nuestro país, con más el de ser los españoles, no lectores distantes, sino parte interesada, actores en las escenas y su tierra marco de aquella narración. No es muy honroso para nuestra curiosidad que hayan transcurrido cerca de ochenta años desde que vió la luz, sin ponerlo hasta hoy, traducido, al alcance de todos. El libro fué compuesto, en su mayor parte, en los lugares mismos que describe. Borrow redactaba un diario de viaje, y remitía, además, a la Sociedad Bíblica cartas de relación de sus aventuras y trabajos. La Sociedad prestó a Borrow esas cartas luego de cerciorarse de que, al aprovecharlas, no cometería ninguna indiscreción. «¡No he revelado los secretos de la Sociedad!», decía después Borrow; en efecto, no mienta su desacuerdo con los directores, y tributa a Graydon, el «ángel malo» de la causa bíblica, ardientes elogios. Las cartas de Borrow a la Sociedad Bíblica20 son tan extensas como la mitad de The Bible in Spain; pero sólo aprovechó la tercera parte de ellas en la composición del libro; lo demás salió de sus diarios, fundiéndose todo al calor de su espíritu cuando recordaba y revivía a distancia las impresiones indelebles recibidas. Tres son los temas de la obra: la difusión del Evangelio, Don Jorge el inglés y España. Los tres se enlazan en un conjunto armónico; la propaganda evangélica es el propósito deliberado de que remotamente trae origen el libro, y constituye su armazón interior; todas las idas y venidas de Don Jorge, todos sus pensamientos, van encauzados a la divulgación de la palabra divina; los hombres y las tierras de España, materia de su explicencia, constituyen, no sólo una decoración de fondo, asombrosa por el relieve y color, sino el ambiente en que se mueve y respira un personaje extraordinario, algo distinto de Borrow, pero que es Borrow mismo despojado de toda vulgaridad y flaqueza, elevado a la categoría de un semidiós. De esos temas, el evangélico es el que nos importa menos. España, país de misiones, España, país de idólatras, era un punto de vista nuevo, dentro de nuestro solar, en 1835, e irritante para quienes, dueños de la religión verdadera, habíanla exportado durante siglos. No será hoy menos irritante para buen número de personas el antipapismo de Borrow; pero es improbable que los españoles descontentos, los no conformistas, rompan a gritar: ¡Al campo, al campo, Don Jorge, a propagar el Evangelio de Inglaterra! En el fondo, la preocupación de Borrow es de la misma índole que la de los «idólatras», sus enemigos. La regeneración de España por la lectura del Evangelio sería un programa que acaso hiciera hoy sonreír. El mayor número seguiría la opinión de Mendizábal, que a la insistencia con que Borrow solicitaba el permiso para imprimir el Testamento, salvación única de España, respondía: «¡Si me trajese usted cañones, si me trajese usted pólvora, si me trajese usted dinero para acabar con los carlistas!» Pero Don Juan y Medio, y los liberales que hicieron la desamortización eclesiástica, no se atrevían a permitir que circulase el Evangelio sin notas. Aunque movido por un fanatismo antipático, en favor de Borrow hablan su osadía personal, la consideración de que luchaba contra un poder omnímodo, irresponsable, y la de que, formalmente, pugnaba por un mínimo de hospitalidad y de libertad, sin las que los hombres en sociedad son como fieras; y eso está siempre bien, hágase como se haga. El libro de Borrow es un precioso documento para la historia de la tolerancia, no en las leyes, sino en el espíritu de los españoles.
The Bible in Spain es un libro autobiográfico. «El principal estudio de Borrow fué él mismo, y en todos sus mejores libros, él es el asunto principal y el objeto principal»21. No emplea en esta obra las confidencias, no se confiesa con el lector; su procedimiento consiste en dejar hablar a los que le tratan, para pintar el efecto que su persona y sus hechos causan en el ánimo del prójimo; asomándonos a ese espejo, vemos la imagen de un Don Jorge muy aventajado: subyugaba y domaba a los animales fieros; los gitanos le adoraban; era la admiración de los manolos; temíanle los pícaros; confundía al posadero ruin y a los alcaldillos despóticos; encendía en sus servidores devoción sin límites; era afable y llano con los humildes; trataba a los potentados de igual a igual y hacía bajar los ojos al soberbio; nunca se apartaba de la razón, ni perdía la serenidad; un prestigio misterioso le envuelve; en suma: el héroe y el justo se funden en su persona; es un apóstol que propaga la palabra de Dios, pero sin el delirio de la Cruz, sin romper el decoro; es un caballero andante que se compadece de la miseria, y a cada momento cree uno verle emprender la ruta de Don Quijote, pero sin burlas, sin yangüeses, en una España que creyese en él y le tomase en serio. Apóstol y caballero están bajo el amparo del pabellón británico.
Borrow se colocó, o colocó a su héroe, en un escenario sin segundo, de tal fuerza que, para nuestro gusto, el aventurero se borra, se disuelve en el paisaje, o queda a la zaga de la muchedumbre española que suscita. Es difícil encontrar otro caso en que un escritor haya triunfado con más brillantez de la hostil realidad presente. Borrow lucha a brazo partido con la realidad española, la asedia, poco a poco la domina, y con la lentitud peculiar de su procedimiento acaba por poner en pie una España rebosante de vida. No se atuvo a una realidad de «guía oficial». Lo que le importaba era el carácter de los hombres, y no de todos, sino los de la clase popular, donde los rasgos nacionales se conservan más puros. Labradores, arrieros, posaderos, gitanos, curas de aldea, monterillas, mendigos, pastores, pasan ante nosotros, y al verlos gesticular y oírlos hablar, creemos encontrarnos con antiguos conocidos. Unos son pícaros, otros santos; unos son listos, otros muy zotes; casi todos groseros, muchos con sentimientos nobles, pero unidos en general por un aire de familia inconfundible; y la verdad es que, con todas sus picardías o su zafiedad, no puede uno dejar de quererlos. Tuvo además Borrow una espléndida visión del campo, y lo sintió e interpretó de un modo enteramente moderno. Así, don Jorge descubrió y pintó, en realidad, lo que quedaba de España. Arrancados los árboles, agostado el césped, arrastrada en mucha parte la tierra vegetal, asomaba la armazón de roca, con toda su fealdad y su inconmovible firmeza.
El lector apreciará seguramente en La Biblia en España, a pesar de la traducción descolorida, el novelesco interés de algunos pasajes que parecen arrancados de un libro picaresco, el movimiento de ciertos cuadros, propios de un «episodio nacional», el sabor de otras escenas de costumbres, los bosquejos de tipos y caracteres, con tantos otros méritos que es innecesario señalar; pero lo mismo ante ellos, que ante los defectos del libro, y frente a la repulsión que ciertos juicios – expresos o sobrentendidos – del autor puedan suscitar en el ánimo de un español, conviene estar prevenido para no incurrir en las descarriadas apreciaciones que acerca de este libro se han proferido en nuestro país. La Biblia en España es un libro de viajes, cierto; pero hay que entenderse acerca de su calidad. No es un informe a la Sociedad bíblica respecto de los progresos del Evangelio en España, ni un «cuadro del estado político, social, etcétera», de la nación, ni un itinerario para recién casados, ni una reseña de las catedrales y otros monumentos pergeñada para uso de los snobs de ambos mundos; La Biblia en España es una obra de arte, una creación, y con arreglo a eso hay que juzgar de su exactitud, del parecido del retrato y de las «invenciones» del autor. Los paisajes, los lugares, las figuras, están notados con puntualidad; es excelente en la inteligencia de las costumbres, y no hay en el libro caricatura ni falsificación de sentimientos. Episodios compuestos, no vistos por Borrow; personajes inventados aglutinando rasgos dispersos, sin duda los ha de haber; pero eso, ¿es ilícito? Pudiera compararse la creación de Borrow a una estatua de mayor tamaño que el natural. La verdad artística del conjunto y su efecto conmovedor son innegables. El libro no es sólo verdadero; es, en ciertos puntos, revelador.
La traducción que hoy ofrecemos al público está hecha siguiendo el texto de la edición de U. R. Burke (1896); hemos aprovechado parte del glosario que la acompaña, poniendo al pie de la página correspondiente las equivalencias del caló y del castellano; las notas de Burke no las reproducimos todas, porque algunas son innecesarias para el lector español, y otras contienen errores de bulto. De la biografía de Borrow, por Míster Knapp, hemos sacado algunas notas que aclaran el texto, o placen, simplemente, a la curiosidad del lector.
M. A.PRÓLOGO
Muy rara vez se lee el prólogo de un libro, y, en realidad, la mayor parte de los que han visto la luz en estos últimos años, no tienen prólogo alguno. Me ha parecido, sin embargo, conveniente escribir este prefacio, y sobre él llamo humildemente la atención del benévolo lector, porque su lectura contribuirá no poco a la cabal inteligencia y apreciación de estos volúmenes.
La obra que ahora ofrezco al público, titulada La Biblia en España, consiste en una narración de lo que me sucedió durante mi residencia en aquel país, adonde me envió la Sociedad Bíblica, como agente suyo, para imprimir y propagar las Escrituras. No obstante, comprende también algunos viajes y aventuras en Portugal, y concluye dejándome en «el país de los Corahai»,22 región a la que me pareció oportuno retirarme por una temporada, después de haber sufrido en España considerables ataques.
Es muy probable que si yo hubiese visitado España por mera curiosidad o con el propósito de pasar uno o dos años agradablemente, jamás hubiese intentado dar cuenta detallada de mis actos ni de lo que vi y oí. Yo no soy un turista ni un escritor de libros de viajes; pero la comisión que llevé allá era un poco extraña y me condujo necesariamente a situaciones y posiciones insólitas, me envolvió en dificultades y perplejidades, y me puso en contacto con gente de condición y categoría muy diversas; de suerte que, en conjunto, me lisonjeo pensando que el relato de mi peregrinación no carecerá enteramente de interés para el público, sobre todo, dada la novedad del asunto; pues aunque se han publicado varios libros acerca de España, éste es el único, creo yo, que trata de una obra de misiones en aquel país.
Es verdad que en el libro se encontrarán bastantes cosas muy poco relacionadas con la religión o con la propaganda religiosa; pero no tengo por qué excusarme de haberlas traído aquí a colación. Desde el principio hasta el fin fuí, digámoslo así, a la deriva por España, tierra de antiguo renombre, tierra de maravillas y de misterios, en condiciones tales para conocer sus extraños secretos y peculiaridades como quizás a ningún otro individuo le hayan sido nunca dadas, y ciertamente a ningún extranjero; y si en muchos casos presento escenas y caracteres tal vez sin precedente en una obra de esta índole, sólo haré observar que durante mi estancia en España me vi tan inevitablemente mezclado con ellos, que hubiera sido difícil referir con fidelidad mis andanzas sin dar de tales cosas una referencia tan puntual como la que aquí he puesto.
Es digno de nota que, llamado repentina e inesperadamente a «acometer la aventura de España», no me hallaba yo por completo falto de preparación para tal empresa. España ocupó siempre un lugar considerable en mis ensueños infantiles, y las cosas españolas me interesaban por modo especial, sin presentir que, andando el tiempo, me vería llamado a participar, si bien modestamente, en el drama descomunal de su vida; aquel interés me indujo, en edad temprana, a aprender su noble idioma y a conocer su literatura (apenas digna del idioma), su historia y tradiciones; de modo que al entrar por vez primera en España me sentí más en mi casa que lo que sin esas circunstancias me hubiese sentido.
En España pasé cinco años, que, si no los más accidentados, fueron, no vacilo en decirlo, los más felices de mi existencia. Y ahora que la ilusión se ha desvanecido ¡ay! para no volver jamás, siento por España una admiración ardiente: es el país más espléndido del mundo, probablemente el más fértil y con toda seguridad el de clima más hermoso. Si sus hijos son o no dignos de tal madre, es una cuestión distinta que no pretendo resolver; me contento con observar que, entre muchas cosas lamentables y reprensibles, he encontrado también muchas nobles y admirables; muchas virtudes heroicas, austeras, y muchos crímenes de horrible salvajismo; pero muy poco vicio de vulgar bajeza, al menos entre la gran masa de la nación española, a la que concierne mi misión; porque bueno será notar aquí que no tengo la pretensión de conocer íntimamente a la aristocracia española, de la que me mantuve tan apartado como me lo permitieron las circunstancias; en revanche he tenido el honor de vivir familiarmente con los campesinos, pastores y arrieros de España, cuyo pan y bacallao he comido, que siempre me trataron con bondad y cortesía, y a quienes con frecuencia he debido amparo y protección.
«La generosa conducta de Francisco González, y los altos hechos de Ruy Díaz el Cid se cantan todavía entre las asperezas de Sierra Morena»23.
El argumento más fuerte que, a mi parecer, puede aducirse como prueba del vigor y de los recursos naturales de España, y de la buena ley del carácter de sus habitantes, es el hecho de que, hoy en día, el país no se halle extenuado ni agotado, y que sus hijos sean aún, hasta cierto punto, un gran pueblo de muy levantados ánimos. Sí; a pesar del desgobierno de los Austrias, brutales y sensuales, de la estupidez de los Borbones, y, sobre todo, de la tiranía espiritual de la corte de Roma, España todavía se mantiene independiente, combate en causa propia, y los españoles no son aún esclavos fanáticos ni mendigos rastreros. Esto es decir mucho, muchísimo; porque España ha sufrido lo que Nápoles no ha tenido nunca que sufrir, y, sin embargo, su suerte ha sido muy diferente de la de Nápoles. Aún hay valor en Asturias; generosidad en Aragón; honradez en Castilla la Vieja, y las labradoras de la Mancha pueden aún poner un tenedor de plata y una nívea servilleta junto al plato de su huésped. Sí; a despecho de los Austrias, de los Borbones y de Roma, todavía media un abismo entre España y Nápoles.
Aunque suene a cosa rara, España no es un país fanático. Algo sé acerca de ella, y afirmo que ni es fanática ni lo ha sido nunca: España no cambia jamás. Cierto que durante casi dos siglos España fué La Verduga de la malvada Roma, el instrumento escogido para llevar a efecto los atroces planes de esa potencia; pero el resorte que impelía a España a su obra sanguinaria no era el fanatismo; otro sentimiento, predominante en ella, la excitaba: su orgullo fatal. Con halagos a su orgullo fué inducida España a despilfarrar su preciosa sangre y sus tesoros en las guerras de los Países Bajos, a equipar la armada Invencible y a otras muchas acciones insensatas. El amor a Roma tenía muy poca influencia en su política; pero halagada por el título de Gonfalonera del Vicario de Cristo, y ansiosa de probar que era digna de él, cerró los ojos y corrió a su propia destrucción al grito de: «¡Cierra, España!»
Cuando sus armas fueron impotentes en el exterior, España se recogió dentro de sí misma. Dejó de ser instrumento de la venganza y de la crueldad de Roma, pero no la dieron de lado. Aunque ya no servía para blandir la espada con buen éxito contra los luteranos, podía ser útil para algo. Aún tenía oro y plata, y aún era la tierra del olivo y de la vid. Dejó de ser el verdugo y se convirtió en el banquero de Roma; y los pobres españoles, que siempre estiman como un privilegio pagar cuentas ajenas, miraron durante mucho tiempo como una gran ventura que les permitieran saciar la rapaz avidez de Roma, que durante el siglo pasado sacó, probablemente, de España más dinero que de todo el resto de la cristiandad.
Pero la guerra prendió en el país. Napoleón y sus fieros francos invadieron España; siguiéronse saqueos y estragos, cuyos efectos se sentirán, probablemente, durante muchas generaciones. España no pudo ya seguir pagando a Pedro sus cuartos con la holgura de antaño, y desde entonces, Roma, que no respeta a ninguna nación más que en cuanto puede hacer de ella el ministro de su crueldad o de su avaricia, la miró con desprecio. El español tenía aún voluntad de pagar, dentro de lo que sus medios le permitían; pero muy pronto le dieron a entender que era un ser degradado, un bárbaro; más: un mendigo. Ahora bien: a un español podéis sacarle hasta el último cuarto con tal que le otorguéis el título de caballero y de hombre rico, pues la levadura antigua es tan fuerte en él como en los tiempos de Felipe el Hermoso; pero guardaos de insinuar que le tenéis por pobre o que su sangre es inferior a la vuestra. Al conocer, pues, la baja estimación en que había caído, el rústico viejo replicó: «Si soy un bestia, un bárbaro y, además, un pordiosero, lo siento mucho; pero como eso no tiene remedio, voy a gastarme estas cuatro fanegas de cebada, que había reservado para aliviar la miseria del Santo Padre, en una corrida de toros y en otras diversiones convenientes para la reina, mi mujer, y para los príncipes, mis hijos. ¿Yo un mendigo? ¡Carajo! El agua de mi pueblo es mejor que el vino de Roma.»
Veo que en la última carta pastoral dirigida a los españoles, el obispo de Roma se queja amargamente del trato que ha recibido en España por parte de algunos hombres inicuos. «Mis catedrales se arruinan – dice – , insultan a mis sacerdotes y cercenan las rentas de mis obispos.» Se consuela, sin embargo, con la idea de que todo esto es obra de la malicia de unos pocos, y que la generalidad de la nación le ama, sobre todo los campesinos, los inocentes campesinos, que vierten lágrimas al pensar en los sufrimientos de su Papa y de su religión. ¡Desengáñese, Batuschca24, desengáñese! España estaba dispuesta a luchar por vuestra causa, en tanto que al obrar así acrecentase su gloria; pero no le agrada perder batallas y más batallas en servicio vuestro. No se opone a llevar su dinero a vuestras arcas, en forma de limosnas, esperando, sin embargo, verlas aceptadas con la gratitud y la humildad propias de quien recibe una caridad. Pero al encontrar que no sois humilde ni agradecido, y, sobre todo, al sospechar que tenéis a Austria en mayor estimación, incluso como banquero, España se encoge de hombros y profiere unas palabras algo parecidas a las que ya he puesto en boca de uno de sus hijos: «Estas cuatro fanegas de cebada», etc.
Es, en verdad, sorprendente lo poco que a la gran masa de la nación española le interesó la última guerra25, la cual, empero, ha sido llamada por quien debía estar mejor enterado, guerra de religión y de principios. Se admitía, generalmente, que Vizcaya era el reducto del carlismo, y que los vizcaínos sentían fanático apego a su religión, a la que creían en peligro. La verdad es que los vascos se cuidaban muy poco de Carlos y de Roma, y tomaron las armas tan sólo por defender ciertos derechos y privilegios que tenían. Por el encanijado hermano de Fernando mostraron siempre soberano desprecio, que su carácter, mezcla de imbecilidad, cobardía y crueldad, merecía de sobra. Usaron su nombre como un cri de guerre solamente. Casi lo mismo puede decirse de sus partidarios españoles, al menos de los que se lanzaron al campo por su causa. Había, sin embargo, una gran diferencia de carácter entre éstos y los vascos, soldados valerosos y hombres honrados. Los ejércitos españoles de don Carlos se componían enteramente de ladrones y asesinos, casi todos valencianos y manchegos, que, mandados por dos forajidos, Cabrera y Palillos, se aprovecharon de la situación perturbada del país para robar y asesinar a la parte honrada de la población. Respecto de la reina regente Cristina, cuanto menos se hable, mejor; tomó en sus manos las riendas del gobierno a la muerte de su marido, y con ellas el mando del ejército. La parte respetable de la nación española, y por modo especial los honrados y estrujados labradores, aborrecían y execraban a las dos facciones. Muchas veces, al caer la noche, compartiendo la frugal comida de un labriego de cualquiera de las dos Castillas, oíamos el lejano tiroteo de los soldados cristinos o de los bandidos carlistas; con lo que comenzaba mi hombre a echar maldiciones a los dos pretendientes, sin olvidar al Santo Padre y a la diosa de Roma, María Santísima. Luego, con la energía de tigre característica del español cuando se excita, levantándose precipitadamente exclamaba: «¡Vamos, don Jorge, al campo, al campo! Me voy con usted y aprenderé la ley de los ingleses. Al campo, pues, desde mañana, a difundir el evangelio de Inglaterra.»
Entre los campesinos españoles fué donde encontré mis defensores más acérrimos; y aún supone el Santo Padre que los labradores de España son amigos suyos y le quieren. ¡Desengáñese, Batuschca, desengáñese!
Pero volvamos al presente libro: está consagrado, como digo, a referir mis sucesos en España mientras anduve por allá empeñado en difundir las Escrituras. Respecto de mis modestos trabajos, he de hacer notar aquí que lo realizado fué muy poca cosa; no tengo la pretensión de haber conseguido brillantes triunfos; cierto que fuí enviado a España, más que nada, a explorar el país y a comprobar hasta qué punto el espíritu del pueblo estaba preparado para recibir las verdades del cristianismo; obtuve, sin embargo, mediante el apoyo de buenos amigos, un permiso del Gobierno español para imprimir en Madrid una edición del libro sagrado, que subsiguientemente repartí por la capital y las provincias.
Durante mi estancia en España, otras personas prestaron muy buenos servicios a la causa del evangelio, y en una obra de esta índole sería injusto pasar en silencio sus esfuerzos. Villano es el corazón que rehusa al mérito su recompensa, y por insignificante que sea el valor de un elogio que brota de una pluma como la mía, no puedo por menos de mencionar, con respeto y estimación, unos pocos nombres relacionados con la propaganda evangélica. Un caballero irlandés, llamado Graydon, se empleó, con celo e infatigable diligencia, en difundir la luz de la Escritura en la provincia de Cataluña y a lo largo de las costas meridionales de España; mientras, dos misioneros de Gibraltar, los señores Rule y Lyon, predicaron la verdad evangélica durante un año entero en una iglesia de Cádiz. Tan buen éxito alcanzaron los esfuerzos de estos dos últimos, animosos discípulos del inmortal Wesley, que, con razón sobrada podemos suponerlo así, de no haber sido reducidos al silencio y desterrados del país por la fracción pseudo-liberal de los Moderados, no sólo Cádiz, pero la mayor parte de Andalucía habría entonces confesado las puras doctrinas del Evangelio y desechado para siempre los últimos restos de la superstición Papista.
Por hallarse más inmediatamente relacionado con la Sociedad Bíblica y conmigo, considero felicísima la oportunidad que se me presenta de hablar de Luis de Usoz y Río, vástago de una antigua y honorable familia de Castilla la Vieja, que me ayudó en la edición española del Nuevo Testamento, en Madrid. Durante mi permanencia en España recibí toda clase de pruebas de amistad de este caballero, que, en mis ausencias por las provincias, y en mis numerosos y largos viajes, me sustituía de buen grado en Madrid y se empleaba cuanto podía en adelantar las miras de la Sociedad Bíblica, sin otro móvil que la esperanza de contribuir acaso con su esfuerzo a la paz, felicidad y civilización de su tierra natal.
Para concluir, permítaseme declarar que conozco muy bien los defectos y errores del presente libro. Para componerlo me he valido de ciertos diarios que fuí escribiendo durante mi estancia en España y de numerosas cartas escritas a mis amigos de Inglaterra, que han tenido después la bondad de restituírmelas; sin embargo, la mayor parte de él, consistente en descripciones de lugares y escenas, en bosquejos de caracteres, etcétera, se la debo a mi memoria. En varios casos he omitido los nombres de los lugares, o por haberlos olvidado, o por no estar seguro de su ortografía. La obra, tal como hoy está, fué escrita en una aldea solitaria de una apartada región de Inglaterra, donde no tenía libros de consulta, ni amigos cuya opinión o consejo pudiera en ocasiones serme provechoso, y con todas las incomodidades resultantes del quebranto de mi salud. Pero he recibido en ocasión reciente tales muestras de la lenidad y generosidad extremadas del público británico y americano para conmigo, que sin temor me someto nuevamente a su consideración, y confío en que, si en los presentes volúmenes hay poco que admirar, me darán al menos reputación de hombre bien intencionado y que no se emplea en escribir ruindades.