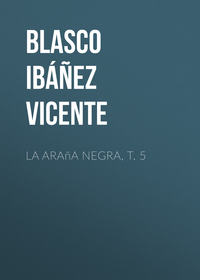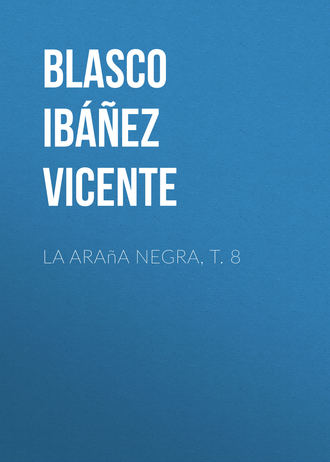
Полная версия
La araña negra, t. 8
Atraída por la fuerza del contraste, hizo mentalmente un parangón entre aquel hombre, fiel representación de la juventud aristocrática, y el que a aquellas horas marchaba en el “exprés” de Francia, y se sintió próxima a maldecir en voz alta a la fatalidad, que dejaba a su lado tipos como Ordóñez, mientras alejaba al joven doctor Zarzoso.
El hijo segundo del difunto duque de Vegaverde era bien conocido por toda la aristocracia de Madrid.
Su hermano mayor, el heredero del título de la casa, prócer sesudo, que en el Senado llamaba la atención por la manera de decir “sí” o “no” en las votaciones y que desde niño había sentado plaza de hombre tan formal como imbécil, demostraba cierto rastro de buen sentido, despreciando a su hermano menor y diciendo en todas partes que era un perdido, que deshonraba a su familia; pero la sociedad elegante no le hacía coro, antes bien, encontraba que Paco era un muchacho distinguido, ligero, eso sí, pero con mucho “chic”.
A los veinticinco años, cuando entró en posesión de su herencia, ésta quedó entre las uñas de prestamistas y usureros, a causa de los enormes anticipos aumentados por intereses bárbaros que se le habían hecho antes de ser dueño de su fortuna.
El elegante Ordóñez se encontró arruinado y casi en la miseria, justamente cuando más agradable comenzaba a encontrar la existencia; pero no era él (según decía) mozo capaz de ahogarse en tan poca agua y siguió adelante en su vida de despilfarros y locuras sin fijarse en el presente, ni importarle gran cosa el porvenir.
Las grandes fortunas son como esos navíos colosales, que al ser tragados por el mar, dejan sobre la superficie innumerables objetos que sobrenadan y son todavía utilizados. Ordóñez, a pesar de su total ruina y de que su fortuna entera había quedado en manos de los usureros, todavía gozaba de recursos que sobrevivían a su empobrecimiento y el más principal era el crédito que le daba su apellido y sus relaciones sociales.
El hijo del duque de Vegaverde fué el tipo perfecto del aventurero aristocrático, que explota su nacimiento y vive a costa de los que le rodean, explotándolos con gran frescura, como quien hace uso de un derecho y tiene por feudataria a toda la sociedad. Dió sablazos de miles de pesetas; vendió fincas que ya no le pertenecían; tomó cantidades a préstamo que nunca debía devolver, firmando para ello escrituras de depósito; importunó a todos sus amigos, que él creía ricos e imbéciles, pidiéndoles favores pecuniarios con diversos pretextos; llegó hasta la estafa, y todo esto lo hizo con la mayor sangre fría, con la más asombrosa indiferencia, con una ligereza insolente y sin arrepentirse de sus acciones ni temer las consecuencias, pues, según él decía, los presidios se habían hecho únicamente para gentes sin distinción, y era imposible que llegase a entrar en ellos un individuo, cuyos antecesores gozaban de la grandeza de España desde muchos siglos antes, y que, además, tenía un hermano senador por derecho propio.
Por dos veces había estado próximo a ser expulsado del Casino a causa de sus trampas en el juego; gozaba, entre la juventud elegante, una fama poco envidiable; pero, a pesar de esto, ninguno se negaba a estrechar su mano, y era frase corriente al hablar de él, exclamar:
– ¿Quién? ¿Paco Ordóñez? ¡Lástima de chico! Tiene mala cabeza, pero en el fondo es un corazón de oro. Su defecto más capital es no tener un céntimo.
El corazón de oro consistía en que Ordóñez, en su época de opulencia, había derramado el dinero con loca prodigalidad, dejando tras sí muchos estómagos agradecidos, y en que gozaba fama de espadachín, habiendo muchas veces pagado a algún acreedor de los que se creaba en torno de la mesa de juego, primero con insultos y después con una estocada.
Además, entre la balumba de necios con quienes vivía en intimidad en el Casino y en todos los puntos de reunión de la juventud elegante, tenía sus admiradores, y llamaba la atención por la originalidad de sus maneras y la extremada novedad de sus trajes. Sus reverencias y saludos, copiados de actores, eran imitados por su corte de gomosos, que también en el vestir se regían por aquel aventurero, que tenía como acreedores a los principales sastres y sombrereros de Madrid.
Ordóñez vivía en grande, gastaba como un potentado, era uno de los árbitros de la moda, ocupaba un lindo entresuelo en la calle de Alcalá, y él mismo no sabía explicarse cómo verificaba el milagro de gastar cual un potentado, sin otras rentas que el dinero ganado en la ruleta alguna noche de buena suerte.
Era muy inteligente en materia de caballos; asistía todas las noches a la Opera, sin que sus conocimientos artísticos fuesen más allá de saber que la tiple tenía buenos brazos y conocer algunas obscenas anécdotas de bastidores; y en las corridas de toros, distinguíase como furibundo aficionado, tuteándose con todos los toreros de renombre, a los cuales consideraba como compañeros de “juerga”.
Su mala fama no era un secreto para nadie. Sus canalladas trascendían y, aumentadas por la voz pública, eran conocidas por todas las pudibundas señoritas y severas señoras de la alta sociedad; pero, a pesar de esto, no se le cerraba la puerta de casa alguna, antes bien, en las fiestas aristocráticas, era muy apreciado como un hábil organizador de cotillones.
Ordóñez era hombre de suerte. También, entre las mujeres se había fabricado una frase en honor de él, y las mamás se decían:
– ¡Oh! ¡Ordóñez! Un buen muchacho; algo ligero de cascos, ¡eso sí!, pero muy distinguido; muy “chic”, y, además, ya sentará la cabeza cuando se case. Esos que son tan calaveras en la juventud, después resultan maridos modelos. Lástima que esté arruinado.
Y el aventurero, con su cabeza charolada, su bigotillo erizado y su fría sonrisa de hombre audaz y fatuo, seguro de su cinismo, exhibíase en todas partes, siempre distinguido y correcto, con su frac a la última moda, la camelia en el ojal y el “claque” apoyado en el muslo.
Las jóvenes casaderas, con el instinto propio de las mujeres, leían en su cerebro. Bailaban con él, admitían con gusto los obsequios de un hombre de moda, pero no hacían el menor esfuerzo para retenerle. Todas decían lo mismo:
– ¡Oh! Ese no sirve; no hay que poner en él esperanzas. Ese busca una buena dote.
Cinco años de aquella vida de despilfarro, sin una base firme, comenzaban a agotar su ingenio y a gastar rápidamente sus hábiles procedimientos de elegante estafador. El número de acreedores era tan inmenso, que le aplastaba como una inmensa mole, y todas las fuentes de dinero comenzaba a encontrarlas cegadas.
Había contado, como un protector seguro, al padre Tomás, de la Compañía de Jesús, que era antiguo amigo de su familia por ser el difunto duque uno de los hermanos laicos de la Orden.
El poderoso jesuíta le había protegido en varias ocasiones. Nunca le pidió dinero, porque sabía el aventurero que a los hijos de Loyola los distribuyen desde Roma sobre las diversas naciones, para que chupen el jugo de éstas, afectando siempre la mayor pobreza para ponerse a cubierto de toda clase de demandas; pero, en cambio, Ordóñez solicitó del jesuíta lo único que éste podía hacer, que eran favores.
Cuando se veía asediado por los acreedores y su ingenio agotado no le proporcionaba recursos para salir del paso, cuando contemplaba próxima una causa criminal por sus ligerezas en tomar dinero, entonces acudía a impetrar el auxilio del padre Tomás, y el enemigo del difunto duque, tocando todos los ocultos resortes que constituían su poder, hablando a unos y mandando a otros, lograba alejar por algún tiempo la nube amenazadora que se cernía sobre la frente del calavera.
Esta amistad con el padre Tomás, servía también al joven para dar a su persona cierto tinte de religiosidad, que no sentaba mal en los salones que frecuentaba. Podía ser calavera, tener costumbres canallescas, cometer ligerezas penadas en el Código, pero cuando en las tertulias elegantes se hablaba de religión, Ordóñez sabía ponerse serio, y, con la gravedad del hombre sesudo, declaraba, cerrando los ojos, que era preciso creer en algo y de paso ensartaba cuatro lugares comunes que había leído en cualquier periódico conservador y que recordaba por casualidad.
El padre Tomás, que era quien conocía mejor su vida y sus enredos, apreciábale, a pesar de esto. La audacia y el cinismo del aventurero de frac, gustábanle al aventurero de sotana, y el poderoso jesuíta sentía por Ordóñez la misma simpatía que en otros tiempos había profesado el padre Claudio a Quirós.
Ordóñez sentíase próximo a la ruina en la época que fué presentado a la baronesa de Carrillo y su sobrina.
Su amigo, el poderoso jesuíta, no quería ya sacarle a flote de sus enredos, o no podía alcanzar nada de los acreedores para desenmarañar la situación del aventurero, y éste, a pesar de su serenidad, comenzaba a desconfiar sobre su porvenir.
Un matrimonio de negocio era su única esperanza; pero lo juzgaba irrealizable, pues las herederas ricas eran cada vez más raras y él ofrecía pocos alicientes para encontrar una que le concediese su mano.
En esta situación fué cuando el marqués académico, otro de sus protectores, a quien hacía blanco de sus aceradas burlas, sin duda despechado por lo poco que le servía, le propuso presentarlo a la baronesa de Carrillo, que era para Ordóñez casi desconocida. La casa de la baronesa, con aquel aspecto claustral que hasta entonces había tenido y la beatería que en ella se reunía, ofrecía pocos alicientes para un aventurero que iba siempre en busca de gente que pudiera serle útil, y a esto era debido que desconociese la existencia de tal familia él, que se trataba con toda la alta sociedad.
La sobrina de la baronesa era una estrella mate que tímidamente se había presentado en el cielo de la elegancia y en la cual apenas se fijó Ordóñez hasta entonces. Pero cuando el académico, con ciertas palabras indiscretas que se le escaparon, dió a entender que su presentación a la tal familia le había sido recomendada por una persona importante, Ordóñez pensó que ésta no podía ser otra que el padre Tomás, y esta circunstancia le interesó bastante.
Puesto que el poderoso jesuíta descendía a ocuparse de un asunto tan baladí, como era su presentación, resultaba indudable que sentía interés por el porvenir de su joven protegido.
Ordóñez no tardó en suponer el significado de aquel acto.
– Sin duda – se dijo – el padre Tomás, compadecido de mí, al verme en situación tan apurada, piensa en mi porvenir y me pone en camino de hacer fortuna. Algo significa el querer que me presenten a la baronesa de Carrillo cuya sobrina es millonaria. ¡Adelante, amigo mío! No hay que desconfiar del éxito; pues en este asunto, el reverendo padre trabajará en la sombra como él sólo sabe hacerlo.
Y Ordóñez se dejó presentar.
La baronesa le recibió con gran amabilidad. Sabía muy poco de su vida y costumbres, y el padre Tomás le había hablado con grandes elogios de aquel muchacho, que, aunque algo calavera, tenía muy buen fondo, y prometía ser un hombre de provecho el día en que la edad le hiciese sentar la cabeza. Además, doña Fernanda, como la mayoría de las devotas viejas, sentía cierta inclinación en favor de los calaveras.
A invitación de la baronesa, sentóse Ordóñez entre ella y su sobrina; el académico quedó en pie apoyándose en un sillón y adoptando esa actitud rebuscada de personaje de cromo, que a él le parecía el colmo de la elegancia espiritual, y entre los cuatro entablóse una conversación animada sobre el asunto de la noche, o sea la ópera y sus intérpretes.
La baronesa experimentó gran satisfacción al ver que el joven se adhería en todo a la opinión que ella manifestaba. ¡Cuán pronto se conoce la buena y sana educación! ¡Cómo se daba a entender que aquel joven había sido educado por los padres jesuítas!
Doña Fernanda lanzaba dulces miradas a Ordóñez, cada vez que éste se manifestaba de su misma opinión, y, rebuscando palabras, alambicando conceptos, ni más ni menos que si estuviera presidiendo una junta de Cofradía, hablaba de la ópera y del debutante, que era el tema de conversación en todos los palcos, alternando con las noticias del día y la crítica del vestido y de las joyas de la que se sentaba en el compartimiento inmediato.
¡El tenor!.. ¡Phs! No le parecía mal a la baronesa; además, ella, según confesión propia, no entendía gran cosa de apreciar el mérito de las voces. Pero… la ópera que se cantaba aquella noche, “Los hugonotes”, no le merecía igual indiferencia desdeñosa.
Era un atentado contra la moral y las buenas costumbres que se permitiera la representación de óperas como aquélla. No negaba ella que la música era buena; así lo afirmaban los que lo encendían, y, además, a ella le parecía muy bien, sobre todo en los bailables.
Pero la baronesa de Carrillo fijaba por completo su atención en el libreto, en el argumento, y al llegar aquí, se mostraba iracunda e inexorable. ¿No era una vergüenza que en un país tan eminentemente católico como España asistiera la gente más distinguida a una representación, en la cual los protestantes desempeñaban la parte más noble y simpática, y los representantes de la buena causa, los defensores de la Iglesia y del Papa, aparecían como verdugos alevosos, como asesinos dominados por el salvajismo? Aquello era inicuo, y parecía imposible que un público tan distinguido no silbase a Meyerbeer, que creaba un Raúl simpático, a pesar de ser protestante, y un Saint-Bris, torvo y sanguinario, sin tener en cuenta que era un señor católico.
Y luego aquel Marcelo, grosero soldadote, que siempre tiene en los labios la monótona canción del maldito Lutero; y aquella Valentina, mozuela corretona y desobediente, que, a pesar de ser educada por su señor padre en los sanos principios católicos, se hace hugonote por seguir al boquirrubio de Raúl, eran personajes que irritaban a la baronesa, quien, hablando de la obra de Meyerbeer, resumía su opinión con estas desdeñosas palabras:
– Al fin y al cabo, la obra de un judío. A mí, en óperas, nada me gusta tanto como el “Poliuto”.
El académico, para dejar bien sentado su prestigio de poeta y volver por el honor de los de la clase, protestaba débilmente, limitándose a formular una sentencia tan profunda como ésta:
– Baronesa; es usted muy injusta. El arte es el arte.
Y aquí se atascaba su luminosa inteligencia, no encontrando mejores argumentos.
Ordóñez acogía las palabras de la baronesa con sendas inclinaciones de cabeza, y hacía esfuerzos para demostrarla que era en un todo de su opinión.
¡Oh! El también pensaba así, la ópera era inmoral; iba contra el catolicismo, y esto no podía consentirse, porque era preciso confesar que “había algo”. Y esto lo decía con tono sentencioso, mirando arriba, y con la expresión de un hombre que, tras profundas reflexiones, ha llegado a adivinar la existencia de la divinidad.
Además, él, arrastrado por el deseo de agradar a la baronesa, llegaba hasta la exageración, y no se contentaba con criticar “Los Hugonotes”, sino que encontraba la ópera, en general, digna de ser suprimida, como atentatoria a la moral y a las buenas costumbres. Y daba pruebas de ello. En “La Africana”, poníase en ridículo a la respetable clase de obispos; en “La Hebrea”, un cardenal resultaba padre de una judía, y así casi todas; y cuando no resultaban tales obras encaminabas a escarnecer la Religión, aún era peor, pues hacían ruborizar con sus bailes inmorales y sus dúos de amor, en que faltaba poco para que el tenor y la tiple se comieran a besos a la vista del público.
Y aquel granuja, a quien tuteaban todas las bailarinas del Real y que en cierta ocasión galanteó a una tiple para empeñarle los brillantes, hablaba de la inmoralidad de la ópera con un santo horror de capuchino, que impresionaba a la baronesa.
Doña Fernanda, oyéndole se afirmaba en su primitivo pensamiento. ¡Qué gran cosa era la educación de los jesuítas, cuando aquel joven, después de la borrascosa vida de calavera, todavía conservaba tan buenas ideas, tan sanos principios!
Pero el académico, más sencillo, o menos crédulo, contemplaba a Ordóñez con mirada fija, y pensando en las mil perrerías que acometía todos los días, se decía interiormente, poseído de cierta admiración:
– ¡Ah, redomado hipócrita! ¡Ah, grandísimo tuno! ¡Cómo mientes!
María sólo atendía a ratos a la conversación. Ordóñez le resultaba antipático y adivinaba algo de la falsedad que encerraban sus palabras.
La proximidad de aquel hombre había servido para excitar en ella el recuerdo de Juanito Zarzoso y la tristeza la invadía de tal modo, que, para disimularla, miraba a todas partes con sus gemelos, sin fijarse en nada.
El acto tercero había comenzado, y los dos hombres seguían en el palco, pues la baronesa les había invitado a quedarse.
Doña Fernanda y Ordóñez seguían conversando sobre el tema religioso; el académico miraba a todos los palcos con expresión aburrida, y María fijaba toda su atención en la escena, buscando en las sensaciones artísticas un medio para olvidar momentáneamente su dolor.
Estaba de espaldas a Ordóñez, y dos o tres veces que éste, aprovechando momentos de silencio con la tía, intentó dirigirla la palabra y hacerla sonreír con alguno de sus chistes mordaces que tanto efecto lograban entre las damas, quedó desconcertado ante la frialdad con que le contestó la joven.
María estaba conmovida. Conocía muy bien la ópera; pero en aquella noche las diversas escenas le impresionaban más que de costumbre, sin duda, a causa del estado de su alma. Aquella Valentina que, con el velo de desposada, se escapaba de la iglesia e iba en la oscuridad nocturna buscando a su Raúl, parecíale que era ella misma, que marchaba desolada en busca de su novio, huyendo de la baronesa, que quería casarla con otro hombre; por ejemplo, con el majadero pretencioso e hipócrita que tenía al lado.
Y esta novela que rápidamente se forjaba en su imaginación, la hacía mirar con odio a aquel Ordóñez que se mostraba obsequioso y galante de un modo que desesperaba.
Terminó el acto, y los dos hombres se levantaron para retirarse.
La baronesa ofreció a Ordóñez su casa. Ella no tenía muchos amigos, ni las reuniones en su casa ofrecían gran atractivo; allí sólo entraban personas sesudas y de sanos principios, y, por esto mismo, tendría mucho gusto en recibir a un joven tan sensato que, por sus ideas y su modo de ver las cosas, tenía alguna analogía con su difunto cuñado Quirós, el padre de María, el héroe de la causa santa en el 22 de junio, y del cual la sociedad, ingrata y olvidadiza, no se acordaba para nada.
Ordóñez consideróse muy honrado por tal invitación, y se retiró.
El académico, que se quedó en el palco, siguió hablando con la baronesa y contestando a las preguntas que ésta le hacía sobre Ordóñez.
Iba a comenzar el acto cuarto, cuando la baronesa se levantó. Estaba muy excitada por la conversación que había sostenido con el joven.
– ¿Nos vamos ya, tía? – preguntó con extrañeza María.
– Sí, hijita. No me siento con fuerzas para ver ese acto, que siempre me ha repugnado; y esta noche más aún. No quiero presenciar esa infernal “conjura”, en la que salen revueltos frailes y monjas con el puñal en la mano. Detesto ese acto.
– ¡Pero Fernandita! – exclamó escandalizado el académico – . ¡Si es lo mejor de la obra!.. Además, todos esperan en el gran dúo al tenor, creyendo que en él hará prodigios. ¡Vamos, quédense ustedes!
– ¡Que no! No quiero tragar bilis viendo tales impiedades en escena. Niña, ponte el abrigo.
Y las dos mujeres salieron del teatro. El académico las acompañó hasta el vestíbulo, y tía y sobrina subieron en su carruaje.
María se felicitaba de la resolución de la baronesa. Aquel dúo de amor, con sus gritos de suprema pasión y su penosa despedida, le hubiese causado mucho daño, y tal vez, haciendo estallar su comprimido llanto, habría revelado el dolor que la dominaba por la marcha de su novio. Bien había hecho la baronesa en retirarse.
Rodaba el elegante carruaje con dirección a la calle de Atocha, y las dos mujeres guardaban el más absoluto silencio.
María iba ensimismada, hasta el punto de no darse cuenta exacta de en dónde estaba. La voz de la baronesa le sacó de tal situación.
– Di, niña, ¿qué te ha parecido ese joven?
– ¿Quién? – preguntó azorada la muchacha, que aún no había salido de la sorpresa producida por tan repentina pregunta.
– ¿Quién ha de ser, tonta? Paco Ordóñez, ese muchacho que nos ha presentado el marqués.
María tardó en responder, y, por fin, dijo con indiferencia:
– Pues me ha parecido un hombre insignificante.
Y reclinándose otra vez en el fondo del coche, cerró los ojos y volvió a entregarse de lleno a sus pensamientos, que le arrastraban lejos, muy lejos, a la infinita cinta de hierro por donde, rugiendo y exhalando bufidos de fuego, volaba el tren que le arrebataba a su novio.
VIII
Trato cerrado
El hermano que desempeñaba junto al padre Tomás el cargo de doméstico de confianza dijo al elegante joven que esperaba en la antecámara:
– Señor Ordóñez; el revendo padre dice que ya puede usted pasar.
Paco Ordóñez entró en el despacho del poderoso jesuíta con el mismo aplomo que si estuviera en su propia casa.
Siempre que entraba allí, su ojo certero de inteligente en materias de lujo y “confort” no podía menos de irritarse a la vista de aquellas paredes polvorientas, con el papel rasgado en flotantes jirones, los muebles viejos, construídos con arreglo a la moda de principios de siglo, y aquellos innumerables armarios atestados de panzudas carpetas verdes, que apenas si lograban contener tan inmensa cantidad de papeles.
Percibíase allí ese olor húmedo y pegajoso de sacristía que forma el ambiente de todas las habitaciones cuyos balcones se abren muy de tarde en tarde para dejar franco el paso al aire exterior.
Ordóñez, por el instintivo impulso de la costumbre, lanzó una mirada a la larga fila de armarios que rozaba al pasar. Los estantes, arqueados por un peso que soportaban tantos años, parecían próximos a romperse, como si no pudieran sufrir por más tiempo la inmensa carga de papeles rotulada y numerada.
– ¡Diablo! – se dijo el joven – . Conozco bien lo que este archivo significa. Aquí está, como en conserva, la conciencia de media humanidad.
El padre Tomás, sentado a la gran mesa de roble, seguía escribiendo, sin levantar la cabeza, como si no se hubiera apercibido de la presencia de Ordóñez, y únicamente cuando éste, plantándose a pocos pasos de él, obstruyó con su cuerpo la luz que caía sobre los papeles en que escribía el jesuíta, sin salir de su mutismo, hizo un gesto como indicándole que se sentara y esperase en silencio.
Transcurrieron algunos minutos sin que nada turbase la calma sepulcral de aquel vasto edificio, en el que se adivinaba la existencia de una omnipotente voluntad, que gobernaba sin trabas y era obedecida automáticamente.
Por fin, el padre Tomás dejó de escribir, y, fijando su aguda mirada en Ordóñez, que seguía contemplando con ojos burlones el aparato anticuado y polvoriento de aquella gran sala, comenzó la conversación.
– ¿Cómo va, pollo? ¿Qué tal es la situación que atravesamos?
– Mal, muy mal, reverendo padre; y de seguro que si usted no viene en mi auxilio, como otras veces, y me salva del naufragio, soy hombre perdido por completo. Por eso me he apresurado a venir a verle apenas recibí su aviso, esperando que usted con ese talento y esa bondad que nadie como yo le reconoce, sabrá salvarme.
– Lo que hoy te sucede es la consecuencia lógica de esa vida de escándalo y despilfarro que tanto amargó en los últimos años la vida de tu difunto padre. Paco, has sido muy calavera.
– Me ha gustado divertirme; no lo niego.
– Has derrochado una gran fortuna.
– Hoy, en cambio, vivo sin rentas, conservando el mismo boato que cuando era rico. Ya ve vuestra paternidad que para esto se necesita algún ingenio.
– Tienes más acreedores que todos los calaveras de Madrid juntos.
– Tampoco lo niego; pero cuento con la protección de usted, que es para mí un padre cariñoso, y que con su influencia sabe sacarme de todas las situaciones difíciles. Sin usted, ¿dónde estaría yo a estas horas?
– En presidio; no lo dudes, joven atolondrado. Has cometido verdaderas locuras; con tal de adquirir dinero, no has vacilado en firmar cuantos papeles te han presentado, sin fijarte, las más de las veces, en su contenido; si yo he podido salvarte hasta ahora de la deshonra, no sé si en adelante seré tan afortunado. Por esto creo que ya es tiempo de que pensemos en tu porvenir. Ya ves que no puedo interesarme más de lo que lo hago en beneficio de un joven pervertido, y que ningún honor proporciona al que lo protege. Este interés que me tomo, no es porque tú te lo merezcas, sino porque pienso en tu padre, que fué gran amigo mío, y quiero rendir tal tributo a su memoria.