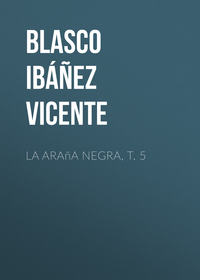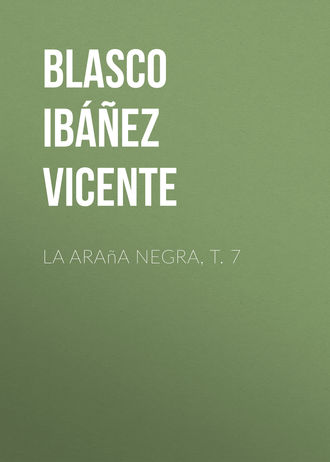
Полная версия
La araña negra, t. 7

Vicente Blasco Ibáñez
La araña negra, t. 7/9
SEPTIMA PARTE
MARUJITA QUIROS (CONTINUACIÓN)
III
Alvarez después de la revolución
Al triunfar la revolución de septiembre de 1868, Alvarez vino a España, entrando por Cataluña con algunos generales emigrados. En Barcelona se reunió con Prim, que hacía su viaje insurreccional por las costas del Mediterráneo, y entró en Madrid formando parte del Estado Mayor del célebre general, que fué acogido en la capital de España con la ovación más delirante que se recuerda.
Alvarez no olvidó a su asistente, quien a los pocos días entró también en Madrid, completamente convertido, pues a pesar de su sencillez, no dejaba de darse alguna importancia en vista de las atenciones recibidas en el camino.
Había desembarcado en Málaga con otros deportados políticos, y desde allí hasta la corte su viaje había sido una serie de ovaciones tributadas por el pueblo a los que se habían sacrificado por su libertad. Perico quería seguir siendo para su amo un fiel asistente, pero para los demás aspiraba a honores de personaje, y muchas noches, mientras Alvarez estaba ausente, iba él a alguno de los clubs populares que entonces comenzaban a formarse y recibía allí de los oradores los elogios destinados a los mártires, conmoviéndose hasta el punto de derramar lágrimas.
Uno de los más fervientes deseos de Alvarez era encontrar a don Pedro Corrales, aquel inesperado y extraño protector que le había salvado la vida. Fué a la calle de San Agustín, y nadie, en aquella vieja casa, pudo contestar a sus preguntas. El policía y su moza no vivían ya allí; la vieja prestamista aun ocupaba el primer piso, pero en las conferencias que a través del ventanillo de su puerta sostuvo con el militar, no le dió noticia alguna.
Don Pedro se había trasladado hacía más de un año, no se sabe dónde. A esto quedaban reducidas todas las noticias.
Buscó Alvarez por todos lados, ganoso de encontrar a su protector, pero sus gestiones fueron inútiles. Su cajón de memorialista no existía ya.
El agitado océano de Madrid se había tragado a aquel náufrago social que con tanta dignidad y santa sencillez sabía mantenerse en su infortunio.
¿Había muerto víctima de la miseria? ¿Había cambiado su fortuna en aquellos dos años? ¿Había encontrado al fin el valor que le faltaba para reunirse con su Ramona?
Alvarez no supo nunca nada de aquel hombre, cuyo recuerdo quedó fijo por siempre en su memoria.
Su encuentro con aquel viejo había sido de esos que ocurren en la vida, y que, a pesar de pasar fugaces, impresionan más que las amistades eternas.
El memorialista era, para la vida de Alvarez, un elemento necesario. Le había encontrado en el momento preciso, y después el destino le hizo desaparecer. Los dos habían sido como los buques que se encuentran en los desiertos mares; se prestan auxilio, se exponen al peligro el uno por el otro, y después se alejan con igual indiferencia para no encontrarse jamás.
Alvarez sólo fué ascendido a comandante, mientras que oficiales que habían permanecido en España, no atreviéndose a desenvainar nunca la espada por la revolución, saltaban ayudados por el favor, y de un solo golpe, dos o tres empleos.
Había en el infatigable conspirador, en el héroe del 22 de junio, algo que le hacía poco simpático a los ojos de aquella brillante pléyade militar que se reunía en los salones del ministerio de la Guerra, donde Prim daba audiencia a sus cortesanos de espada.
El comandante Alvarez era republicano, y a tal punto llevaba su fe política entre todos aquellos soldados de fortuna, que eran partidarios de la revolución porque a la sombra de ésta se alcanzaban entorchados, que no vacilaba en manifestar su pensamiento ante el mismo Prim, que tan justa fama tenía de poco sufrido.
Las manifestaciones monárquicas que había hecho el general al desembarcar en Barcelona, le habían descorazonado. ¡Adiós, ídolo! Prim, que hasta entonces había sido para él un ser sobrenatural, un patriota sin precedentes en la historia de España, convertíase ahora, ante sus ojos, en un político doctrinario incapaz de romper los moldes forjados por sus antecesores, y ansioso únicamente de ser la espada protectora, el factótum de una monarquía con ciertos visos de democracia.
Alvarez no vaciló en decir al marqués de los Castillejos la opinión que le merecía, y de aquí que las recompensas revolucionarias fuesen tan parcas para él, como exorbitantes para otros.
Prim apreciaba mucho a su antiguo agente; sabía de lo que era capaz y tenía interés en conservarlo a su lado, por lo que intentó atraerlo a sus planes políticos favorables a una monarquía democrática. Prometióle el mando de un regimiento y el fajín para de allí a poco tiempo, si se declaraba adicto a la monarquía que soñaba fundar, pero todas sus seducciones se estrellaron contra el austero republicanismo del comandante.
El había trabajado por la revolución y expuesto mil veces su vida en la creencia de que aquélla era para arrojar por siempre los reyes de España; con esta idea había militado a las órdenes de Prim, pero ahora que éste se decidía en favor de la institución monárquica, él le abandonaba, y aunque la disciplina militar obligábale a ser fiel al gobierno provisional su corazón estaba de parte de la República federativa, de aquella República que Pi y Margall, Castelar, Orense, Garrido y otros iban predicando por todas las provincias de España.
Entre el progresismo triunfante que le ofrecía todos los honores y grandezas de la victoria, y el evangelio republicano que comenzaba a conquistar el corazón de las masas humildes y necesitadas, estaba con el último, así como unos cuantos meses antes estaba por los derechos del pueblo, contra la tiranía de los Borbones.
Alvarez rompió abiertamente con Prim.
– Ese chico es un loco – decía el general en su tertulia – . Siento que se aleje, porque es un buen amigo. Veremos qué le dan esos republicanos, a cambio del sacrificio que hace alejándose de mí.
Alvarez quedó en Madrid, aunque sin incorporarse a Cuerpo alguno.
Libre de aquellas ocupaciones políticas que tanto tiempo le habían absorbido, dedicóse a cumplir un deseo que hacía tiempo le agitaba.
En la emigración había sabido la muerte de Enriqueta. Leía los periódicos españoles, y especialmente de Madrid, para estar al tanto de los acontecimientos políticos ocurridos en su patria, y muchas veces tropezaron sus ojos con el nombre de la baronesa de Carrillo, eterna presidenta de cuantas cofradías celebraban fiestas religiosas u organizaban cuestaciones caritativas. A pesar del odio que profesaba a doña Fernanda, alegrábase cada vez que encontraba su nombre, pues esto parecíale que le aproximaba a la mujer amada.
Quiso enterarse varias veces de la suerte de Enriqueta y de su viudez, en la que tanta participación había tenido Perico; y aunque pensó en escribirle, nunca llegó a atreverse.
Por un periodista que fué a Amberes, donde él se encontraba con Prim, supo que Enriqueta se hallaba enferma, pero no llegó a persuadirse de la verdad de esta noticia, pues el que la daba hablábale con el tono vago e indeciso del que no se entera de cosas que le son indiferentes.
Un día, leyendo en el café de Madrid, en pleno boulevard Montmartre, un número de La Epoca, encontróse con una esquela mortuoria que le hizo palidecer. Era la de Enriqueta. En un suelto de regulares dimensiones que el cronista del mundo elegante dedicaba a la finada, leyó que ésta había sufrido una larga enfermedad que la tenía privada de conocimiento a consecuencia de la sorpresa que experimentó el 22 de junio al ver a su querido esposo muerto a las puertas de su casa. El revistero aristocrático aprovechaba la ocasión para anatematizar a los feroces revolucionarios y hacer la apología de la reina y de la nobleza de sangre. A Alvarez le hizo aquello mucho daño. Ignoraba la verdadera causa de aquella enfermedad de Enriqueta; no sabía que ésta le creía fusilado, y al leer lo que el revistero decía sobre el inmenso cariño que la señora de Quirós había profesado a su esposo, pasión que se acrecentó después de la muerte, experimentó terribles celos y se dijo con ferocidad de amante ofendido, como si la infeliz viviera:
– ¡Fíese usted de las mujeres! ¡Tanto como parecía quererme, y ahora resulta que muere enamorada del pillete de su marido!..
La imagen de Enriqueta ya no ocupó desde aquel día el lugar preferente en la memoria de Alvarez; pero cuando éste se vió en Madrid después de triunfar la revolución, uno de sus más vehementes deseos fué el ver a su hija, a la pequeña María, que sólo había contemplado furtivamente en aquellas tardes que Enriqueta, esposa ya de Quirós, acudía a sus inocentes citas.
El comandante volvió a rondar como en otros tiempos el palacio de Baselga, pero ahora con más aplomo y convencido de su derecho.
No iba en busca de amores; era un padre que quería ver a su hija.
Entonces fué cuando la baronesa de Carrillo le vió un día desde un balcón, y si la devota señora experimentó gran susto al creerle un aparecido, no fué menor la alarma que sintió cuando llegó a convencerse de que era un hombre de carne y hueso, o más bien dicho, que era aquel mismo pillete republicano que tantos disgustos le había proporcionado y que tan antipático le resultaba siempre.
La baronesa, con su fino olfato de beata, adivinó inmediatamente lo que significaban aquellos paseos del militar.
¡Oh! ¡No cabía dudarlo! Alvarez era el verdadero padre de Marujita, y, sin duda, sentía el deseo de verla y estrecharla entre sus brazos.
¡Y pensar que aquel miserable había mezclado su sangre plebeya con la de una familia tan aristocrática!
Pero a la baronesa no le duró mucho tiempo la indignación que le producían tales consideraciones.
Pensó en su situación actual, en la revolución que tanto horror le causaba, y en que aquel hombre odiado era de los victoriosos y debía disponer de las masas que aterrorizaban a la baronesa, con su aspecto poco distinguido.
¿Si proyectaría robarle la niña?
Había que ser prudente y no hacer, como en pasadas épocas, demostraciones de desprecio a aquel ogro que la maldita revolución ponía nuevamente ante ella.
IV
Un revolucionario y una beata
En toda la noche no pudo dormir la baronesa, agitada por los pensamientos que la producía el haber visto a Alvarez la mañana anterior.
A la madrugada, cuando ya sonaba en las calles el campanilleo de las burras de leche y el cencerro de las vacas, pudo atrapar el sueño, pero no gozó de tal dicha por muchas horas.
Eran las once cuando entró su lenguaraz doncella a avisarle, con tono de alarma, que había estado a visitarla un comandante, anunciando que volvería a la una, pues tenía que hablar con urgencia a la señora.
El modo con que la doncella decía estas palabras, acabó de disipar la torpeza que invadía a doña Fernanda, bruscamente sacada de su sueño.
Adivinábase que aquella muchacha conocía a Alvarez y no ignoraba la importancia que tenía la visita.
La baronesa así lo comprendía. ¡Dios sabe de cuántas murmuraciones habría sido objeto su difunta hermana por parte de la servidumbre, gente respetuosa e inmóvil que parece no fijarse en nada y, sin embargo, lo ve todo!
Doña Fernanda, herida por la audacia que demostraba Alvarez presentándose en su casa, saltó inmediatamente del lecho y comenzó a vestirse.
¡Dios mío! ¿Que quería aquel hombre? ¿Cómo se atrevía a poner los pies en aquella casa? ¿Con qué derecho quería hablar nada menos que a una baronesa muy católica y no menos ilustre? Que se fuera a sus centros, a sus clubs, a sus logias horripilantes, donde se pisoteaba a Cristo, se cometían los mayores sacrilegios y se pronunciaban terribles palabras que mataban a una persona sólo con oírlas. ¡Mire usted! que era audacia la de aquel demagogo.
Lo único que la consolaba es que ella hablaría con Paco Serrano, que la estimaba mucho, y sabría meter en vereda al audaz comandante.
Estaba resuelta a no dejarse imponer por el descamisado y dió orden terminante a la doncella para que no le permitiera la entrada.
Pero no tardó en cambiar de opinión. Parecióle, sin duda, indigno de ella el evadir la presencia de Alvarez, y bien fuese por imposición de su dignidad, o por no tener un enemigo en un hombre que figuraba entre los revolucionarios a quienes ella tanto temía, lo cierto es que dió contraorden a su doncella, la cual fué autorizada para hacer entrar al comandante en el salón así que se presentara.
Una hora después, Alvarez, vestido de uniforme, entraba en el salón de la baronesa Esta le hizo aguardar mucho rato, y, por fin, se presentó, vestida de negro, con rostro austero y todo el aspecto de una reina viuda.
Al ver al comandante, que se puso en pie respetuosamente, hizo doña Fernanda uno de esos gestos de extrañeza cortés que se reservan para las personas desconocidas cuyas intenciones son un problema.
Cuando los dos estuvieron sentados, el comandante comenzó a hablar a la baronesa, que le escuchaba con gesto altivo y casi impertinente.
– Señora: no sé si usted me conocerá… ¿Que no? No lo extraño. Hace ya mucho tiempo que no nos hemos visto, y las circunstancias de la vida me han envejecido bastante. Sin embargo, tal vez haga usted memoria cuando sepa mi nombre. Yo soy Esteban Alvarez.
Doña Fernanda volvió a hacer con su cabeza signos negativos.
– A pesar de esto, usted me conoce, señora. Nunca nos hemos hablado, pero tengo la seguridad de que yo no soy para usted un desconocido. Tal vez recuerde usted mejor cuando yo le diga que fuí novio de su difunta hermana Enriqueta. Creo que algunas veces he tenido la desgracia de incurrir en la muda indignación de usted.
Y Alvarez dijo estas palabras sonriendo discretamente.
La baronesa ya no pudo seguir negando y acogió aquellas palabras con la expresión del que recuerda una cosa que le interesa poco.
– ¡Ah, sí, caballero! Me parece recordar que mi hermana tenía un capitán que parecía algo enamorado de ella… ¿Era usted mismo, caballero? Vaya, pues lo celebro mucho. Ya sabrá usted que la pobrecita murió.
Y doña Fernanda reía desdeñosamente, envuelta en su superioridad de raza y esforzándose en darle a entender con su actitud que el haber tenido relaciones amorosas con su hermana no autorizaba a ningún plebeyo, y por añadidura, revolucionario, para inmiscuirse en el seno de una familia de antigua nobleza.
– Sí, señora. Sé que murió Enriqueta y éste es el mayor infortunio de cuantos he experimentado. Ha sido mi único amor.
– Veo que es usted constante, caballero – dijo la baronesa con acento sarcástico – . No podría decir lo mismo mi pobre hermana, si viviese, pues ya sabrá usted que ella contrajo matrimonio después de sus galanteos con usted. Se casó con un hombre distinguido y de gran talento, que murió heroicamente peleando en favor de las doctrinas de sus mayores y de los intereses del orden y de la familia. Desgraciadamente, hoy no están en moda tales esfuerzos, pues nos han salido otros héroes de nueva clase.
La baronesa profesaba gran simpatía a su cuñado Quirós, aun después de muerto, y como si no conociera las circunstancias de su desgraciado fin, complacíase en forjarse una novela sobre sus últimos instantes y en tenerlo como un héroe, que, consecuente con los principios que siempre predicaba habíase batido el 22 de junio como un león, siendo mártir de la monarquía y del catolicismo. En todas partes hablaba de su cuñado, llamándole héroe y mártir sublime, y la sociedad que la rodeaba creíala o fingía creerla, pues a todos interesaba el formarse dentro de su clase un grande hombre.
Por los labios de Alvarez vagó una débil sonrisa al encontrarse convertido en héroe al despreciable Quirós, pero se abstuvo de todo comentario sobre esta creencia, así como sobre las últimas palabras de la baronesa, que eran una sátira contra la revolución, y siguió como si no se hubiera fijado en tales expresiones.
– Conozco, señora, el matrimonio de su hermana; sé lo que esto significaba, y de igual modo, hasta qué punto era su esposo ese señor Quirós de quien usted habla. Sólo conociendo estas cosas, como las conozco, es como yo me he limitado a callar hasta el presente y no he hecho uso de un derecho que tengo, si no valedero ante la sociedad, legítimo como el que más a los ojos de la Naturaleza.
– ¡Dios mío, caballero! – dijo con fina sonrisa la aristócrata – . Habla usted de un moldo tan imponente, que siguiendo por este camino llegará a aterrorizarme. Además, no sé qué derechos pudiera usted tener sobre mi hermana. ¿Que era novia de usted? Conforme. ¿Que se escribían cartitas y algunas mañanas se veían en el Retiro? No lo sé cierto, pero algo he oído decir y no quiero ponerlo en duda. Pero esto, señor mío, no autoriza a nada. ¿Quién no sabe lo que son amoríos a los veinte años? ¿Tienen esta clase de relaciones alguna importancia para crear esos derechos de que usted habla en tono tan formal? Si todas las muchachas tuvieran que quedar ligadas eternamente con aquellos hombres a los que hubiesen dado palabra de fidelidad a los veinte años, le aseguro a usted que el amor, y hasta la vida, serían imposibles. Crea usted, caballero, que no entiendo lo que usted dice.
La baronesa fingíase con habilidad completamente ignorante de cuanto había existido entre Enriqueta y Alvarez, y aunque no se sentía muy tranquila en presencia de aquel hombre, empujaba hábilmente la conversación hacia un punto que excitaba su interés y que era lo que principalmente había motivado su repentina decisión de admitir al revolucionario en su casa.
Deseaba saber la verdad de las relaciones entre su hermana y Alvarez. Durante la enfermedad de Enriqueta, ésta, con palabras sueltas, la había dado a entender algo que pudo añadir a lo mucho que ya sabía sobre la aventura de su hermana y el modo con que Quirós había logrado explotarla, pero le faltaba conocer la historia con todos sus detalles, y por esto impulsaba hábilmente a aquel enemigo a que saciase su curiosidad.
Alvarez, al notar el desprecio cortés con que le trataba la baronesa y la certeza con que le negaba todo derecho sobre Enriqueta, queriendo hacerlo pasar como a un extraño, indignóse, y aunque con bastante discreción, para no herir de lleno la honra de su difunta amante, comenzó a relatar todo lo ocurrido desde el día en que la hija del conde de Baselga huyó de su casa para ir a buscarle a él en su modesta vivienda.
La baronesa le escuchaba atentamente, a pesar de que fingía incredulidad conforme avanzaba la relación. En vez de indignarse, al saber la estratagema villana de que se había valido Quirós para comprometer a Enriqueta, encontró que tenía mucha gracia la intriga y ratificó interiormente el concepto de hombre de talento en que tenía a su cuñado. Lo que más estupefacción le produjo fué la noticia de que Quirós sólo era marido de Enriqueta en apariencia, pues ésta, fiel siempre al recuerdo del que era padre de su hija, no había concedido la menor confianza al aventurero que por tan villanos medios consiguió su mano.
A pesar de la impresión que le produjo esta noticia, la baronesa protestó inmediatamente.
– Caballero; eso que usted me cuenta es abominable. Además, fácilmente se conoce que todo es pura fábula. ¿Cómo puede usted estar tan enterado de lo que, según afirma, ocurría en esta casa? ¿Cómo conoce usted esa frialdad que supone en las relaciones de los dos difuntos esposos?
– Señora – contestó el capitán con dignidad – . Yo no miento nunca. Le juro a usted, por mi honor de soldado, que esto que le digo lo sé por la misma Enriqueta. Ella me lo dijo al justificar su conducta cuando yo le pregunté sobre su casamiento.
– ¿Y cuándo pudo usted verla? – observó con incredulidad la baronesa – . Según usted acaba de decirme huyó de Madrid perseguido por las autoridades la misma noche en que mi hermana, con una ligereza inconcebible, abandonó esta casa. No creo que usted haya vuelto por España, hasta ahora, estando como estaba sentenciado a muerte.
– Pues volví, señora: vine aquí para tomar parte en el movimiento del 22 de junio, algunos meses antes.
La baronesa, a pesar de que sabía muy bien que Alvarez había estado en Madrid después de su primera fuga y que en la calle de Atocha lo había visto su hermana, próximo a ser fusilado, hizo un gesto de extrañeza y luego preguntó con marcada incredulidad:
– ¿Y cómo hablaba usted entonces con Enriqueta? Le advierto a usted que mi hermana ha vivido siempre muy unida a mí, y que son pocas las cosas que ha hecho de las cuales no me haya yo enterado inmediatamente.
– ¿Duda usted, señora, que yo hablase con Enriqueta después que volví ocultamente de mi primera emigración? Pues yo le daré detalles que le probarán cuanto digo. Hablé por primera vez con Enriqueta en una iglesia, cuyo nombre no recuerdo en este instante, pero en la cual predicaba entonces un jesuíta llamado el padre Luis, cuyos sermones causaban verdadero furor. Era una tarde en que usted estaba enferma y Enriqueta fué sola al templo. Al terminar el acto hablamos largamente, y sin que yo la obligase a ello me relató la vida que hacía con su esposo. Desde entonces nos vimos con gran frecuencia, aprovechando todas las tardes en que usted no acompañaba a su hermana. Le juro a usted que Enriqueta supo respetar la nueva posición que ante el mundo tenía y no me permitió nunca la menor libertad en nuestras sucesivas entrevistas. Ya ve usted, señora, que doy bastantes detalles para ser creído.
La baronesa estaba convencida interiormente de la veracidad de cuanto decía Alvarez.
Sabía por las palabras que se habían escapado a Enriqueta que su hija lo era de Alvarez, y ahora, recordando la frialdad con que su hermana había tratado siempre a Quirós, convencíase de que no era menos cierta aquella separación absoluta que en secreto observaba el matrimonio.
Pero a pesar de esto, la baronesa no estaba dispuesta a aceptar como buenas tales explicaciones. Sublevábanse sus preocupaciones de aristocrática ante la posibilidad de reconocer como pariente a un hombre como Alvarez, y acogió todas sus palabras con gesto de superioridad desdeñosa.
– Podrá ser verdad cuanto usted afirma; pero, ¡Dios mío!, ¡resulta todo eso tan extraño!..; parece un capítulo de novela.
El comandante palideció al escuchar estas palabras, que equivalían a un insulto, pero se contuvo y supo dominar su cólera, limitándose a contestar que él respetaba a las señoras lo suficiente para no sentirse molestado por sus expresiones.
– Y en resumen, caballero – continuó doña Fernanda – , ¿qué es lo que usted desea? No creo que haya venido a esta casa con el solo objeto de desenterrar moralmente a mi pobre hermana, contándome una historia que, en realidad, me ha interesado poco.
– Señora, he venido aquí impulsado por unos sentimientos que apreciaría usted mejor si fuese madre. Vengo a ver a mi hija. No tengo familia en el mundo ni seres que me amen, y esa niña constituye toda mi ilusión. Quiero ver a Marujita.
La baronesa, a pesar de que estaba preparada y sabía que el visitante expondría tal demanda, no pudo evitar un movimiento que mostraba su intranquilidad.
– ¡Oh! No se asuste usted, señora – se apresuró a decir el comandante con extremada dulzura – . No pretendo arrebatarla a usted esa niña, a la que, según tengo entendido, cuida usted como una madre. Nunca he tenido tal intención; además me sería imposible encargarme de ella, pues mi profesión y mi modo de vivir me imposibilitan de tener niños a mi cuidado. Usted la tendrá siempre, señora; usted la conservará a su lado; yo únicamente le pido un favor pequeño, insignificante. Sólo quiero tener libre la entrada aquí, para venir de vez en cuando a dar un beso a mi hija.
Se detuvo el comandante y después dijo con la indecisión y la timidez del que solicita una cosa indispensable y teme no se la concedan:
– ¿No podía yo verla ahora mismo?
La baronesa creció en orgullo al verse solicitada tan humildemente y contestó con una mentira:
– No; ahora es imposible. La niña ha salido a pasear, en compañía de su aya. El médico ha ordenado para ella los paseos matinales.
Alvarez hizo un gesto de resignación: otra vez sería más afortunado.
Reinó un largo silencio que la baronesa empleó en preparar una pregunta que hacía rato escarabajeaba en su lengua. Desde que ella supo que Alvarez había tomado parte en la jornada del 22 de junio, con todos los demás sucesos que Enriqueta, durante su enfermedad, relataba con bastante incoherencia, la baronesa había adquirido la convicción de que aquel hombre odiado era el autor de la muerte de Quirós. No tenía más certidumbre que la que proporcionaba su antipatía, pero para ella era indiscutible que estando Alvarez en aquella revolución, forzosamente había de ser el matador de su cuñado.