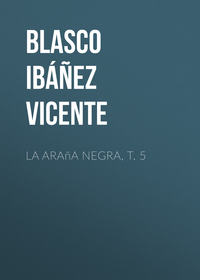Полная версия
Sangre y arena
¡Ay, estos días de corrida, días de fiesta, en los cuales el cielo parecía más hermoso y la calle solitaria resonaba bajo los pies de los transeúntes domingueros, y zumbaban las guitarras, acompañadas de canciones y palmoteo, en la taberna de la esquina!.. Carmen, pobremente vestida, con la mantilla sobre los ojos, salía de su casa cual si quisiera huir de malos ensueños, yendo a refugiarse en las iglesias. Su fe simple, que la incertidumbre poblaba de supersticiones, la hacía ir de altar en altar, pesando en su mente los méritos y milagros de cada imagen. Metíase en San Gil, la iglesia popular que había visto el mejor día de su existencia, se arrodillaba ante la Virgen de la Macarena, haciendo que la encendiesen cirios, muchos cirios, y contemplaba a su luz rojiza la cara morena de la imagen, de ojos negros y largas pestañas, que, según decían, se asemejaba a la suya. En ella confiaba. Por algo era la Señora de la Esperanza. Seguramente que a aquellas horas estaba amparando a Juan con su divino poder.
Pero de pronto la indecisión y el miedo abríanse paso al través de sus creencias, rasgándolas. La Virgen era una mujer, ¡y las mujeres pueden tan poco!.. Su destino es sufrir y llorar, como ella lloraba por su marido, como la otra había llorado por su hijo. Debía confiarse a potencias más fuertes; debía implorar el auxilio de una protección más vigorosa. Y abandonando sin escrúpulo a la Macarena con el egoísmo del dolor, como se olvida una amistad inútil, iba otras veces a la iglesia de San Lorenzo en busca de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, el hombre-dios coronado de espinas, con la cruz a cuestas, imagen del escultor Montañés, sudorosa y lagrimeante, que respira espanto.
La tristeza dramática del Nazareno tropezando en las piedras y agobiado bajo el peso de la cruz parecía consolar a la pobre esposa. ¡Señor del Gran Poder!.. Este título vago y grandioso la tranquilizaba. Que el Dios vestido de terciopelo morado y de oro quisiera escuchar sus suspiros, sus oraciones repetidas a toda prisa, con vertiginosa rapidez, para que entrase la mayor cantidad posible de palabras en la medida del tiempo, y era seguro que Juan saldría sano del redondel donde estaba en aquellos momentos. Y otra vez daba dinero a un sacristán, y se encendían cirios, y pasaba ella las horas contemplando el vacilante reflejo de las rojas lenguas sobre la imagen, creyendo ver en su rostro barnizado, con estas alternativas de sombra y de luz, sonrisas de consuelo, gestos bondadosos que le auguraban felicidad.
El Señor del Gran Poder no la engañaba. Al volver a casa presentábase el papelillo azul, que abría ella con mano trémula: «Sin novedad.» Podía respirar, podía dormir, como el reo al que se libra por el instante de una muerte inmediata; pero a los dos o tres días, otra vez el suplicio de lo incierto, la terrible tortura de lo desconocido.
Carmen, a pesar del amor que profesaba a su marido, tenía movimientos de rebeldía. ¡Si ella hubiese sabido lo que era esta existencia antes de casarse!.. En ciertos momentos, impulsada por la confraternidad del dolor, iba en busca de las mujeres de los toreros que figuraban en la cuadrilla de Juan, como si éstas pudieran darle noticias.
La esposa del Nacional, que tenía una taberna en el mismo barrio, acogía a la señora del maestro con tranquilidad, extrañándose de sus miedos. Ella estaba habituada a tal existencia. Su marido debía estar bueno, ya que no enviaba noticias. Los telegramas cuestan caros, y un banderillero gana poco. Cuando los vendedores de papeles no voceaban una desgracia, era que nada había ocurrido. Y seguía atenta al servicio de su establecimiento, como si en su embotada sensibilidad no pudiese abrir huella la inquietud.
Otras veces, pasando el puente, iba Carmen al barrio de Triana en busca de la mujer de Potaje el picador, una especie de gitana que vivía en una casucha como un gallinero, rodeada de pequeñuelos sucios y cobrizos, a los que dirigía y aterraba con gritos estentóreos. La visita de la señora del maestro la llenaba de orgullo, pero sus inquietudes casi la hacían reír. No debía temer nada. Los de a pie se libraban siempre del toro, y el señor Juan Gallardo tenía mucho «ángel» para echarse de encima a las fieras. Los toros mataban poca gente. Lo terrible eran las caídas del caballo. Era sabido el final de todos los picadores, después de una vida de horribles costaladas: el que no moría repentinamente de un accidente desconocido y fulminante, acababa sus días loco. Así moriría el pobrecito Potaje; y tantas fatigas a cambio de un puñado de duros, mientras que otros…
Esto último no lo decía, pero sus ojos revelaban la protesta contra las injusticias de la suerte, contra aquellos buenos mozos que, al empuñar una espada, se llevaban los aplausos, la popularidad y el dinero, sin riesgos mayores que los que afrontaban los humildes.
Poco a poco fue Carmen habituándose a su nueva existencia. Las crueles esperas en días de corrida, la visita a los santos, las incertidumbres supersticiosas, todo lo aceptó como incidentes necesarios de su vida. Además, la buena suerte de su marido y la continua conversación en la casa de lances de lidia acabaron por familiarizarla con el peligro. El toro bravo fue para ella una fiera bonachona y noble, venida al mundo sin más objeto que enriquecer y dar fama a sus matadores.
Jamás asistía a una corrida de toros. Desde la tarde en que vio en su primera novillada al que había de ser su marido, no volvió a la plaza. Sentíase sin valor para presenciar una corrida, aunque en ella no trabajase Gallardo. Se desvanecería de terror viendo a otros hombres afrontar el peligro vistiendo el mismo traje que su Juan.
A los tres años de matrimonio, el espada sufrió una cogida en Valencia. Carmen tardó en enterarse. El telegrama llegó a su hora, con el correspondiente «Sin novedad». Fue obra piadosa de don José el apoderado, el cual, visitando a Carmen todos los días y apelando a hábiles escamoteos para evitar la lectura de diarios, retardó durante una semana que se enterase de la desgracia.
Cuando Carmen conoció el suceso, por la indiscreción de unas vecinas, quiso inmediatamente tomar el tren, ir en busca de su marido, cuidarle, pues se lo imaginaba abandonado. No fue necesario. El espada llegó antes de que ella partiese, pálido por la sangre perdida, con una pierna obligada a larga inmovilidad, pero alegre y animoso para tranquilizar a su familia. La casa fue desde entonces a modo de un santuario, pasando por el patio centenares de personas que deseaban saludar a Gallardo, «el primer hombre del mundo», sentado en un sillón de junco, la pierna en un taburete, y fumando tranquilamente, como si su cuerpo no estuviese quebrantado por una herida atroz.
El doctor Ruiz, llegado con él a Sevilla, le dio por bueno antes de un mes, asombrándose de la energía de aquel organismo. La facilidad con que se curaban los toreros era un misterio para él, a pesar de su larga práctica de cirujano. El cuerno, sucio de sangre y de excremento animal, fraccionado muchas veces por los golpes en menudas astillas, rompía las carnes, las rasgaba, las perforaba, siendo al mismo tiempo profunda herida penetrante y aplastadora contusión. Y sin embargo, las atroces heridas se curaban con mayor facilidad que las de la vida ordinaria.
– No sé qué será: misterio – decía el viejo cirujano con aire de duda – . O estos chicos tienen carne de perro, o el cuerno, con todas sus suciedades, guarda una virtud curativa que desconocemos.
Poco tiempo después, Gallardo volvió a torear, sin que esta cogida enfriase sus ardores de lidiador, como le vaticinaban los enemigos.
A los cuatro años de matrimonio, el espada dio a su mujer y a su madre una gran sorpresa. Iban a ser propietarios, pero propietarios en grande, con tierras que se perdían de vista, olivares, molinos, grandes rebaños; un cortijo igual al de los señores ricos de Sevilla.
Gallardo sentía el deseo de todos los toreros, que ansían ser señores de campo, caballistas y dueños de ganados. La riqueza urbana, los valores en papel, no les tientan ni los entienden. El toro les hace pensar en la verde dehesa; el caballo les recuerda el campo. La necesidad continua de movimiento y ejercicio, la caza y la marcha durante los meses invernales, les impulsan a desear la posesión de la tierra.
Para Gallardo sólo era rico el dueño de un cortijo con grandes tropas de bestias. De sus tiempos de miseria, cuando marchaba a pie por los caminos, al través de olivares y dehesas, guardaba el ferviente deseo de poseer leguas y leguas de terreno que fuesen suyas, que estuvieran cerradas con vallas de punzante alambre al paso de los demás hombres.
Su apoderado conocía estos deseos. Don José era quien corría con sus intereses, cobrando de los empresarios y llevando una cuenta que en vano intentaba explicar a su matador.
– Yo no entiendo esas músicas – decía Gallardo, satisfecho de su ignorancia – . Yo sólo sé despachar toros. Haga lo que quiera, don José; yo tengo confiansa, y sé que too lo hase por mi bien.
Y don José, que apenas se acordaba de sus bienes, dejándolos confiados a la débil administración de su mujer, preocupábase a todas horas de la fortuna del matador, colocando su dinero a rédito con entrañas de usurero para hacerlo fructificar.
Un día abordó a su protegido alegremente.
– Ya tengo lo que deseas. Un cortijo como un mundo, y además muy barato: una verdadera ganga. La semana que viene hacemos la escritura.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.