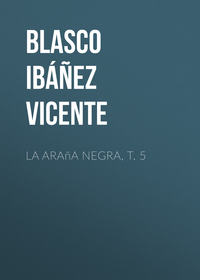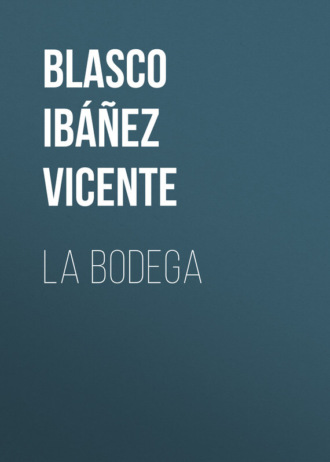
Полная версия
La bodega
El santo respeto a la jerarquía, heredado de los abuelos e ingerido hasta lo más profundo de su alma por largos siglos de servidumbre, influía en el entusiasmo de estos ciudadanos que hablaban a todas horas de la igualdad.
Lo que más halagaba al señor Fermín en sus entusiasmos juveniles, era la categoría social de los jefes revolucionarios. Ninguno era jornalero, y esto lo apreciaba él como un mérito de las nuevas doctrinas. Los más ilustres defensores de «la idea» en Andalucía salían de las clases que él respetaba con atávica adhesión. Eran señoritos de Cádiz, acostumbrados a la vida fácil y placentera de un gran puerto; caballeros de Jerez, dueños de cortijos, hombres de pelo en pecho, grandes jinetes, expertos en las armas e incansables corredores de juergas: hasta curas entraban en el movimiento, afirmando que Jesús fue el primer republicano y que al morir en la cruz dijo algo así como «Libertad, Igualdad y Fraternidad».
Y el señor Fermín no vaciló, cuando del mitin y de la declamación periodística, leída en alta voz, hubo que pasar a la excursión por el monte con la escopeta al hombro en defensa de aquella República que no querían aceptar los mismos generales que habían expulsado a los reyes. Y tuvo que correr por las montañas de la sierra unos cuantos días, e ir a tiros con las mismas tropas que meses antes había él aclamado cuando pasaban sublevadas por Jerez, camino de Alcolea.
En esta aventura conoció a Salvatierra, sintiendo por él una admiración que nunca había de enfriarse. La fuga y una larga temporada pasada en Tánger fueron el único resultado de sus entusiasmos y cuando al fin pudo volver a la tierra, besó a Ferminillo, el primer hijo que la pobre mártir le había dado a los pocos meses de su marcha a la serranía.
Volvió a trabajar en las viñas, algo desilusionado por el mal éxito de la rebelión. Además, la paternidad le hacía egoísta, pensando más en la familia que en el pueblo soberano, que podía libertarse sin necesitar de su apoyo. Al ver proclamada la República sintió renacer sus entusiasmos. ¡Por fin, ya la tenían! ¡Llegaba lo bueno!.. Pero a los pocos meses le buscó Salvatierra, como a otros muchos. Los de Madrid eran unos traidores y la tal República resultaba un pastel. Había que hacerla federal o matarla; era preciso proclamar los cantones. Y otra vez Fermín, con el fusil al hombro, batiéndose en Sevilla, en Cádiz y en la montaña por cosas que no entendía, pero que debían ser verdades tan claras como el sol, ya que Salvatierra las proclamaba. De esta segunda aventura salió peor librado. Le cogieron y pasó muchos meses en el Hacho de Ceuta, confundido con prisioneros carlistas e insurrectos cubanos, en un amontonamiento y una miseria de los que aún se acordaba con horror después de tantos años.
Al recobrar la libertad, la vida le pareció en Jerez más triste y desesperada que en el presidio. La pobre mártir había muerto durante su ausencia, dejando en poder de unos parientes sus dos hijos, Ferminillo y María de la Luz. El trabajo escaseaba; había sobra de brazos, era reciente la indignación contra los petroleros perturbadores del país; los Borbones acababan de volver, y los ricos temían dar entrada en sus fincas a los que habían visto antes con el fusil en la mano, tratándoles de igual a igual, con gestos amenazadores.
El señor Fermín, para que no le viesen llegar con las manos vacías los parientes pobres que cuidaban de sus pequeñuelos, se dedicó al contrabando. Su compadre Paco el de Algar, que había ido con él en las partidas, conocía el oficio. Entre los dos existía el parentesco de la pila bautismal, el compadrazgo, más sagrado entre la gente del campo que la comunidad de sangre. Fermín era el padrino de Rafaelillo, único hijo del señor Paco, al cual también se le había muerto la mujer durante la época de persecuciones y presidio.
Los dos compadres emprendieron juntos sus penosas expediciones de contrabandistas pobres. Marchaban a pie, por las veredas más abruptas de la sierra, aprovechando los conocimientos adquiridos en las complicadas marchas de las partidas. Su pobreza no les permitía ser caballistas como otros que cabalgaban en pelotón, llevando en la grupa de sus fuertes jacas dos fardos enormes de tabaco y en la perilla de la montura la escopeta repleta de postas para pasar a la brava el contrabando. Eran humildes mochileros que, al llegar a San Roque o Algeciras, echábanse a cuestas tres arrobas de tabaco y emprendían el regreso a la tierra huyendo de los caminos, buscando las sendas más peligrosas, marchando de noche y ocultándose de día, a gatas por los riscos, imitando los hábitos de las bestias feroces, lamentando ser hombres y no poder seguir el borde de los abismos con la misma seguridad que las bestias.
¡Oh, la vida dura de continuos riesgos, la necesidad de ganarse el pan luchando con la oscuridad, con las tempestades y con el hombre, que era el peor de los enemigos! Un ruido a lo lejos, una voz, el aleteo de los pajarracos nocturnos, el chillido de las alimañas invisibles, el ladrido de un perro, les hacían ocultarse, tenderse en el suelo entre los jarales punzantes, sofocados por el peso de la mochila. Al partir del campo fronterizo de Gibraltar pagaban por trasponer la línea del resguardo. Los venales encargados de la vigilancia les imponían contribución según su clase: tantas pesetas a los mochileros, tantos duros a la gente de a caballo. Partían todos al mismo tiempo, después de depositar la ofrenda en ciertas manos que salían de unas mangas con galones de oro, y peones y jinetes, todo el ejército del contrabando, abríase como el varillaje de un abanico en la sombra de la noche, tomando distintos caminos para esparcirse por Andalucía. Pero quedaba lo difícil: el peligro de tropezar con las rondas volantes que no habían participado del soborno y se esforzaban por cortar el paso a los defraudadores y hacer buena presa de sus cargas. Los caballistas infundían miedo porque contestaban a tiros al ¡quién vive!, y eran los indefensos mochileros los que sufrían toda la persecución.
Dos noches enteras necesitaban los compadres para llegar a Jerez, caminando encorvados, sudorosos en pleno invierno, zumbándoles los oídos, con el pecho oprimido por la carga. Acercábanse trémulos de inquietud a ciertos pasos de la sierra donde se apostaban los enemigos. Temblaban de miedo al entrar en ciertas gargantas en cuya oscuridad brillaba el fogonazo y silbaba la bala, al no obedecer ellos al ¡boca abajo! de los guardias emboscados. Algunos compañeros habían muerto en estos malos pasos. Además, los enemigos se vengaban de las largas esperas al acecho y de la inquietud que les inspiraban los caballistas, dando tremendas palizas a los de a pie. Más de una vez se rasgaba el silencio nocturno de la sierra con los alaridos de dolor que arrancaban los bárbaros culatazos dados al azar, en la oscuridad, lejos de toda vivienda, lejos de toda ley, en una soledad salvaje…
Pero estos peligros eran los que menos intimidaban a los dos compadres. El miedo a perder la carga les aterraba. ¡Perder la carga! ¡el único medio de existencia, el capital de su industria! ¡Verse de golpe sin las ganancias acumuladas en fuerza de exponer su vida noches y noches; tener que pedir prestado otra vez y empezar de nuevo la pelea para pagar al prestamista, cercenando su pan y el de los pequeños!..
Por no perder sus mochilas emprendían arriesgadas ascensiones en la oscuridad. A la menor alarma huían de las gargantas, dando rodeos por lugares casi inaccesibles, que infundían horror al ser vistos a la luz del sol. Los cuervos graznaban asustados en sus alturas al percibir el roce de unos animales desconocidos que gateaban en las tinieblas. Los aguiluchos aleteaban al ver interrumpido su sueño por el arrastre de extraños cuadrúpedos que, abrumados por su giba, avanzaban por el filo de los precipicios, haciendo rodar los guijarros con sus manos desolladas, en el vacío de lóbregas profundidades. El recuerdo de algún compañero muerto en estos pasos difíciles, congelaba su sangre un momento: «Allá abajo está Fulano». Allá abajo, en el fondo de la sima negra que bordeaban a tientas, con el tacto de los ciegos; donde sólo podían verle los cuervos, que poco a poco dejarían blancos sus huesos bajo el peso de la mochila, mientras en su casa, la familia, hambriento, movida por una remota esperanza, aguardaba que un día u otro se presentase.
El recuerdo de los que esperaban al compañero muerto les daba nuevas energías. También ellos tenían sus churumbeles que podían aguardar el pan eternamente si daban un mal paso: ¡adelante! ¡adelante! Y con el valor audaz que da la lucha por los hijos, los dos mochileros avanzaban al través del peligro y de la noche.
¡Ay! De los azares que el señor Fermín había corrido en su vida, de las miserias en presidio, entre gentes de todos los países, que se mataban con las cucharas afiladas para entretener el ocio del encierro; del miedo que tuvo a ser fusilado cuando lo prendieron después de derrotada la partida, nada recordaba con tanta tristeza como las tres veces que lo sorprendieron los carabineros, casi a las puertas de la ciudad, cuando ya se creía en salvo, quitándole lo que llevaba varias noches sobre sus espaldas. ¡Y luego, cuando vendía su tabaco a las gentes desocupadas, a los señores de los casinos y los cafés, aún le regateaban algunos céntimos! ¡Ay; si supieran lo que costaban aquellos paquetes, duros como ladrillos, en los que parecían haberse solidificado los sudores de una fatiga de bestia y los escalofríos del miedo!..
La desgracia, como cansada del tesón con que los dos compadres sabían eludirla, comenzó a cebarse en ellos. Era en vano que con riesgo de su vida esquivasen durante la noche los pasos difíciles de la sierra. Por tres veces les sorprendieron cerca de la ciudad, en los llanos de Caulina, cuando se creían ya en salvo. Les dieron de golpes al arrebatarles aquellas mochilas que representaban la vida para sus hijos; y hasta les amenazaron con un tiro en vista de su reincidencia. Más que las amenazas les intimidó la pérdida de sus cargas. ¡Adiós los ahorros! Los tres fracasos les dejaban más pobres que antes de comenzar el contrabando, con deudas que les parecían enormes. Ya nadie querría prestarles para continuar el negocio.
El compadre, llevando de la mano a Rafaelillo, que era ya un rapaz, marchó a Algar, a su pueblo de la serranía, para ser gañán en un cortijo, si es que le aceptaban viéndole entrado en años y enfermo.
El señor Fermín no tuvo otro refugio que Jerez, y fue todas las madrugadas a la plaza Nueva a formar grupo con los jornaleros que esperaban trabajo, acogiendo con resignación el gesto desdeñoso de los capataces que le repelían por su antigua fama de cantonal y por las recientes aventuras del contrabando, que le habían hecho vivir algunos días en la cárcel. ¡Ay, las mañanas tristes pasadas en la plaza, estremeciéndose con el frío del amanecer, sin más alimento en el desfallecido estómago que alguna copa de aguardiente de Cazalla, ofrecida por los amigos! ¡Y después la vuelta desalentada a su tugurio, la sonrisa inocente de los hijos y el grito de tristeza de la mísera cuñada, al verle aparecer a la hora en que los demás trabajaban!
– ¿Tampoco hoy?..
– Tampoco… pero ten carma mujer: arreglaos como podáis y no penséis en mí.
Entonces conoció Fermín a su «ángel protector», como él le llamaba; al hombre que, después de Salvatierra, era el dueño de su voluntad, a Dupont el viejo que, viéndole un día, recordó vagamente ciertas muestras de respeto, ciertos pequeños favores a su casa y a su persona, en la época en que aquel infeliz iba por Jerez con aire de amo, orgulloso de su gorro colorado y de las armas que hacía resonar a cada paso, con un estrépito de ferretería vieja.
Fue una genialidad de gran señor, un capricho de millonario que se admiraba a sí mismo proporcionando un mendrugo a un desesperado que encontraba obstruidos todos los caminos de la vida. Fermín halló un jornal en la viña de Marchamalo, la gran propiedad de los Dupont. Poco a poco fue conquistando la confianza del amo, el cual se fijaba atentamente en su trabajo.
Cuando el antiguo rebelde llegó a ser capataz de la viña, había ya sufrido una gran transformación en sus ideas. Se consideraba como una parte de la casa Dupont. Le enorgullecía la importancia de las bodegas de don Pablo y comenzaba a reconocer que los señores no eran tan malos como creían los pobres. Hasta dejó a un lado el respeto que profesaba a Salvatierra, el cual andaba por entonces fugitivo fuera de España, y se atrevió a confesar a los amigos que las cosas no iban del todo mal después del desastre de sus ilusiones políticas. Él era el de siempre, federal, sobre todo federal: hasta que no viniese la suya, España no sería feliz, pero mientras tanto, a pesar de los malos gobiernos y de que «el pobre pueblo estaba oprimido», él se creía mejor que en los tiempos pasados. La niña y la cuñada vivían en la viña, en un caserón antiguo, espacioso como un cuartel; el muchacho iba a la escuela en Jerez, y don Pablo le había tomado ley y prometía hacerlo «todo un hombre», en vista de su inteligencia despierta. Él, tenía tres pesetas diarias, sin otra obligación que llevar la cuenta de los jornales, reclutar la gente y vigilarla, para que los remolones no descansasen antes de que él diese la voz para fumar un cigarro.
De sus tiempos de miseria le quedaba la conmiseración para los jornaleros, fingiendo no ver sus descuidos y negligencias. Pero sus actos valían más que sus palabras, pues queriendo demostrar gran interés por el amo, hablaba duramente a los braceros, con ese exceso de autoridad que revela el humilde apenas se ve elevado sobre sus camaradas.
El señor Fermín y sus hijos penetraban sin darse cuenta en la familia del amo, hasta llegar a confundirse con ella. La simpleza del capataz, alegre e hidalga como la de todos los labriegos andaluces, le hacía captarse la confianza de los de la casa señorial. Don Pablo el viejo reía haciéndole relatar sus fugas por la montaña, unas veces de guerrillero y otras de contrabandista, siempre perseguido por los carabineros. Los hijos del amo jugaban con él, prefiriendo sus marrullerías y chistes de hombre de campo, al gesto hosco de la aya inglesa que cuidaba de ellos. Hasta la orgullosa doña Elvira, la hermana del marqués de San Dionisio, siempre ceñuda y de noble malhumor, como si se creyese postergada por haberse unido con un Dupont, concedía cierta confianza al señor Fermín, escuchándole con gesto semejante a los que había visto en el teatro, cuando una dama se digna conversar con el viejo escudero, confidente de sus pensamientos.
El capataz creía vivir en el mejor de los mundos contemplando a sus hijos corretear por los senderos de la viña con dos de los señoritos de la casa, mientras el mayor, el futuro dueño, a pesar de ser todavía un niño, se mantenía al lado de su madre, imitando sus gestos altivos. Había días en que el carruaje de don Pablo llegaba entre una nube de polvo, a todo correr de sus cuatro briosos caballos, para depositar en Marchamalo un cargamento de chiquillos, casi una escuela. Con los hijos de Dupont llegaba Luisito, huérfano de un hermano de don Pablo, cuya cuantiosa fortuna cuidaba éste; y las hijas del marqués de San Dionisio, dos niñas revoltosas de ojos cándidos y boca insolente, que se peleaban con los muchachos y los hacían correr a pedradas, revelando en sus audacias el carácter de su famoso padre. Y Ferminillo y María de la Luz jugaban con estos niños que habían de poseer cuantiosas fortunas, de igual a igual, con la simplicidad de la infancia que parece un recuerdo de los tiempos en que los hombres vivían como hermanos, antes de inventar las jerarquías sociales. El capataz los seguía en sus juegos con miradas de ternura, sintiendo orgullo de que sus hijos se tutearan con los hijos y parientes del amo. Era la Igualdad soñada, aquella Igualdad por la que había expuesto su vida, y que al fin llegaba para él, sólo para él.
Algunas veces se presentaba el marqués de San Dionisio, y a pesar de sus cincuenta años lo ponía todo en revolución. La devota doña Elvira se enorgullecía de los títulos nobiliarios del hermano, pero despreciaba al hombre por sus calaveradas, que daban triste celebridad al noble apellido de Torreroel.
El señor Fermín, influido por sus antiguos respetos a las jerarquías históricas, admiraba a aquel noble y alegre vividor. Estaba devorando los últimos restos de la gran fortuna de su familia, y había influido en el casamiento de su hermana con Dupont, para tener así un refugio cuando le llegase la hora de la total ruina. Su nobleza era de lo más antiguo de Jerez. El pendón de las Navas de Tolosa que sacaban con gran pompa de la casa municipal en determinadas fiestas, lo había ganado a golpes de hacha uno de sus ascendientes. Su título de marqués llevaba el nombre del santo patrón de la ciudad. En su estirpe figuraban toda clase de glorias: amigos de monarcas; Adelantados que infundían miedo a la morisma; virreyes de las Indias, santos arzobispos, almirantes de las galeras reales; pero el alegre marqués daba de barato tantos honores y tan preclaros ascendientes, pensando que hubiera sido mejor para él poseer una fortuna como la de su cuñado Dupont, aunque sin las obligaciones y trabajos de éste. Vivía en un caserón señorial, último resto de una fortaleza sarracena, restaurada y transformada por sus abuelos. En los salones, casi vacíos, sólo quedaban como recuerdos del antiguo esplendor algunos tapices astrosos, cuadros negruzcos con santos ensangrentados en posturas horripilantes, sillerías de estilo Imperio con la seda deshilachada; todo lo que no habían querido los corredores de antigüedades de Sevilla, a los que llamaba el marqués en sus momentos de apuro. Lo demás, trípticos y tablas, espadas y armaduras de los Torreroel de la Reconquista, las riquezas exóticas traídas de las Indias por los virreyes, y los regalos que varios monarcas de Europa habían hecho a sus abuelos, embajadores que dejaron en las cortes más famosas el recuerdo de su fastuosidad principesca, todo había ido desapareciendo después de noches terribles en que la fortuna le volvía la espalda en la mesa de juego, consolándose de su desgracia con juergas estruendosas, de las que hablaba Jerez durante mucho tiempo.
Viudo desde muy joven, tenía sus dos hijas bajo la vigilancia de criadas jóvenes, a las que más de una vez sorprendían las pequeñas señoritas abrazadas a papá y tuteándole. La señora de Dupont indignábase al conocer estos escándalos y se llevaba las sobrinas a su casa para que no presenciasen malos ejemplos. Pero ellas, verdaderas hijas de su padre, deseaban vivir en este ambiente de libertad, y protestaban con llantos desesperados y convulsiones en el suelo, hasta que las volvían a la absoluta independencia de aquel caserón por donde pasaban el dinero y el placer como un huracán de locura.
La gitanería más famosa acampaba en la casa señorial. El marqués sentíase atraído y dominado por las mujeres de piel aceitunada y ojos de tizón, como si en su pasado existiesen ocultos cruzamientos de raza, que tiraban de sus afectos con misteriosa fuerza. Se arruinaba cubriendo de joyas y vistosos pañolones a gitanas que habían trabajado en los cortijos, escardando los campos y durmiendo en la impúdica, promiscuidad de las gañanías. La interminable tribu de cada una de sus favoritas, le acosaba con el lloriqueo servil y la codicia insaciable propios de la raza; y el marqués se dejaba saquear, riendo la gracia de estos parientes de la mano izquierda, que le adulaban declarando que era un cañi puro, más gitano que todos ellos.
Los toreros famosos pasaban por Jerez para honrar con su presencia al de San Dionisio que organizaba fiestas estruendosas en su honor. Muchas noches despertaban las niñas en sus camas oyendo al otro extremo de la casa el rasgueo de las guitarras, los lamentos del cante hondo, el taconeo del baile; y veían pasar por las ventanas iluminadas, al otro lado del patio, grande como una plaza de armas, los hombres en mangas de camisa con la botella en una mano y la batea de cañas en la otra, y las mujeres con el peinado alborotado y las flores desmayadas y temblonas sobre una oreja, corriendo con incitante contoneo para evadir la persecución de los señores o tremolando sus pañolones de Manila como si quisieran torearles. Algunas mañanas, al levantarse las señoritas, aún encontraban tendidos en los divanes hombres desconocidos que roncaban boca abajo, con los tufos de pelo sudorosos cubriéndoles las orejas, el pantalón desabrochado y más de uno con los residuos de una cena mal digerida a corta distancia de su cara. Estas juergas eran admiradas por algunos como un simpático alarde de los gustos populares del marqués.
El señor Fermín era de estos admiradores. ¡Un personaje de tantos pergaminos, que podía, sin desdoro, hacer el amor a una princesa, encaprichándose de muchachas del pueblo o de gitanas; escogiendo sus amigos entre caballistas, toreros y ganaderos y bebiéndose una copa de vino con el primer pobre que se aproximaba a pedirle algo! ¡Esto era democracia pura!.. Y al entusiasmo por los gustos plebeyos del prócer que parecía querer resarcir a la gente de la altivez y el orgullo de sus empingorotados abuelos, uníase la admiración casi religiosa que la fuerza, el vigor físico, inspira siempre a la gente del campo.
El marqués era un atleta y el mejor jinete de Jerez. Había que verle a caballo, en traje de monte, con el pavero sombreando sus patillas entrecanas y gitanescas, y la garrocha terciada en la silla. Ni el Santiago de las batallas legendarias podía comparársele, cuando a falta de musulmanes derribaba los toros más bravos y hacía galopar su jaca por lo más intrincado de las dehesas, pasando como un rayo entre ramas y troncos sin hacerse añicos el cráneo. Hombre sobre el cual dejaba caer su puño, caía redondo: potro cerril cuyos lomos abarcaba con sus piernas de acero, ya podía encabritarse, morder el aire y echar espumarajos de cólera, que antes se desplomaba vencido y jadeante que lograba libertarse del peso de su domador.
La audacia de los primeros Torreroel de la Reconquista y la largueza de los que vivieron después en la corte arruinándose cerca de los reyes, resucitaban en él como la última llamarada de una raza próxima a extinguirse. Podía dar los mismos golpes que dieron sus antecesores al conquistar el pendón en las Navas y se arruinaba con igual indiferencia que aquellos de sus abuelos que se habían embarcado para rehacer su fortuna gobernando las Indias.
El marqués de San Dionisio mostrábase satisfecho de sus alardes de fuerza, de la rudeza de sus bromas, que terminaban casi siempre con lesiones de los compañeros. Cuando le llamaban bruto con acento de admiración, sonreía orgulloso de su raza. Bruto, sí: como lo habían sido sus mejores abuelos: como lo fueron siempre los caballeros de Jerez, espejo de la nobleza andaluza, arrogantes jinetes formados en dos siglos de batalla diaria y continua algarada en tierras de moros, pues por algo Jerez se llamaba de la Frontera. Y recapitulando en su memoria lo que había leído u oído sobre la historia de los suyos, reíase de Carlos V el gran Emperador, que, al pasar por Jerez, había querido correr unas lanzas con los jinetes famosos de la tierra que no gustaban de combates de puro juego, tomándolos en serio como si aún luchasen con moros. En el primer encuentro le rasgaron la ropilla al emperador; en el segundo le hicieron sangre, y la emperatriz, que estaba en los tablados, llamó muy asustada a su esposo, rogándole que reservase su lanza para gentes menos rudas que los caballeros jerezanos.
El carácter bromista del marqués gozaba de tanta fama como su fuerza. El señor Fermín reía en la viña, repitiendo a los trabajadores las ocurrencias graciosas del de San Dionisio. Eran bromas de acción, en las que siempre había una víctima; genialidades crueles, para regocijar a un pueblo rudo. Un día, al pasar el marqués por el mercado, dos mendigos ciegos le reconocían por la voz y le saludaban con frases pomposas esperando que los socorriese como de costumbre. «Toma, para los dos». Y pasaba adelante, sin dar nada, mientras los dos pordioseros se insultaban, creyendo cada uno que su camarada había recibido la limosna y le negaba la mitad, hasta que, cansados de injuriarse, enarbolaban sus palos.
Otra vez, el marqués hacía pregonar que el día de su santo daría una peseta a todo cojo que se presentase en su casa. Circulaba la noticia por todas partes y el patio del caserón llenábase de cojos de la ciudad y del campo; unos apoyados en muletas, otros arrastrándose sobre las manos como larvas humanas. Y al aparecer el marqués en un balcón, rodeado de sus amigotes, abríase la puerta de la cuadra y salía bufando con espumarajos de rabia un novillo, al que habían aguijoneado previamente los criados. Los que realmente eran cojos, corrían hacia los rincones, amontonándose, manoteando con la locura del miedo; y los fingidos soltaban las muletas, y con cómica agilidad se encaramaban por las rejas. El marqués y sus camaradas rieron como chiquillos, y Jerez pasó mucho tiempo comentando la gracia del de San Dionisio y su habitual generosidad, pues una vez vuelto el toro a la cuadra, distribuyó el dinero a manos llenas entre los lisiados, verdaderos y falsos, para que a todos les pasase el susto bebiendo algunas cañas a su salud.