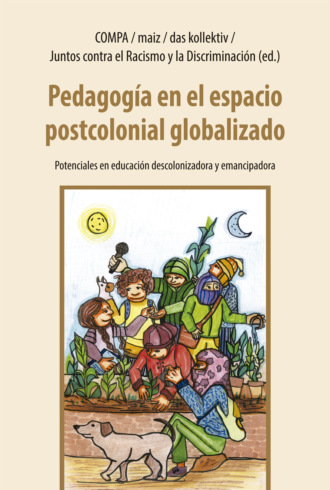
Полная версия
Pedagogía en el espacio postcolonial globalizado
En toda América Latina la descolonización está más fuertemente presente en obras epistemológicas que en Europa o América del Norte. Las obras de Paulo Freire (Brasil), Orlando Fals Borda (Colombia), Enrique Dussel (Argentina) o bien Silvia Rivera Cusicanqui (Bolivia) han marcado la formación de teoría y la praxis de pedagogías descolonizadoras a partir de la segunda mitad del siglo xx. La teología de liberación, saberes locales ancestrales y conocimientos de las poblaciones esclavizadas y secuestradas desde África hacia América Latina realizaron importantes contribuciones. Así desde los años 70 se desarrolló un amplio debate y una praxis que dejó de orientarse a la –hasta entonces dominante– idea de la asimilación (compárese Ticona Alejo 2010, S. 332) de la población indígena, cuyo objetivo era civilizar a los* “indios*” a través de educación escolar, sino más bien –y aquí se revitaliza la idea de la Escuela-Ayllu– a las experiencias de poblaciones marginalizadas y locales y sus conocimientos (compárese Ferrao Candau et al. 2010, S. 147). Como consecuencia nació un movimiento de educación popular, que se orientó hacia las culturas populares y a sus estructuras místicas e imaginarias, que pensó fundamentalmente de modo intercultural, no sólo en un sentido folclórico, sino también en relación a aspectos epistemológicos. Movimientos de resistencia social como los Zapatistas en Chiapas (México) o el Movimiento Sin Tierra (mst, Brasil) aportan bastante con su praxis-teoría-praxis (también en la formación política) para una pedagogía descolonizadora en América Latina (Maria Eleusa da Mota en el libro). Además no debemos olvidar el aporte de los diferentes feminismos anti-patriarcales, críticos al racismo y a la hetero-normatividad12.
En Europa no se observa una dinámica parecida sobre descolonización en el ámbito pedagógico, pero sobre todo no hay ningún esfuerzo para reformas de la sociedad o del sistema educativo en las cuales la temática podría estar presente. Las reformas en el sistema educativo tienen como objetivo capacitar del modo más eficiente posible para el mercado capitalista13 y así las instituciones educativas siguen la lógica de la selección. La idea de la justicia educativa permanece como idea que carece de una amplia praxis. Bajo estas circunstancias el objetivo de la justicia educativa se torna un problema de las clases “menos educadas”, que se cierran a sus mismas las oportunidades educativas14, pues no son “voluntariosas en aprender” o “incapaces de aprender”.
Las experiencias de maiz y de kollektiv de Austria indican que particularmente los* migrantes, pese a tener formación, no reciben precisamente aquellos puestos de trabajo correspondientes a sus cualificaciones. Sólo pocas iniciativas resisten la obediencia exigida de someterse a las ideas del mercado neoliberal o al menos toman una posición crítica (publicación de Salgado y Mineva en este libro), y rechazan por ejemplo la realización de cursos de integración para migrantes con exámenes de idioma (alemán), que constituye el llamado a someterse al mercado capitalista y a sus respectivas normas nacionales.
Respecto a estas normas dentro de los estados nacionales, pedagogos* prestigiosos* como Paul Mecheril señalan desde hace mucho tiempo, que afiliaciones múltiples nacional-culturales, étnico-lingüísticas y religiosas, pero también adscripciones racistas forman parte de la realidad social de la sociedad de migración y requieren de otras medidas sociales en lugar de referirse a criterios de integración unidimensionales y políticas de asimilación.
Una sociedad que toma en serio su constitución democrática y reconoce derechos y necesidades básicas para todos*, debe trazar desde ya un camino que se aparte del modelo del estado nacional y –como ocurre en Bolivia– busque nuevas vías de constitución y cohesión social. Aquí hay que remitirnos a Chantal Mouffe que señala: „Desde nuestro punto de vista el problema de las sociedades democráticas no consiste en sus principios éticos de la libertad, sino en el hecho, de que aquellos principios prácticamente no se hacen efectivos. Por lo tanto, en estas sociedades la estrategia de la izquierda debería ser desplegarse para fortalecer estos principios y esto no requiere un quiebre radical, sino lo que Gramsci llama ‘guerra de trincheras’, es decir un enfrentamiento que conduce a la gestación de una nueva hegemonía” (Mouffe 2014, S. 197).
El concepto de la reflexividad pedagógica, que diseña Mecheril y otros (2010), en el planteamiento de la pedagogía de la migración, nos ayuda en el contexto del trabajo pedagógico profesional, porque abre una perspectiva para pensar juntos, de manera productiva, planteamientos críticos al racismo, pedagogías migratorias, liberadoras y emancipadoras. Reflexividad pedagógica como un Habitus profesional reflexivo dentro de un campo profesional reflexivo desafía a revisar el propio conocimiento sobre los* migrantes que aprenden respecto a sus funciones en el proceso de la generación de “los* otros*” y además a sus efectos discriminatorios. Hay que conectar prácticas reflexivas y descolonizadoras a concretas intervenciones sociales, políticas, legales y pedagógicas dentro de interacciones cotidianas, dentro de teorías educativas y pedagógicas, pero también a asuntos de desarrollo anti-discriminatorio, y orientarlos al concepto de derechos humanos en organizaciones e instituciones, que hay que aprender, aplicar y analizar concretamente. Un discurso sobre emancipación, placativo y desvinculado de la praxis, conduce a intervenir sobre los sujetos que pretende liberar, en forma de requisito normativo, produciendo criterios que establecen quién puede ser considerado* emancipador* y quien no (compárese Castro Varela/Dhawan 2004).
Para las auto-organizaciones migrantes en Europa, en el marco del trabajo de formación crítica es necesario, desde nuestro punto de vista, problematizar el objetivo paternalista de liberar a “los* otros*” y tematizar las relaciones del poder considerando los posicionamientos sociales de todos los* actores en el proceso pedagógico. Es importante hacerse cargo de la cuestión sobre las condiciones para diseñar una praxis dialógica-pedagógica y recíproca bajo el signo de las asimetrías de poder y seguir desarrollando e implementando metodologías. Hay que encontrar el* alumno* pero sin asumir un déficit respecto a su capacidad de actuar con resistencia, ni en base a una idealización de éste como “sujeto revolucionario”.
En este punto, encontramos deferencias fundamentales entre las realidades de América Latina y Europa. Mientras que en Europa hay un discurso sobre las minorías, en las cuales se inscriben teorías, como la de Mecheril, en el Abya Yala el debate está marcado por el hecho de que la mayoría de la población, a causa de la Conquista, ha sido excluida e invisibilizada. La invisibilidad no es sinónimo de la no-existencia. Al contrario, existieron todo el tiempo lejos regiones que los* europeos* no podían controlar, y donde persistían narrativas disidentes y de desobediencia epistémica contra la colonización. En este contexto, Pilar Cuevas Marín (2013) propone desde la pluralidad de lógicas de saberes de las diferentes poblaciones de América Latina producir otros relatos históricos, que pueden contribuir a la descolonización, y que se configuran de manera disidente a la narrativa hegemónica.
Cuevas Marín ve una base para la construcción de narrativas alternativas en las obras de Fals Borda, quien diseñó una forma participativa para descubrir conocimientos15, y en la educación popular, fundada esencialmente por Paulo Freire. Freire en particular nos ofrece un enfoque: señala que los* pedagogos* deben actuar tácticamente dentro del sistema (se refiere a las instituciones educativas) y estratégicamente fuera del sistema (compárese. Freire 1978, S. 110). Para especificar este enfoque: Freire fue responsable del departamento de educación durante el gobierno del Partido de Trabajadores (pt); sus actividades se basaron en la cooperación con los movimientos sociales. Participó en la guerra de trincheras, como Chantal Mouffe lo describe por el proyecto de una democracia radical en referencia a Antonio Gramsci.
La controversia para cuestionar la hegemonía debe ser llevada a cabo dentro de la sociedad civil. Hay que entender la sociedad civil como campo de lucha. Las instituciones de la sociedad civil que ejercen la función de estabilizar las relaciones predominantes deben democratizarse radicalmente. O en las palabras de Chantal Mouffe: “Lo que reclamamos es la radicalización de las instituciones democráticas existentes, para fortalecer de nuevo y con efectividad los principios de libertad e igualdad” (Mouffe 2014, S. 195).
La radicalización de las instituciones, siguiendo su propio reclamo democrático y procurando la dignidad humana para todos*, significa también la deconstrucción y el quiebre de aquellas narrativas hegemónicas, que subrayan que las instituciones democráticas estén vinculadas a un Estado-nación y que cada nación tenga que preservar su historia homogénea de “pueblo antiquísimo” (en Austria y Alemania mono-étnico y de construcción racista). Al contrario, es plausible que el proceso de formación nacional sea una construcción y praxis moderna y además, en conexión con la homogenización, era y es un proceso violento. Las obras de Eugen Weber16 ofrecen explicaciones al respecto, con el ejemplo de Francia, cuyas poblaciones, dentro de los nacientes Estados-naciones en el siglo xvi, inicialmente no estaban de ningún modo convencidas de pertenecer a la nación en cuyo territorio habitaban. Al contrario, formaban una diversidad cultural y espiritual, como el movimiento libre para los fundamentos del ser humano. Una reciente exposición en el museo de la ciudad de Ulm en Alemania (2016) brindó información al respecto, tematizando la diversidad religiosa y cultural de la Edad Media en la región Oberschwaben17. En otras partes del mundo, el Estado-nación nunca logró la misma importancia que en Europa o América del Norte. Abdul Sheriff (2010), en su monografía Dow Cultures of the Indian Ocean, describe cómo se organizó la convivencia, traspasando diferencias culturales y ‘étnicas’, construidas hace siglos, más allá de las estructuras del Estado-nación y de modo cosmopolita, y creó un espacio comercial-cultural que se extendió desde la costa de África del Este hasta Malasia.
Vista la historia desde esta perspectiva, la diversidad étnica y religiosa aparece como la regla y no como excepción amenazante. Vale la pena señalar a Borelli (1986), que en los años 80 definió la pedagogía intercultural como comparación cultural de pensamiento. Para él la experiencia de extrañeza es personal: resulta del rechazo de confrontar el propio pensamiento con otro. Racismo y xenofobia son fenómenos que surgen de la exotización y homogenización de la cultura, de la fijación de la cultura en un inventario estático de conocimientos que des-dinamiza la cultura. En esto, los procesos exotizantes de construcción cultural generan el problema que hace imprescindible la pedagogía intercultural. Considerando el enfoque intercultural –establecido desde los años 90 en el campo del “alemán como segunda lengua” en Alemania y Austria– se fomentó una praxis que desvincula la atención de los problemas estructurales y los dirige a determinantes culturales externas. Maiz y das kollektiv articulan desde hace muchos años una crítica decidida a la pedagogía intercultural (compárese Salgado/Mineva en esta edición). La pedagogía no debería moderar entre diferencias culturales estáticas, pues la cultura misma es universal, sin límites y no estática. La pedagogía tiene que dirigirse contra la reducción de la cultura a estereotipos. Los procesos violentos de homogenización de la primera mitad del siglo xx hicieron olvidar18 que Europa fue siempre culturalmente diversa19 y estuvo marcada por la inmigración.
Las visiones de los* aymaras y quechuas, pero también de los* mayas, ofrecen perspectivas productivas; para ellos* en 2012 llegó una nueva época, que es denominada Pachakutik. Se trata del momento en el cual se organiza de nuevo tiempo y espacio, y ofrece la posibilidad de un cataclismo, la transformación del mundo, pero también el reencuentro del equilibrio perdido. En este sentido, se podría interpretar la así llamada crisis de los refugiados de 2015 como una oportunidad de recuperar en Europa la diversidad perdida por la guerra, el nacionalismo radical y la violencia brutal, y hasta dar un paso adelante y organizar el sistema de sociedad de manera inclusiva20.
En este momento aquel que representa dicha perspectiva en el espacio político de Europa, es declarado* generalmente como loco*. Los medios de comunicación y estudios se concentran más bien en enfatizar los peligros de la inmigración se adscribe a grupos humanos enteros determinadas características y se homogeniza a todos*, se los describe como una carga y se exige su expulsión. Algunos de estos esquemas de pensamiento recuerdan a los discursos sobre personas judías en Alemania, desde el siglo xviii hasta 1945 (compárese Aly 2004). Los movimientos racistas y políticos de la extrema derecha en Europa y los ee.uu. asumen cada vez más posiciones hegemónicas en los debates, pero requieren de un contra-movimiento relevante anti-racista y descolonizador.
Por esta razón, las líneas de este texto están acompañadas por la preocupación y la indignación frente al desarrollo político mundial, en particular en Europa y recientemente también en América Latina. El fuerte crecimiento de partidos conservadores y de políticos* de derecha expresan una carencia de perspectivas político-stratégicas de las fuerzas democráticas, que deberían conducir a diseñar conceptos políticos y prácticas políticas contra-hegemónicas y comunicarlos para crear unidad. Unidad quiere decir la capacidad y el objetivo de unificar diferentes grupos discriminados y perjudicados en sus demandas en contra del espíritu dominante de la época. En el enfoque de la democracia radical se aplica el concepto de la “cadena equivalente”. Aquí se postula que se debería establecer una cadena equivalente entre todas las luchas distintas. Los* desempleados* no sólo representan sus propias demandas, sino también la de los* migrantes, de los* refugiados*, de los* transgéneros*, de las* mujeres, de los* Negros*, de los* discapacitados* etc. y a la inversa. El objetivo sería crear una voluntad colectiva de todas las fuerzas democráticas, para “apoyar una radicalización de la democracia y establecer una nueva hegemonía”, como expresa Mouffe (ibíd. 2014, S. 196).
Es relevante saber sobre las condiciones de aparición y actuación de dichos movimientos, nombrados movimientos sociales por Chantal Mouffe u otros* autores como Antonio Negri. Con motivo de los acontecimientos en España en los primeros meses del año 2015, Negri y Sánchez Cedillo (2015) escriben, sin explicar, cómo inicia el proceso de resistencia y cómo asume formas, que el sujeto deba tomar consciencia de la violencia de la dominación capitalista, para liberarse de las consecuencias de la política europea de austeridad neoliberal y escapar de los mecanismos de explotación. Estas palabras, lo más próximamente reproducidas al texto de Negri y Sánchez, podrían sin duda alguna provenir de un texto de Paulo Freire. La diferencia: Freire era pedagogo.
Sin embargo, el reconocimiento del déficit de educación respecto al objetivo de transformar la sociedad hacia una nueva hegemonía no significa que la educación no ejerza ninguna función en este proceso. Siguiendo a Freire, asumimos que los* alumnos* pueden tener la posibilidad, en el marco de una educación emancipadora, de reconocer y problematizar contradicciones sociales, políticas y económicas, para actuar en contra de los elementos represivos de la realidad.
El trabajo de una educación emancipadora y crítica no se agota ni en el develamiento de la realidad ni en la deconstrucción de los órdenes de pertenencia. Conduce a organizar una praxis de cambio. La educación crítica desafía también a cambios estructurales; pues, pese a todo lo que vivimos y pese al mantra repetitivo de la falta de alternativas a la realidad socio-política-económica, existe un conocimiento sobre la posibilidad de cambiar el orden dominante, violento y asesino, que en muchos lugares continúa y se re-produce en el propio marco de praxis de intervención y emancipatorias de la educación y del trabajo social.
El presente libro se estructura en tres rubros. En la primera parte presentamos ejemplos del trabajo pedagógico desde la praxis de Bolivia, Brasil, Austria y Alemania. Comenzamos con un texto que cuestiona el control de los financiadores. “(No) Administran Nuestros Sueños” es un collage de conversaciones de los equipos de compa (Bolivia) y maiz/das kollektiv (Austria) que demuestra cómo se usa el reclamo de una (aparente) transparencia financiera, para impedir a las organizaciones la ejecución exitosa de proyectos, transformando el apoyo financiero en un acto administrativo que obliga someterse a las necesidades de los aparatos administrativos, en vez de realizar proyectos útiles con grupos discriminados y perjudicados, quienes son el objetivo oficial de los fondos.
Gergana Mineva y Rubia Salgado esbozan un panorama sobre el desarrollo de las políticas de integración y migración en Austria desde los años 90’, sobre todo en relación al creciente entrelazamiento de estas con medidas prácticas para aprender la lengua alemana, y tematizan las consecuencias de estas políticas para el trabajo del campo. Inquietas por el hecho de que ciertas políticas estatales son implementadas y consumadas por muchas organizaciones activas en el campo de la capacitación de adultos* migrantes, las autoras se preguntan por posicionamientos y tareas posibles, que podrían asumir y haber asumido los profesionales en los últimos años en el ámbito de la enseñanza del alemán como lengua segunda (DaZ21) y de la alfabetización con migrantes adultos* y refugiados*, para resistir a la instrumentalización permanente del campo de trabajo por las políticas restrictivas de migración e integración.
En la contribución basada en la praxis de compa, “Abrazar al Gusano”, se ilustra cómo se trabaja con niños* mediante el método de la Descolonización Corporal en escuelas de El Alto. compa ve el abrazo como momento central en la sanación de relaciones sociales. Muchos* niños* con quienes compa trabaja no tienen la capacidad de abrazar. Cuál es el significado político de esta forma de trato afectuoso, lo expone el proyecto artístico boliviano, en el que se explica cómo junto a los* niños* se intenta cambiar el sistema educativo regular.
Yasmina Gandouz-Touati y Güler Arapi describen un Centro de muchachas de Bielefeld, que se caracteriza por un trabajo anti-racista y feminista. Allí se pone en práctica, analiza y desarrolla el anti-racismo y feminismo en el trabajo no sólo con los grupos destinatarios, sino también con la planificación del personal, considerando que el 50 por ciento son mujeres que experimentan racismo en todos los niveles laborales. Se describe los desafíos y los éxitos en la praxis y su inclusión teórica.
Luclécia C. M. Silva Moisés Felix de Carvalho Neto y Adriana Fernanda Busso analizan las relaciones socio-políticas, contribuciones, hitos y retos en la construcción de una educación emancipadora en las comunidades Quilombolas (poblaciones de antiguos* africanos* y afro-brasileros* esclavizados que escaparon) de las zonas semi-aridas del noroeste de Brasil, considerando el contexto actual de una “democracia fragil”22 en Brasil, en la cual numerosos derechos sociales, conquistados con mucho esfuerzo y lucha, ahora son revocados. Se expone a las comunidades Quilombolas que tienen una posición activa en la región del río São Francisco y que luchan por el reconocimiento de sus derechos como comunidades Quilombolas en el Estado Federal de Pernambuco.
El artículo de Carla Cristina Garcia, Fabio Mariano da Silva y Marcelo Heler Sanchez provee un informe sobre las experiencias del grupo de investigación Inanna (nip-puscp) en el diseño y realización del modelo piloto pedagógico Transcidadania (derechos ciudadanos trans*) que se realizó en São Paulo (Brasil) entre 2012 y 2016. El objetivo del programa fue crear mejores condiciones de acceso al mercado laboral para travestis y transexuales, aspirando a una educación intermedia en la secundaria pese a la violencia estructural, racismo, pobreza y transfobia, que se analiza como una consecuencia del patriarcado racista y colonial.
Maria Eleusa da Mota, miembro del movimiento de los* trabajadores sin tierra (mst), informa sobre los resultados de su trabajo de maestría, en la que se analizó los modelos pedagógicos, las perspectivas y, sobre todo, los hitos de la educación emancipadora en el área rural en la formación de consciencia de los* trabajadores campesinos* en Brasil. Presenta el proceso organizativo y la integración de la lucha de los* trabajadores campesinos* en la lucha por un sistema educativo rural.
Las entrevistas sobre la situación de los* refugiados* con Rex Osa y Winfried Schulz-Kaempf, realizado por Claus Melter, reflexionan sobre las políticas de asilo en Alemania. Rex Osa es activista de la organización de refugiados Refugees4Refugees y destaca a partir de su larga experiencia que la organización es una condición previa para lograr cambios para los* refugiados*. Iniciativas anti-racistas, trabajadores sociales y políticos* se han mostrado muchas veces como aliados pocos confiables. En otra parte del texto, Winfried Schulz-Kaempf describe el desarrollo del trabajo social con y para refugiados* desde inicio de los años 90 hasta el presente en Niedersachsen, un Estado Federal en el norte de Alemania. Después de una temporada con bastante financiamiento para el trabajo social, el gobierno de Niedersachsen restringió sus programas de trabajo social. Sin embargo, hasta hoy la carga de trabajo social es la misma permanece igual.
Después de la presentación de ejemplos desde la praxis, en la segunda parte del libro se traza desde una perspectiva histórica de los orígenes y desarrollos como de la praxis contemporánea, los retos y logros de los movimientos sociales y las propuestas significativas.
A través de una retrospectiva histórica, Maria da Glória Gohn aborda en su contribución algunos aspectos de la Educação Popular en Brasil con relación a la cristalización de sujetos socio-políticos y hace énfasis particular en los movimientos sociales del país sudamericano. Al inicio ofrece un panorama histórico de la educación popular en Brasil después de 1950 y aborda el papel de Paulo Freire dentro de aquel desarrollo, para explicar después los cambios dentro de la educación popular que se llevaron a cabo en las diferentes agendas sobre la temática de “educación popular” y en sus metodologías y aplicaciones en los años 90’. Finalmente se describe y analiza al sujeto socio-político específico, que resultó de los movimientos sociales y de sus relaciones con la educación popular brasilera, y resalta los desarrollos actuales en el presente siglo.
Claus Melter, un privilegiado en el sistema racista, se acerca a la obra de uno de los fundadores centrales de la sociología, de los Black Studies y del movimiento afro-americano por los derechos civiles, el científico excepcional w.e.b. Du Bois. Inspirado por sus afirmaciones, fue concebido el trabajo social crítico al racismo, que en base a un análisis social histórico y actual –como en el caso de w.e.b. Du Bois– fundamenta el compromiso por los derechos de todas las personas y la crítica sistemática al poder y del racismo, y se compromete actuando por más justicia, y esto siempre reflexionado y desarrollando.
Israel Kaunatjike explica en una entrevista, cómo en calidad de “herero” lucha con otras iniciativas por el reconocimiento del genocidio de los* herero y nama, cometido por los* alemanes entre 1904 y 1908 en la actual Namibia, y por reformas agrarias y reparaciones. Los talleres que realiza como instructor con estudiantes y alumnos* son los formatos-clave para informar, generar compromiso y cooperación.
Konstantin Bollmeyer describe la historia de los* roma y sinti, particularmente la persecución en el Nacionalsocialismo. En el replantamiento de su propia historia familiar se enfrenta al desafío de que sus familiares, por miedo a una nueva persecución anti-gitanista, no desean hablar del pasado. Y el describe el camino de cómo abordar la situación de manera constructiva.
Yvette Mejía Vera en su artículo “La época de oro de la educación indígenal” traza el nacimiento y la importancia de la Escuela ayllu de Warisata (Bolivia) que en los años 30 del siglo xx, que no sólo despertó gran atención en Bolivia, sino que encontró resonancia en todo el continente latinoamericano. En una corta década se logró establecer un sistema impresionante de escuelas indígenas, que no solamente pretendía acabar con la discriminación educativa de la población indígena, sino también deseaba democratizar todo el sistema educativo boliviano. Por ello, la escuela fue el blanco de las élites y fue cerrada con la caída del presidente Busch.

