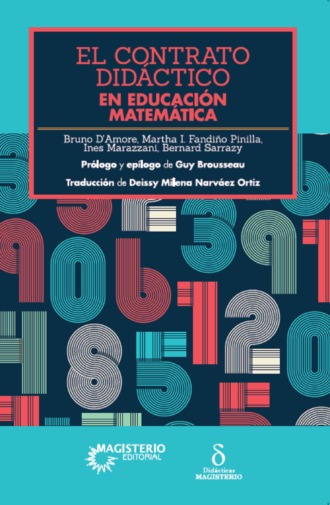
Полная версия
El contrato didáctico
Podemos distinguir una aproximación antropológica, en la cual «el contrato didáctico se considera muchas veces como un acto simbólico por medio del cual el niño se convierte en sujeto didáctico al interior de la institución escolar» (Sarrazy, 1995).11 Esta aproximación tiene como válido exponente a Chevallard, el cual escribe (1988b) que «el primer contrato didáctico es un contrato social, el origen del cual se sitúa en el proyecto social de enseñanza» y por lo tanto llama en causa no solo al estudiante, al docente y a la institución, sino también al saber por enseñar. Sobre este punto fundamental insiste mucho también Blanchard-Laville (1989): «El contrato didáctico no es un contrato pedagógico general. Éste depende estrictamente de los conocimientos en juego».
La necesidad de hallar no solo intersecciones comunes sino también diferencias específicas entre contrato didáctico y contrato pedagógico, ha impulsado a formular las ideas de meta-contrato y de costumbre, hábito, usanza (coutume).
El meta-contrato se define como «el conjunto de las cláusulas que administran, en un dado campo, toda adhesión a un contrato y que aseguran su eficacia, sin importar cuáles son los contenidos particulares» (Chevallard, 1988a, p. 58).
Dicho en otras palabras, se trata de identificar lo que «más allá de las rupturas de contratos sucesivos y de sus contenidos específicos, quedaba sin variación y permitía la progresión didáctica» (Sarrazy, 1995).12
El hábito fue introducido por Balacheff (1988a) a propósito de un estudio sobre una idea extremadamente difundida entre los estudiantes (se trata en modo específico de lo siguiente: entre más grande es un triángulo, más grande es la suma de las amplitudes de sus ángulos internos). Al examinar las variaciones en la negociación sobre el contrato didáctico en una actividad vinculada a la discusión sobre tal idea, Balacheff afirma haber notado en el grupo, en el que había explicitado las reglas de funcionamiento social, que tales reglas parecían derivar de un orden más profundo y más permanente de las ligadas al contrato didáctico como si existiese un hábito, es decir «un conjunto de prácticas obligatorias […] de manera de actuar establecida por el uso; la mayor parte de las veces implícitamente» (Balacheff, 1988a, p. 21).
Esta idea tiene gran relevancia porque explica la estabilidad que se puede observar en clase, cuando se cambian contratos (por ejemplo si se pasa de situaciones didácticas a situaciones a-didácticas) o si se cambian algunas cláusulas del contrato.
Señalamos ahora lo que Sarrazy llama una aproximación del contrato didáctico hacia la ingeniería didáctica. Por ingeniería didáctica se entiende un «medio de acción sobre el sistema de enseñanza, como una metodología de investigación» (Sarrazy, 1995). En este sentido «la ingeniería didáctica se constituye como una metodología de investigación que se aplica tanto a los productos de enseñanza basados o derivados de ella; como a la metodología de investigación para guiar las experimentaciones en clase» (Farfán Márquez, 1997, p. 13).
Este acercamiento el contrato didáctico parece tender a ser un medio para integrar las acciones del docente al análisis didáctico (Douady, Artigue & Comiti, 1987).
Distinguimos ahora un acercamiento psicosociológico del contrato didáctico; se usa remitir este tipo de estudios a Brossard (1981), quien observó cómo existían ciertos estudiantes más hábiles en decodificar las intenciones del docente, anticipando con mayor eficacia sus preguntas. Esto ha incitado a análisis diferenciales del contrato, a acentuar los procesos inter e intra-individuales de la adquisición de los conocimientos, buscando integrar:
el papel del sujeto en la situación de interacción (Drozda-Senkowska, 1992);
la naturaleza del objeto mismo sobre el cual se basa la interacción (Schubauer-Leoni, 1986, 1988a, 1988b, 1989);
el contexto de la interacción (entendido como lugar físico o simbólico) (Krummehuer, 1988).
Distinguimos ahora una aproximación al contrato didáctico a través de paradigma etnográfico. Tal acercamiento se ocupa de los hechos que suceden en actividades didácticas, tal «como aparecen, por ellos mismos, buscando describirlos, entenderlos, confrontarlos y explicarlos, sin basar en ellos un juicio normativo y sin pensar necesariamente en la aplicación» (Erny, 1991).
El salón de clase se ve, entonces, como un lugar de acciones y relaciones, una de las cuales es aprender, pero no es la única. Es entonces necesario que el estudiante aprenda –sí-, pero sobre todo que aprenda su «oficio de estudiante» (Sirota, 1993; Perrenoud, 1994). Nos hallamos en pleno ambiente etnográfico: las relaciones entre análisis, conducidas en este tipo de ambiente, y el contrato didáctico se hallan evidenciadas por Coulon (1988) y Marchive (1995). Aún en las múltiples diferencias en este tipo de acercamiento entre los diferentes autores (subrayadas con abundancia de particulares por Sarrazy, 1995), la constante es que el estudiante se considera un actor que participa en la interpretación de la cultura y que vive y determina el contexto en el cual actúa.
Esto nos lleva a tomar en gran consideración, en este acercamiento, el así llamado currículo oculto y su divergencia con respecto al currículo prescrito en la práctica didáctica (Perrenoud, 1988, 1994).13
Además de los estudios en los cuales el contrato didáctico se refiere al saber, el docente y el grupo entendidos en su colectivo, existen autores que han examinado contratos, por así decirlo, individuales. Supongamos que identificamos una dificultad escolar en la siguiente motivación: hay una diferencia entre las expectativas implícitas del docente y el comportamiento de los estudiantes, de un determinado estudiante; estando así las cosas, bastaría explicitar a este solo estudiante las expectativas que el docente tiene sobre él, el comportamiento que se espera que él siga:
«Es indispensable por lo tanto sustituir aquí, al contrato tácito y único que ligaba al docente con todo el grupo, por los contratos individuales y diversificados que comprometen a cada estudiante, precisando exactamente lo que esperamos de ellos y las ayudas con las que pueden contar» (Meirieu, 1985, p. 156).
Algunos de los estudios en este sector, han llevado a desarrollar una especie de guías metacognitivas (Cauzinille-
Marmeche & Weil-Barais, 1989; Paour, 1988; Colomb, 1991; Peltier, Bia & Maréchal, 1995).
Lo que queríamos presentar tanto en los ejemplos de los párrafos precedentes como en el rápido e incompleto carrusel contenido en este apartado, era un panorama de las increíbles diferencias y de la enorme variedad que se encuentra hoy en día en la literatura el término “contrato didáctico”. Desde nuestro punto de vista, un investigador que busca servirse de este instrumento debe cumplir una elección terminológica, en un cierto sentido debe tomar una posición, declarando explícitamente a qué significado se refiere cuando usa este término. Para poder hacer esta elección, obviamente, se necesita conocer las diferentes gradaciones semánticas posibles.
1.6. El contrato experimental
Los estudios sobre el contrato didáctico, prácticamente cultivados en todo el mundo, se están revelando muy fructíferos y han dado, en muy pocos años, resultados de gran interés que cada vez más nos están haciendo conocer la epistemología del aprendizaje matemático.
Cuando se habla de contrato didáctico, en realidad, como hemos visto, se debe hablar también de una situación de clase, de un particular argumento matemático, objeto del contrato; en resumidas cuentas, de una interacción entre estudiante, docente y, precisamente, objeto del saber.
Pero cuando un investigador hace investigación en el aula, en los hechos se tiene una modificación sustancial de todo el aparato. ¿Quién nos asegura que las respuestas de los estudiantes se deben aún considerar fruto de cláusulas del contrato didáctico? Dado que cambiaron las condiciones, es indiscutible que se trata de una situación del todo diferente. Cierto, se tiende a suponer que el estudiante identifica de cualquier forma al investigador con un adulto de la…, categoría de los docentes, pero esto no basta.
Las respuestas de los estudiantes al experimentador, tanto más si el objeto matemático no es objeto estándar de clase, parecen más ligadas a cláusulas de un contrato experimental que no al de un contrato didáctico, aunque parece obvio que existen vínculos muy fuertes entre las dos cosas.
Incluso, es necesario decir que no siempre se requiere que el experimentador sea una persona del todo externa al grupo. No se excluye que el docente se presente al grupo con un papel momentáneo no de docente, sino de investigador, declarando explícitamente que la actividad sucesiva tiene como objeto no una evaluación, sino una investigación.
Una situación similar es más que posible en varios países, y en particular en Italia, donde cada vez más se difunde la figura del docente-investigador (por ejemplo los docentes que forman parte de los Núcleos de Investigación Didáctica de los departamentos de matemática de las universidades), cuando estos hacen investigación con su propio grupo de clase.
Por lo tanto, el contrato experimental puede instaurarse incluso cuando la situación de clase, vista desde el exterior, parece ser la usual, mientras que en cambio no lo es del todo, por explícito que sea el requerimiento del docente.
Este tipo de problemática ha sido puesta en evidencia por María Luísa Schubauer-Leoni que sobre este punto ha dedicado fructíferos estudios (Schubauer-Leoni, 1988b, 1989; Schubauer-Leoni & Ntamakiliro, 1994). Tomamos prestado un largo y claro fragmento del artículo de 1994:
En un contexto de investigación como aquel representado por un cara a cara entre el experimentador y el estudiante a propósito de la resolución de un problema, la comunicación que se establece entre los dos seres humanos de frente se hace en el respeto (o en la ruptura) de ciertas reglas tácitas cuyas características principales y perennes reconducen […] a los principios de pertinencia, de coherencia, de reciprocidad y de influencia […]. Algunas de tales reglas de carácter general se hallan en obra al mismo tiempo tanto en un marco de contrato didáctico como en uno de contrato experimental. […] En efecto se ha insistido en otros lados […] sobre el hecho que la diferenciación entre contrato didáctico y contrato experimental se halla esencialmente en las intenciones y en las finalidades tácitas atribuidas a la situación por parte del actor que se halla en la posición alta (el experimentador o el docente). En lo que respecta al estudiante, éste tendría la tendencia a reconducirle significado a las reglas del contrato didáctico del cual tiene una experiencia en lo cotidiano y eso aunque el adulto que tiene en frente haya previamente construido su preguntar como relevante en un contrato experimental […]. El estudio del funcionamiento del estudiante en situación experimental se revela por lo tanto particularmente delicado dado que se trata de identificar los significados atribuidos por el estudiante y por el experimentador en función de los contratos a los cuales cada uno se refiere tácitamente. Es así posible que en ciertos casos se asista a malentendidos que residen esencialmente en la no coincidencia de los mundos de referencia de cada uno. Por lo que el estudio de lo que sucede en el contexto de una sesión experimental debe poder explicar la articulación entre las reglas del contrato experimental así como fueron puestas en obra por el experimentador y la reglas del contrato didáctico transportadas, por otra parte, por la práctica escolar, tal cual fueron importadas a la sesión por parte del estudiante.
En Schubauer-Leoni (1997a), la autora evidencia las razones de un contrato de comunicación, llamando en causa tanto la pragmática psicosocial como la pragmática de la comunicación.
A nuestro juicio, este es uno de los campos de investigación futura que se delinean entre los más productivos. Es probable que todos nosotros debamos revisar con detalle los protocolos de nuestras investigaciones pasadas a la luz de esta nueva característica. También podrían aparecer interesantes novedades en las interpretaciones de los resultados. Nos remitimos a los trabajos mencionados para profundizaciones.
Referencias bibliográficas
Adda, J. (1987). Erreurs provoquées par la représentations. Actas CIEAEM. Sherbrooke: Universidad de Sherbrooke.
Balacheff, N. (1988). Le contrat et la coutume: deux registres des interactions didactiques. En: Laborde C. (ed.) (1988). Actes du premier colloque Franco-Allemand de didactiques des mathématiques et de l’informatique. Grenoble: La Pensée Sauvage. 15-26.
Baldisserri, F., D’Amore, B., Fascinelli, E., Fiori, M., Gastaldelli, B., & Golinelli, P. (1993). I palloncini di Greta. Atteggiamenti spontanei in situazioni di risoluzione di problemi aritmetici in età prescolare. La matematica e la sua didattica, 4, 444-451. Infanzia, 1, 31-34. [Publicado también en: Gagatsis A. (ed.) (1994). 239-246 en griego, 571-578 en francés. Publicado también en: Cahiers de didactique des mathématiques, 16-17, 1995, 11-20 en griego, 93-102 en francés].
Bednarz, N., & Garnier, C. (eds.) (1989). Construction des savoirs: obstacles et conflits. Ottawa: Agence d’Arc.
Bergeron, J. C., Herscovics, N. & Kieran, C. (eds.) (1987). Proceedings of the XI International Conference for the Psychology of Mathematics Education. Montréal: PME.
Bertin, G.M. (1968). Educazione alla ragione. Roma: Armando.
Blanchard-Laville, C. (1989). Questions à la didactique des mathématiques. Revue française de pédagogie. 89, 63-70.
Brissiaud, R. (1988). De l’âge du capitaine à l’âge du berger. Quel contrôle de la validité d’un énoncé de problème au CE2? Revue française de pédagogie. 82, 23-31.
Brossard, M. (1981). Situations et significations: approche des situations scolaires d’interlocutions. Revue de phonétique appliquée. 57, 13-20.
Brousseau, G. (1980a). Les échecs électifs dans l’enseignement des mathématiques à l’école élémentaire. Revue de laryngologie, otologie, rinologie, 101(3-4), 107-131.
Brousseau, G. (1980b). L’échec et le contrat. Recherches en didactique des mathématiques. 41, 177-182.
Brousseau, G. (1984). The crucial role of the didactical contract. Proceedings of the TME 54.
Brousseau, G. (1986). Fondements et Méthodes de la Didactique des Mathématiques. Recherches en didactique des mathématiques, 7(2), 33-115.
Brousseau, G. (1988). Utilité et intérêt de la didactique pour un professeur de collège. Petit x. 21, 47-68.
Brosseau, G., & Pères, J. (1981). Le cas Gaël. Bordeaux: Université de Bordeaux I, Irem.
Castro, C., Locatello, S., & Meloni, G. (1996). Il problema della gita. Uso dei dati impliciti nei problemi di matematica. La matematica e la sua didattica. 2, 166-184.
Cauzinille-Marmeche, E., & Weil-Barais, A. (1989). Quelques causes possibles d’échec en mathématiques et en sciences physiques. Psychologie française, 34(4), 277-283.
Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble: La Pensée Sauvage.
Chevallard, Y. (1988a). Sur l’analyse didactique. Deux études sur les notions de contrat et de situation. Irem d’Aix-Marseille. 14.
Chevallard, Y. (1988b). L’universe didactique et ses objets: fonctionnement et dysfonctionnement. Interactions didactiques. Ginevra-Neuchâtel. 9-37.
Colomb, J. (ed.) (1991). Apprentissages numériques et résolution de problémes. Paris: Hatier-INRP-ERMEL.
Coulon, A. (1988). Ethnométhodologie et éducation. Revue française de pédagogie. 82, 65-101.
D’Amore, B. (1993a). Problemi. Pedagogia e psicologia della matematica nell’attività di problem solving. Milano: Angeli. II ed. it. 1996. [Edición en idioma español: Madrid: Sintesis, 1996].
D’Amore, B. (1993b). Il problema del pastore. La vita scolastica. 2, 14-16.
D’Amore, B. (ed.) (1996a). Convegno del decennale. Actas del homónimo Convegno Nazionale, Castel San Pietro Terme. Bologna: Pitagora.
D’Amore, B. (1996b). Immagini mentali, lingua comune e comportamenti attesi, nella risoluzione dei problemi. La matematica e la sua didattica, 4, 424-439. [Publicado en idioma inglés en: D’Amore B., Gagatsis A. (eds.) (1997). Didactics of Mathematics - Technology in Education. Thessaloniki: Erasmus. 11-24].
D’Amore, B. (2014). Il problema di matematica nella pratica didattica. Prologos de Gérard Vergnaud y de Silvia Sbaragli. Modena: Digital Index. [Versión impresa y versión e-book].
D’Amore, B., & Martini, B. (1997). Contratto didattico, modelli mentali e modelli intuitivi nella risoluzione di problemi scolastici standard. La matematica e la sua didattica. 2, 150-175. [Publicado en idioma francés en: Scientia paedagogica experimentalis. XXXV, 1, 95-118].
D’Amore, B., & Martini, B. (1998). Il “contesto naturale”. Influenza della lingua naturale nelle risposte a test di matematica. L’insegnamento della matematica e delle sienze integrate, 21A, 3, 209-234.
D’Amore, B., & Sandri, P. (1993). Una classificazione dei problemi cosiddetti impossibili. La matematica e la sua didattica. 3, 348-353. [Nuevamente publicado en: Gagatsis A. (ed.) (1994). Didactiché ton Mathematicon. Thessaloniki: Erasmus. (en griego) 247-252, (en francés) 579-584].
D’Amore, B., & Sandri, P. (1998). Risposte degli allievi a problemi di tipo scolastico standard con un dato mancante. La matematica e la sua didattica. 1, 4-18. [Publicado en idioma francés en: Scientia paedagogica experimentalis. XXXV, 1, 55-94].
Douady, R., Artigue, M., & Comiti C. (1987). L’ingénierie didactique, un instrument privilegié pour une prise en compte de la complexité d’une classe. En: Bergeron J.C., Herscovics N., Kieran C. (eds.) (1987). Proceedings of the XI International Conference for the Psychology of Mathematics Education. Montréal: PME. 222-228.
Drozda-Senkowska, E. (1992). Qui pense le mieux? Les biais cognitifs dans le fonctionnement des groupes. Bulletin de psychologie, 45(405), 264-271.
Erny, P. (1991). Éthnologie de l›éducation. Paris: L’Harmattan.
Farfán Márquez, R. M. (1997). Ingeniería Didáctica. México D.F.: Grupo Editorial Iberoamérica.
Filloux, J. (1973). Positions de l’enseignant et de l’enseigné. Fantasme et formation. Paris: Dunod.
Filloux, J. (1974). Du contrat pédagogique. Paris: Dunod.
Gagatsis, A. (ed.) (1994). Didactiché ton Mathematicon.
Thessaloniki: Erasmus.
Gallo, E., Giacardi, L., & Roero, C.S. (eds.) (1996). Conferenze e seminari 1995-1996. Associazione Subalpina Mathesis - Seminario di Storia delle Matematiche “T. Viola”. Torino.
Huberman, M. (ed.) (1988). Assurer la réussite des apprentisages scolaires. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé.
IREM Bordeaux (1978). Étude de l’influence de l’interprétation des activités didactiques sur les échecs électifs de l’enfant en mathématiques. Project de Recherche CNRS, Enseignement élémentaire des mathématiques, Cahier de l’IREM de Bordeaux I. 18, 170-181.
IREM Grenoble (1980). Quel est l’âge du capitaine? Bulletin de l’APMEP. 323, 235-243.
Krummehuer, G. (1988). Structures microsociologiques des situations d’enseignement en mathématiques. In: Laborde C. (ed.) (1988). Actes du premier colloque Franco-Allemand de didactiques des mathématiques et de l’informatique. Grenoble: La Pensée Sauvage. 41-51.
Laborde, C. (ed.) (1988). Actes du premier colloque Franco-Allemand de didactiques des mathématiques et de l’informatique. Grenoble: La Pensée Sauvage.
Laing, R.D. (1969). L’io e gli altri. Psicopatologia dei processi interattivi. Firenze: Sansoni.
Marchive, A. (1995). L’entraide entre élèves à l’école élémentaire: relations d’aide et interaction pédagogiques entre pairs dans six classes trois. Thèse d’État, Univ. de Bordeaux II.
Martelli, A., Montanari, G., Pasotti, P., Rambaldi, M. T., & Sandri, P. (1993). I problemi nella pratica didattica. Milano: Angeli.
Meirieu, P. (1985). L’école mode d’emploi: des méthodes actives à la pédagogie différenciée. Paris: ESF.
Paour. J. L. (1988). Quelques principes fondateurs de l’éducation cognitive. Intéractions didactiques. Univ. de Neuchâtel. 8, 45-62.
Peltier, M.-L., Bia, J., & Maréchal, C. (1995). Le nouvel objectif calcul. Paris: Hatier.
Perrenoud, P. (1984). La fabbrication de l’excellence scolaire. Genève: Droz.
Perrenoud, P. (1988). La pédagogie de maîtrise. En: Huberman M. (ed.) (1988). 198-234.
Perrenoud, P. (1994). Métier d’élève et sens du travail scolaire. Paris: ESF.
Perret-Clermont, A.-N., Nicolet M. (eds.) (1988). Interagir et connaître. Cousset: Delval.
Perret-Clermont A.-N., Schubauer-Leoni, M. L., & Trognon, A. (1992). L’extorsion des réponses en situation asymmetrique. Verbum (Conversations adulte/enfants). 1/2, 3-32.
Polo, M. (1999). Il contratto didattico come strumento di lettura della pratica didattica con la matematica. L’educazione matematica, 20(6), 1, 4-15.
Rousseau, J. J. (1966). Émile ou de l’éducation (a cura di M. Launay). Paris: Flammarion. [I ed. 1762].
Sarrazy, B. (1995). Le contrat didactique. Revue française de pédagogie. 112, 85-118. [Trad. it.: La matematica e la sua didattica. 1998, 2, 132-175].
Sarrazy, B. (1996). La sensibilité au contrat didactique: rôle des Arrière-plans dans la résolution de problèmes arithmétiques au cycle trois. Tesis de doctorado en Ciencias de la Educación, Univ. de Bordeuax II.
Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. New York: Academic Press.
Schoenfeld, A. H. (1987a). What’s all the fuss about metacognition? En: Schoenfeld A.H. (ed.) (1987). Cognitive science and mathematics education. Hillsdale (N.J.): Lawrence Erlbaum Ass. 189-215.
Schoenfeld, A.H. (ed.) (1987b). Cognitive science and mathematics education. Hillsdale (N.J.): Lawrence Erlbaum Ass.
Schubauer-Leoni, M. L. (1986). Maître-élève-savoir: analyse psycho-sociale du jeu et des enjeux de la relation didactique. Tesis de doctorado en Psychologie de l’éducation, Genève.
Schubauer-Leoni, M. L. (1988a). Le contract didactique dans une approche psycho-sociale des situations d’enseignement. Interactions didactiques. Univ. de Neuchâtel. 8, 63-75.
Schubauer-Leoni, M. L. (1988b). L’interaction expérimentateur-sujet à propos d’un savoir mathématique: la situation de test revisitée. En: Perret-Clermont A.-N., Nicolet M. (eds.) (1988). Interagir et connaître. Cousset, Delval. 251-264.
Schubauer-Leoni, M. L. (1989). Problématisation des notions d’obstacle épistémologique et de conflit socio-cognitif dans le champ pédagogique. En: Bednarz N., Garnier C. (eds.) (1989). Construction des savoirs: obstacles et conflits. Ottawa, Agence d’Arc. 350-363.
Schubauer-Leoni, M. L. (1996). Il contratto didattico come luogo di incontro, di insegnamento e di apprendimento. En: Gallo E., Giacardi L., Roero C.S. (eds.) (1996). Conferenze e seminari 1995-1996. Associazione Subalpina Mathesis - Seminario di Storia delle Matematiche “T. Viola”, Torino. 21-32.
Schubauer-Leoni, M. L. (1997a). Entre théories du sujet et théories des conditions de possibilité du didactique: quel «cognitif»? Recherches en didactique des mathématiques, 17(1), 7-27.
Schubauer-Leoni, M.L., & Ntamakiliro, L. (1994). La construction de réponses à des problèmes impossibles. Revue des sciences de l’éducation, 20(1), 87-113.
Sirota, R. (1993). Le métier d’élève. Revue française de pédagogie. 104, 85-108.
Tirosh D. (1990). Inconsistencies in students’ mathematical costructs. Focus on the learning problems in mathematics. 12, 111-129.
Tsamir, P., & Tirosh, D. (1997). Metacognizione e coerenza: il caso dell’infinito. La matematica e la sua didattica. 2, 122-131.
Zan, R. (1991-1992). I modelli concettuali di “problema” nei bambini della scuola elementare. L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate. En 3 partes: I: 1991, 14, 7, 659-677; II: 1991, 14, 9, 807-840; III: 1992, 15, 1, 39-53.
1 Para una presentación de la idea de contrato didáctico, véase Schubauer-Leoni (1996); para una historia bibliográfica muy bien documentada de la idea de contrato didáctico, véase Sarrazy (1995).



