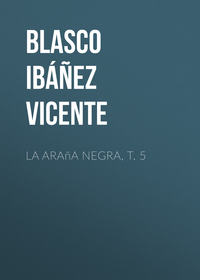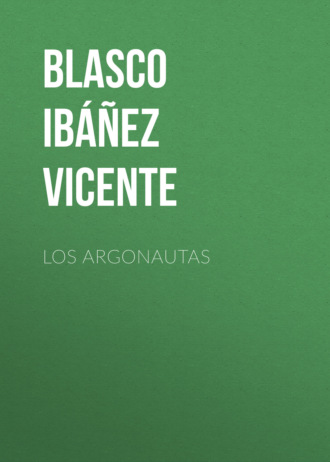
Полная версия
Los argonautas
–En justicia yo debía ir abajo comiendo rancho con ese rebaño de judíos y cristianos, rusos, alemanes, turcos, españoles y… ¡demonios coronados!, pues aquí vienen gentes de todos los países. Pero soy lo que llaman un pobre de levita, y alguna vez había de servir para algo bueno la santa desigualdad social, base, según dicen, del orden y las buenas costumbres.
De contar con más tiempo para la visita del interior de la isla, no se habría quedado en el buque. ¿Pero para ver la ciudad y sus vecinos?… Bastantes españoles llevaba conocidos en España y sobradas veces había tenido que escribir de asuntos de las Canarias sin haberlas visto nunca. Ahora sólo le interesaban los países nuevos.
Y Maltrana añadió, mirando la isla:
–Esto es la portería de Europa. Le hallo cierta semejanza con los perros caseros que surgen al paso de los que salen y los que entran. Cuando creemos estar en el Océano sin límites, aparece la isla ante el buque y lo detiene para husmearlo. Al que se va, le dice: «Anda con Dios, hijo, y no vuelvas por aquí si no traes dinero. Antes que te parta un rayo». Y al americano que viene, lo saluda con amabilidad de portera: «Bien venido sea usted a la casa de su abuelita si trae plata que gastar…». No me interesa esta tierra, que es como el rabo de un mundo que dejamos atrás. Deseo verme cuanto antes en el otro hemisferio, a ver cómo pinta por allá la suerte. Soy lo mismo que esos enfermos que van de balneario en balneario, siempre con la esperanza de que en el próximo les espera la salud.
Todos en el buque deseaban llegar al término del viaje, Maltrana veía un signo de impaciencia en la rapidez con que los pasajeros cambiaban de vestido, creyendo haber avanzado considerablemente, cuando aún estaban cerca de Europa. Todavía era invierno; pero muchos, ilusionados por la marcha hacia el Sur, habían creído oportuno, al tocar en Tenerife, subir a cubierta con trajes de verano, gorras blancas o sombreros de paja. Las señoras, que en los días anteriores iban por el buque con gruesos paletós hombrunos y envueltas en velos como odaliscas, mostraban ahora la rosada pulpa de su carne a través de los encajes de las blusas.
–Empieza para nosotros el verano—dijo Maltrana—, y con el verano las ilusiones. Los que venimos por vez primera camino de América, sentimos el mismo prejuicio de los sabios del tiempo de Colón, que afirmaban que sólo podía encontrarse oro allí donde hubiese negros e hiciera mucho calor… Al sentir que el sol nos quema con más fuerza que en Europa, creemos estar menos alejados de la fortuna.
Permanecieron los dos amigos largo rato en silencio. Llegaban hasta ellos las ondulaciones del gentío al abrir círculo en torno de los vendedores que exhibían nuevas mercaderías. Ojeda se sintió molestado por esta confusión de gritos y empellones. «¿Si nos fuésemos arriba?…» Y por una de las escaleras que arrancaban de la cubierta de paseo, subieron al último piso del buque, llamado en el lenguaje de a bordo «cubierta de botes».
Nadie. Los ojos, habituados a la suavidad de los tabiques blancos del piso inferior, a su penumbra ligeramente azul, que le daba el aspecto de un paseo conventual, parpadeaban por exceso de luz en esta cubierta de arriba, donde vastos espacios quedaban a cielo libre, caldeándose las tablas bajo el fulgor solar. Algunos toldos extendían sombras rectangulares y negruzcas sobre el suelo amarillento.
Por primera vez subía Ojeda a esta cubierta. El frío los había retenido a todos abajo en los días anteriores. Sólo Maltrana, inquieto y curioso por las novedades de la navegación, había ido de un lado a otro, desde el puente del capitán a los profundos sollados, iniciando conversaciones, lo mismo en las salas de los pasajeros de primera clase que en los departamentos de proa y popa donde se hacinaban los emigrantes.
–Me gusta esta cubierta—dijo con entusiasmo—porque es el único lugar donde uno se entera de que va en un buque. Abajo, salones, comedores, majestuosas escaleras, camareros de corbata blanca, pasillos con habitaciones numeradas: un verdadero hotel. A no ser porque el piso se mueve de vez en cuando, creería uno vivir en un balneario de moda. Hay que levantarse del asiento dar un paseo y asomarse a la barandilla para convencerse de que se está en el mar. Aquí, no: aquí se siente uno marino; puede abarcarse por entero el redondel del Océano, que no termina nunca, y en el que siempre ocupamos el centro, por más que avancemos. Mire usted, Ojeda, qué cosas tan majestuosas lleva en su cabeza el amigo Goethe.
Y con el orgullo de un descubridor, fue mostrando las maravillas de esta cubierta, por la que había paseado en los días anteriores, cuando el mar era de un tono lívido, el cielo plomizo y un viento cortante soplaba de proa a popa.
–Fíjese usted en la chimenea: esa torre amarilla y enorme, que vista de cerca casi da miedo. ¡El dinero que expele convertido en humo! Tiene algo de campanario y abajo, en lo más profundo del buque, está el templo, el santuario del fuego, con sus altares inflamados que producen el vapor. ¿Eh?, ¿qué le parece la imagen? Se la brindo para unos versos… Y con ser tan robusta la chimenea, mire cómo está aprisionada y sostenida por varios tirantes, para que no la tumbe el viento. Vea usted esos cuatro ventiladores que la rodean como si fuesen su pollada: cuatro trombones amarillos, con la boca pintada de rojo, por los que podríamos colarnos los dos a la vez. Llevan el aire a las profundidades de las máquinas y los hornos. Digamos que son las ojivas que ventilan esta catedral de acero y hulla.
Luego, echando la cabeza atrás, remontaba su mirada hasta lo alto de los dos mástiles del buque.
–¿Distingue usted cuatro hilos que, sujetos a dos trastes, van de un palo a otro? Parecen un cordaje de guitarra y son la red de la telegrafía radiográfica. Los hilos bajan a la casilla del telegrafista, y si se acerca usted oirá un chirrido semejante al de los huevos en aceite: algo así como si el empleado friese los despachos antes de servirlos al público… Y todas esas cajas enormes de cristales deslustrados, esas cúpulas alambradas, son claraboyas que dan luz a salones y escaleras. Vistas de abajo, brillan con dibujos de mosaicos complicados, escudos de naciones, y aquí arriba Parecen estufas opacas como las de los invernáculos… Esta cubierta tiene sus habitantes; es un pueblo aparte, el barrio alto, la Acrópolis donde viven los Arcontes que dirigen nuestra república movible. Mire usted a proa esa manzana de camarotes, con paredes blancas y zócalos grises. Allí están las viviendas del soberano comandante y sus ministros los oficiales. En torno de ellos, los camarotes de la gente rica, la aristocracia, que busca siempre la sombra de la autoridad. Sobre el techo, un pequeño paseo, la última toldilla del buque; en la parte delantera, el puente, algo así como el Ministerio del Interior, donde se vigila día y noche por el mantenimiento del orden; cerca de él, la oficina telegráfica, o sea el Ministerio de Relaciones Exteriores. Insubordínese usted, y sonará un pito en el puente que hará surgir por una escotilla, como diablos de teatro, cuatro rubios forzudos, con anclas azules tatuadas en los bíceps, que le llevarán a dormir en la barra… Que un peligro amenace la estabilidad de nuestro pequeño Estado, y el Poder Ejecutivo lanzará una circular eléctrica a las otras potencias que navegan invisibles, reclamando su pronta intervención.
Maltrana volvió los ojos hacia la popa, más allá de la chimenea y los ventiladores de las máquinas.
–Allí tiene la Acrópolis otra manzana de viviendas, pero sólo la habitan gentes ordinarias: algo así como las chozas villanescas que se alzaban lo mismo que verrugas ante las puertas de los castillos. Es nuestra Dirección General de Higiene: los lavaderos, el taller de planchado y el gimnasio, con un sinnúmero de aparatos movidos por la electricidad, invenciones diabólicas que le estiran a usted, le encogen, le rascan la espalda y le cosquillean como un rosario de hormigas.
–¡Cosa de ver el lavadero, amigo Ojeda!—continuó tras una pausa—. ¡Lástima que esté ahora cerrado! Hay unas máquinas con cilindros, lo mismo que rotativas de periódicos; sólo que en vez de largar pliegos impresos, sueltan camisas, sueltan pantalones, sueltan sábanas, montañas de ropa blanca, como sólo se verían si desalojasen de golpe toda una calle de tiendas… El planchado aún es más interesante. Imagínese tres mozas rubias y metidas en carnes, la falda corta, y sobre ella una blusa larga rayada que deja al descubierto unos brazos de blancura germánica y una pechuga a lo Rubens. Ayer pasé con ellas la tarde, viendo cómo sudaban las pobrecitas dándole a las planchas eléctricas y cómo reían al oírme hablar horas enteras sin entender una palabra. Les largaba dicharachos de los nuestros, con algún que otro pellizco para apreciar la dureza de sus blusas. ¡Cuestión de pasar el rato! Y ellas abrían los ojos y se sonrojaban diciendo: «Ia… Ia…». Le he de llevar a usted mañana, cuando no nos vean. Yo le presentaré: no tenga usted miedo. ¡Si soy lo más amigo!…
Luego, Isidro se fijó en los costados de la cubierta, donde estaban pendientes de sus pescantes de acero dos filas de botes.
–Hermosas balleneras de madera pulida y lustrosa como el piso de un salón. En cada una de ellas podemos meternos cincuenta personas; y el mástil, la vela, los remos, todo lo necesario, esta guardado en su vientre, bajo la caperuza de lona que lo cubre. Cuando nos acerquemos al término del viaje descansarán dentro del buque, amarradas entre esas cuñas que hay en el suelo; pero durante la navegación van suspendidas afuera, prontas a ser echadas al agua en caso de peligro… ¿Y ese bosque de trombones amarillos con boca roja que surge por todos lados, como gargantas de dragón? Son tentáculos que el vientre del buque echa en el espacio para cazar oxígeno, trompas de acero que con el impulso de la marcha van chupando vida… No extrañe, Ojeda, que me ponga lírico. Yo no he viajado como usted. Todo es nuevo para este pobrete que pasó su vida rodando por casas de huéspedes de las más baratas, y en cuanto a buques, no ha visto otros que las barquillas del estanque del Retiro… Y esto es grande, ¡muy grande!
Calló un instante, como si concentrase su pensamiento para apreciar mejor tanta grandeza, y luego continuó:
–Lo que nos rodea aún es más enorme. Se sabe por los libros que el mar es inmenso; pero la inmensidad en la lectura no es más que una palabra. Hay que colocarse en ella, sentir el extravío de la imaginación ante el espacio sin límites, hacer comparaciones… Ayer me paseaba yo por el buque. Para recorrer la cubierta de abajo, que sólo ocupa el centro, necesitaba doscientos pasos: unas cuantas vueltas, y se siente uno fatigado como después de una marcha. Grandes salones, un café igual a los de las ciudades, comedores en los que caben cientos de personas, largos y complicados pasillos, lo mismo que en los hoteles, dormitorios de alta numeración, almacenes, músicas, y la gente formando clases separadas, estableciendo divisiones sociales, lo mismo que si estuviéramos en tierra. ¡Qué enorme!, ¡todo qué enorme!… Y esto mirando solamente los barrios privilegiados, el castillo central del buque, con sus recovecos, escaleras, baños, gabinetes de aseo y tubos de calor y de frío. La blancura de la luz eléctrica surge en todo rincón donde puede aglomerarse un poco de sombra; el agua manando de los grifos cada tres metros para una minuciosa limpieza; las alfombras mullidas amortiguando los pasos; un olor higiénico de droguería esparciendo perfumes desinfectantes allí donde las tristes necesidades humanas se desembarazan de su suciedad. Esto es un palacio encantado.
Siguió Isidro la descripción del buque. Había que contar además los barrios populares de proa y de popa: las aglomeraciones de emigrantes, que comen y beben con más abundancia tal vez que en su tierra, y cantan y sueñan porque van hacia la esperanza. Y bajo de ellos, máquinas que encadenan y obligan a trabajar a las fuerzas misteriosas y malignas; almacenes de víveres como los de una ciudad que se prepara a ser sitiada; depósitos de mercaderías, fardos de telas, maquinarias agrícolas, artículos de construcción, riquezas de la moda; todo lo que necesitan los pueblos jóvenes para el desarrollo de su adelanto vertiginoso. Y esta grandeza de hotel monstruo, de caravanserrallo, de pueblo flotante, infundía a todos los pasajeros un sentimiento de seguridad, como si estuviesen en tierra firme. ¿Quién podría destruir los gruesos muros de acero, las ventanas sólidas, los muebles pesados, las maquinarias de arrolladores latidos? Nada importaba que el suelo se moviese; esto no podía disminuir su confianza: era un incidente nada más. Vivían de espaldas al Océano y sólo tenían ojos para los grandes inventos de los hombres. Todos acababan por olvidar el abismo que estaba debajo de sus pies y hacían la misma vida que en tierra. Únicamente cuando en sus paseos llegaban a la proa o la popa y se encontraban con el mar inmenso, sentían la impresión del que despierta tendido junto a un precipicio. ¡Nada! Nada más que un azul intenso hasta la raya del horizonte y un azul más claro en el cielo. Algunas veces, allá en el fondo, un punto negro casi imperceptible, un jironcito tenue de vapor, un buque igual al otro, tal vez más grande…
–Y sin embargo—continuó Maltrana—, con menos valor que una hormiga en medio de las llanuras de la Mancha… Las máquinas, los salones, las murallas de acero, nada, absolutamente nada ante la inmensidad del majestuoso azul. Un simple bufido suyo, y se nos sorbe… Y para evitarnos esta mala impresión, cesamos de mirar el Océano y nos metemos buque adentro a oír música en los salones, a tomar cerveza en el café, a escuchar chismorreos de los que parece que depende la suerte del mundo. ¡Qué animal tan interesante el hombre, amigo Ojeda!… Como bestia de razón, conoce la enormidad del peligro mejor que las otras bestias; pero vive alegre, porque dispone del olvido, y tiene además la certeza de que existe una Providencia sin otra ocupación que velar por él.
Contemplando otra vez las enormes proporciones del buque, pareció arrepentirse de sus palabras.
–A pesar de la grandeza del mar, esto también es grande. Nuestras apreciaciones son siempre relativas; nunca nos falta un motivo de comparación con algo mayor para humillar nuestra soberbia. La tierra es grande, y los hombres, para perpetuar su recuerdo en ella, llevan miles de años degollándose, inventando nuevas maneras de entenderse con los dioses o escribiendo en tablas, pergaminos y papeles para que su nombre quede con unas cuantas líneas en el libraco que llaman Historia… Y la tal tierra es en el mar del espacio menos, mucho menos que el Goethe en medio del Océano; menos que un grano de carbón perdido en las tres mil toneladas de hulla que pasan por sus carboneras. Más allá del forro de la atmósfera nos ignoran, no existimos. Y planetas cien veces, mil veces más grandes que la tierra, son ante la inmensidad una porquería como nosotros; y el padre sol que nos mantiene tirantes de su rienda, y al que bastaría un leve avance de su coram-vobis de fuego para hacernos cenizas, no es más que un pobre diablo, uno de tantos bohemios de la inmensidad, que a su vez contempla otro planeta reconociéndolo por su señor… Y así hasta no acabar nunca.
Calló Isidro unos instantes, como si reflexionase, y luego añadió:
–Pero todo es igualmente relativo si miramos hacia abajo. A este Goethe se lo puede tragar una tempestad, conforme; pero con su panza de acero y su triple quilla, es como una isla en medio de estos mares que hace menos de un siglo se llevaban lo mismo que plumas a las fragatas y bergantines en que fueron a América los ascendientes de los millonarios actuales. El buen Pinzón, arreglador de las famosas carabelas, se santiguaría con un asombro de marino devoto si resucitase en este buque y viese sus brujerías. Y él y los grandes navegantes de su tiempo, que avanzaron con los ojos en la brújula, podían reírse a su vez de los nautas fenicios, griegos y cartagineses, que no osaban perder de vista las montañas. Y éstos, a su vez, debieron mirar con lástima a los hombres desnudos y negros que en las costas africanas salían al encuentro de sus trirremes sobre canoas de cueros o de cortezas. Y el primero que a fuerza de hacha y de fuego vació el tronco de un árbol y se echó al agua en él, fue un semidiós para los infelices que habían de pasar ríos y estuarios nadando como anguilas… Miremos siempre abajo, amigo Ojeda, para tranquilidad nuestra, y digamos que el Goethe es un gran buque y que en él se vive perfectamente. Entendamos la existencia como una respetable señora que anoche, cuando más se movía el buque y en esta última cubierta había una obscuridad que metía miedo, chillando el viento como mil legiones de demonios, se escandalizaba de que muchos hombres fuesen al comedor sin smoking y las artistas alemanas fumasen cigarrillos en el invernáculo.
Ojeda se complacía en escuchar la facundia exuberante de su amigo. Las novedades de aquella vida marítima le infundían una movilidad infatigable.
–Es usted el duende del buque—dijo—. En pocos días lo ha corrido por completo, y no hay rincón que no conozca ni secreto que se le escape.
Maltrana se excusó modestamente. Aún le faltaba ver mucho, pero acabaría por enterarse de todo: luengos días de navegación quedaban por delante. En cuanto a los pasajeros, pocos había que él no conociese. Luchaba en algunos con la falta de medios de expresión; ciertas mujeres sólo hablaban alemán, pero en fuerza de sonrisas y manoteos, él acabaría por hacerse comprender. De los que podían entenderle en español o francés—que eran la mayor parte—se tenía por amigo, pero amigo íntimo. Y Ojeda sonrió al oírle hablar con entusiasmo de esta intimidad que databa de tres días.
–Conozco el buque mejor que la casa de doña Margarita, mi patrona, donde he vivido ocho años. Puedo describirlo sin miedo a equivocarme. Este hotel movible tiene diez pisos. Los tres últimos, los más profundos, están cerrados. Son las bodegas de transporte, donde se amontonan fardos voluminosos, pedazos de maquinaria metidos en cajones que bajan las grúas por las escotillas y se alinean como los libros de una biblioteca. Todas estas mercaderías ocupan dos secciones del buque a proa y a popa, y en medio se halla el departamento de máquinas. La luz eléctrica se encarga de iluminar este mundo, que puede llamarse submarino, pues se halla más abajo de la línea de flotación: los ventiladores que remontan sus bocas hasta aquí son sus pulmones… Luego viene lo que llaman cubierta principal, con los dormitorios de la gente de tercera: a proa unos cuatrocientos, a popa muchos más; y entre ellos los almacenes de ropa del servicio del buque y los depósitos de equipajes, la cámara fuerte para guardar paquetes y muestras, los camarotes del bajo personal, las cámaras frigoríficas, que son enormes y guardan gran parte de nuestra alimentación, y el depósito de la correspondencia, un almacén repleto de sacos que contienen… ¡quién puede saberlo! noticias de vida y de muerte (como diría usted en sus versos), riquezas, juramentos de amor, el alma de todo un continente que va al encuentro de otro continente…
Se detuvo un momento para añadir con expresión de misterio:
–Y además hay el cuarto del tesoro. Ahí no he entrado yo, amigo Ojeda. Es un cuarto blindado, en el que no penetra ni el comandante. Un oficial responsable guarda la llave. Pero he estado en la puerta, y le confieso que sentí cierta emoción. ¿Sabe usted cuánto dinero llevamos bajo de nuestros pies? Quince millones; pero no en papelotes, sino en oro acuñado y reluciente, en libras esterlinas y monedas de veinte marcos. Los embarcaron en dos remesas en Hamburgo y Southampton: es dinero que los Bancos de Europa envían a los de la Argentina para hacer préstamos a los agricultores, ahora que se preparan a recoger las cosechas. Y en todos los viajes de ida o vuelta nunca va de vacío el tal tesoro. Me han contado que los millones están en cajas de acero forradas de madera y con precintos, de lo más monas: quince kilos cada una; ochenta mil libras apiladitas en el interior… Diga, Fernando, ¿no le tienta a usted esta vecindad? ¿No le conmueve?…
Ojeda hizo un movimiento de hombros, como para indicar la inutilidad de una respuesta.
–Con mucho menos que tuviéramos—continuó Maltrana—, usted no se vería obligado a meterse en aventuras de colonización y yo viviría hecho un personaje. ¡Lástima que no estemos en los tiempos heroicos y románticos, cuando Lord Byron y Espronceda cantaban el pirata! Sublevábamos usted y yo a la gente de tercera, echábamos al mar al capital y a todos los tripulantes, desembarcábamos en una isla a los pasajeros serios, destapábamos los miles de botellas y toneles que hay en los almacenes, y nos íbamos… ya se vería adonde, con todas las mozas rubias, polacas y vienesas de la compañía de opereta que viene abajo. Por supuesto que usted y yo dormiríamos en el cuarto del tesoro, sobre esas cajas interesantes. ¿Qué le parece la idea?
–Hombre, me gusta—dijo Fernando riendo—. Es todo un programa; reflexionaré sobre ello.
–Pero los tiempos presentes no son de acciones grandes—añadió Maltrana—, y los héroes tienen que expatriarse, para remover terrones o lustrar zapatos, al otro lado del Océano… No pensemos en ser superhombres gloriosos; seamos mediocres y continuemos nuestra descripción… Sobre la cubierta principal está la que llaman cubierta superior. En la proa y la popa alojamientos de marineros, hospitales, almacenes de útiles de navegación, cocinas para los emigrantes, y entre ambos extremos, camarotes y más camarotes para la gente de primera clase, peluquerías, baños y gabinetes de aseo por todos lados. Y aquí termina el verdadero caso del buque, lo que puede llamarse el vaso navegante, la construcción igual y uniforme de una punta a otra, sin desigualdades en la cubierta.
Quedó perplejo Isidro, como si le ocurriese un pensamiento nuevo.
–No sé si habrá notado lo que yo, amigo Ojeda; pero apenas subí a este trasatlántico me fijé en una particularidad, tal vez por mi desconocimiento de la navegación actual y por la costumbre de ver barcos antiguos en los libros. En otros tiempos, cuando se navegaba batallando, el hombre colocó torres en los dos extremos de la nave y quedaron establecidos los castillos de proa y de popa. En el de delante iban los combatientes; en el centro, bajo e indefenso, la chusma; en la popa, el jefe y su séquito. Al venir tiempos de paz y seguridad, los progresos de la arquitectura naval fueron rebajando los castillos esculpidos como altares, con mascarones, tritones y ondinas; pero la popa continuó siendo el lugar de honor, el aposento de los privilegiados. Y tal es la fuerza de la rutina, que, hasta hace pocos años, en los buques de vapor el sitio de preferencia era la popa, sobre la hélice que lo hace temblar todo y donde es más violento el balanceo. Sólo ayer, como quien dice, se han enterado de que en una nave en movimiento el punto medio es el que menos oscila, y los antiguos castillos de proa y de popa se han corrido uno hacia otro, juntándose en el centro, que es para el pasajero el lugar de mayor estabilidad. Ahora los buques parecen montañas vistos desde lejos; antes eran monstruos de dos cabezas unidas por un cuerpo casi a flor de agua… Desde lo alto de esta cubierta central no adivinamos siquiera la existencia de la popa y de la proa, que están tres pisos por debajo de nosotros. El castillo central es un mundo aparte. Las gentes viven en sus compartimientos sin enterarse de lo que pasa en el resto de la embarcación. Tal vez sea yo el único que salga de él en todo el viaje. Los privilegiados encuentran satisfechas sus necesidades sin abandonar este barrio lujoso, y ni por curiosidad bajan las escaleras que conducen a los barrios pobres… Pero hay que reconocer que en éstos el vecindario es sucio y hay en ellos un hedor de rancho agrio.
Maltrana hizo un movimiento de hombros, como indicando que iba a terminar su descripción.
–Lo demás ya lo conoce usted, pues pertenece al radio en que nos movemos. La cubierta llamada de salón, porque en el lado de proa tiene el salón-comedor, y después de el los camarotes de lujo, y las cocinas de las gentes de primera, con la repostería, la panadería, las bodegas y frigoríficos para el servicio diario. Yo voy siempre después de media noche a echar una ojeada a la cocina. Espectáculo interesante ver cómo sacan el pan de los hornos: ¡un perfume suculento! Una noche vendrá usted conmigo… Sobre esta cubierta está la que llaman de paseo, con el salón de música y el jardín de invierno; más allá, el comedor de los niños y los domésticos particulares de los pasajeros; y en la parte que mira a popa, el fumoir, o mejor para nosotros, el «café», que parece uno de los establecimientos de su clase en tierra firme. Sobre la cubierta de paseo, la de los botes, en la que estamos ahora; y más por encima, esta toldilla que sirve de techumbre a los camarotes del alto personal del buque y tiene en la parte delantera el puente, con su cuarto de derrota para el oficial de guardia y su depósito de cartas de navegación.