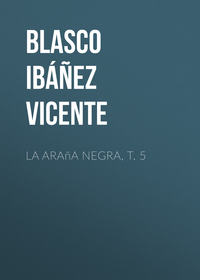Полная версия
Arroz y tartana

Vicente Blasco Ibáñez
Arroz y tartana
I
A las tres de la tarde entró doña Manuela en la plaza del Mercado, envuelto el airoso busto en un abrigo cuyos faldones casi llegaban al borde de la falda, cuidadosamente enguantada, con el limosnero al puño y velado el rostro por la tenue blonda de la mantilla.
Tras ella, formando una pareja silenciosa, marchaban el cochero y la criada: un mocetón de rostro carrilludo y afeitado que respiraba brutal jocosidad, luciendo con tanta satisfacción como embarazo los pesados borceguíes, el terno azul con vivos rojos y botones dorados y la gorra de hule de ancho plato, y a su lado una muchacha morena y guapota, con peinado de rodete y agujas de perlas, completando este tocado de la huerta su traje mixto, en el que se mezclaban los adornos de la ciudad con los del campo.
El cochero, con una enorme cesta en la mano y una espuerta no menor a la espalda, tenía la expresión resignada y pacienzuda de la bestia que presiente la carga. La muchacha también llevaba una cesta de blanco mimbre, cuyas tapas movíanse al compás de la marcha, haciendo que el interior sonase a hueco; pero no se preocupaba de ella, atenta únicamente a mirar con ceño a los transeúntes demasiado curiosos o a pasear ojeadas hurañas de la señora al cochero o viceversa. Cuando, doblando la esquina, entraron los tres en la plaza del Mercado, doña Manuela se detuvo como desorientada.
¡Gran Dios…! ¡cuánta gente! Valencia entera estaba allí. Todos los años ocurría lo mismo en el día de Nochebuena. Aquel mercado extraordinario, que se prolongaba hasta bien entrada la noche, resultaba una festividad ruidosa, la explosión de alegría y bullicio de un pueblo que entre montones de alimentos y aspirando el tufillo de las mil cosas que satisfacen la voracidad humana, regocijábase al pensar en los atracones del día siguiente. En aquella plaza larga, ligeramente arqueada y estrecha en sus extremos, como un intestino hinchado, amontonábanse las nubes de alimentos que habían de desparramarse como nutritiva lluvia sobre las mesas, satisfaciendo la gigantesca gula de la Navidad, fiesta gastronómica, que es como el estómago del año.
Doña Manuela permaneció inmóvil algunos minutos en la bocacalle. Parecía mareada y confusa por el ruidoso oleaje de la multitud; pero en realidad, lo que más la turbaba eran los pensamientos que acudían a su memoria. Conocía bien la plaza; había pasado en ella una parte de su juventud, y cuando de tarde en tarde iba al Mercado por ser víspera de festividad en que se encendían todos los hornillos de su cocina, experimentaba la impresión del que tras un largo viaje por países extraños vuelve a su verdadera patria.
¡Cómo estaba grabado en su memoria el aspecto de la plaza! La veía cerrando los ojos y podía ir describiéndola sin olvidar un solo detalle. Desde el lugar que ocupaba veía al frente la iglesia de los Santos Juanes, con su terraza de oxidadas barandillas, teniendo abajo, casi en los cimientos, las lóbregas y húmedas covachuelas donde los hojalateros establecen sus tiendas desde fecha remota. Arriba, la fachada de piedra lisa, amarillenta, carcomida, con un retablo de gastada es cultura, dos portadas vulgares, una fila de ventanas bajo el alero, santos berroqueños al nivel de los tejados, y como final, el campanil triangular con sus tres balconcillos, su reloj descolorido y descompuesto, rematado todo por la fina pirámide, a cuyo extremo, a guisa de veleta y posado sobre una esfera, gira pesadamente el pájaro fabuloso, el popular pardalòt con su cola de abanico.
En el lado opuesto la Lonja de la Seda, acariciada por el sol de invierno y luciendo sobre el fondo azul del cielo todas las esplendideces de su fachada ojival. La torre del reloj, cuadrada, desnuda, monótona, partiendo el edificio en dos cuerpos, y éstos exhibiendo los ventanales con sus bordados pétreos; las portadas que rasgan el robusto paredón, con sus entradas de embudo, compuestas de atrevidos arcos ojivales, entre los que corretean en interminable procesión grotescas figurillas de hombres y animales en todas las posiciones estrambóticas que pudo discurrir la extraviada imaginación de los artistas medievales; en las esquinas, ángeles de pesada y luenga vestidura, diadema bizantina y alas de menudo plumaje, sustentando con visible esfuerzo los escudos de las barras de Aragón y las enroscadas cintas con apretados caracteres góticos de borrosas inscripciones; arriba, en el friso, bajo las gárgolas de espantosa fealdad que se tienden audazmente en el espacio con la muda risa del aquelarre, todos los reyes aragoneses en laureados medallones, con el casco de aletas sobre el perfil enérgico, feroz y barbudo; y rematando la robusta fábrica, en la que alternan los bloques ásperos con los escarolados y encajes del cincel, la apretada rúa de almenas cubiertas con la antigua corona real.
Frente a la Lonja, el Principal, pobrísimo edificio, mezquino cuerpo de guardia, por cuya puerta pasea el centinela arma al brazo, con aire aburrido, rozando con su bayoneta a los soldados libres de servicio, que digieren el insípido rancho contemplando el oleaje de alimentos que se extiende por la plaza. Más allá, sobre el revoltijo de toldos, el tejado de cinc del mercadillo de las flores; a la derecha, las dos entradas de los pórticos del Mercado Nuevo, con las chatas columnas pintadas de amarillo rabioso; en el lado opuesto, la calle de las Mantas, como un portalón de galera antigua, empavesada con telas ondeantes y multicolores que las tiendas de ropas cuelgan como muestra de los altos balcones; en torno de la plaza, cortados por las bocacalles, grupos de estrechas fachadas, balcones aglomerados, paredes con rótulos, y en todos los pisos bajos, tiendas de comestibles, ropas, drogas y bebidas, luciendo en las puertas, como título del establecimiento, cuantos santos tiene la corte celestial y cuantos animales vulgares guarda la escala zoológica.
En este ancho espacio, que es para Valencia vientre y pulmón a un tiempo, el día de Nochebuena reinaba una agitación que hacía subir hasta más arriba de los tejados un sordo rumor de colosal avispero.
La plaza, con sus puestos de venta al aire libre, sus toldos viejos, temblones al menor soplo del viento, y bañados por el rojo sol con una transparencia acaramelada, sus vendedores vociferantes, su cielo azul sin nube alguna, su exceso de luz que lo doraba todo a fuego, desde los muros de la Lonja a los cestones de caña de las verduleras, y su vaho de hortalizas pisoteadas y frutas maduras prematuramente por una temperatura siempre cálida, hacía recordar las ferias africanas, un mercado marroquí con su multitud inquieta, sus ensordecedores gritos y el nervioso oleaje de los compradores.
Doña Manuela contemplaba con fruición este espectáculo. Tachábase en su interior de poco distinguida; pero… ¡qué remedio! por más que ella tomase a empeño el transformarse, y obedeciendo a las niñas revistiera un empaque de altiva señoría, siempre conservaba amortiguados y prontos a manifestarse los gustos y aficiones de la antigua tendera que había pasado lo mejor de su juventud en la plaza del Mercado. ¡Qué tiempos tan dichosos los transcurridos siendo ella dueña de la tienda de Las Tres Rosas! Si el dinero es la felicidad, nunca había tenido tanta como en los últimos años que pasó entre mantas e indianas, sedas y percalinas, arrullada a todas horas por el estrépito del Mercado y viendo por las mañanas, al levantarse, el pardalót de San Juan.
Y obsesionada por estos recuerdos, doña Manuela permanecía inmóvil en la esquina, como asustada por el gentío, sin fijarse en las miradas poco respetuosas que alguno que otro transeúnte le dirigía.
Estaba próxima a los cincuenta años, según confesión que varias veces hizo a sus hijas; pero era tan arrogante y bien plantada, unía a su elevada estatura tal opulencia de formas, que todavía causaba cierta ilusión, especialmente a los adolescentes, que con la extravagancia del deseo hambriento sienten ante los desbordamientos e hinchazones de la hermosura en decadencia la admiración que niegan a la frescura esbelta y juvenil.
La mitad de los polvos y menjurjes que sus niñas tenían en el tocador los consumía la mamá, que en la madurez de su vida comenzó a saber como se agrandan los ojos por medio de las rayas negras, cómo se da color a las mejillas cuando éstas adquieren un fúnebre tinte de membrillo, y cómo se combate el vello traidor que alevosamente asoma en el labio y en la barba cual película de melocotón, convirtiéndose después en espantosas cerdas. Acicalábase como una niña, guardando con su cuerpo atenciones que no había tenido en su juventud. ¿Para quién se arreglaba? Ni ella misma lo sabía. Era puro deseo de retardar en apariencia la llegada de la vejez; precauciones, según propia afirmación, para no parecer la abuela de sus hijas y para sentir una indefinible satisfacción cuando en la calle echaban una flor descarriada a su garbo de buena moza.
En cambio, su criada era poco sensible a la galantería callejera. Acogíala con un gesto de rústico desprecio, un fruncimiento de labios desdeñoso: algo que mostrase la indignación de una castidad hasta la rudeza, la insolencia de una virtud salvaje.
Doña Manuela pareció decidida por fin a lanzarse en el viviente oleaje de la plaza.
–Vamos, Visanteta, no perdamos tiempo.... Tú, Nelet, marcha delante y abre paso.
Y el cazurro Nelet, siempre con aire de fastidio, comenzó a andar hendiendo la muchedumbre al través, contestando dignamente con sus brazos de carretero a los codazos y empujones y cubriendo con su corpachón a la señora y la criada.
La multitud, chocando cestas y capazos, arremolinábase en el arroyo central; dábanse tremendos encontrones los compradores; algunos, al mirar atrás, tropezaban rudamente con los mástiles de los toldos, y más de una vez, los que con el cesto de la compra a los pies regateaban tenazmente eran sorprendidos por el embate brutal y arrollador del agitado mar de cabezas. Algunos carros cargados de hortalizas avanzaban lentamente rompiendo la corriente humana, y al sonar el pito del tranvía que pasaba por el centro de la plaza, la gente apartábase lentamente, abriendo paso al jamelgo que tiraba del charolado coche, atestado de pasajeros hasta las plataformas. Sobre el zumbido confuso y monótono que producían los miles de conversaciones sostenidas a la vez en toda la plaza, destacábanse los gritos de los vendedores sin puesto fijo, agudos y rechinantes unos, como chillido de pájaro pedigüeño, graves y foscos otros, como si ofreciesen la mercancía con mal humor.
En medio de este continuo pregonar, entre la descarga de ofertas a grito pelado, destacábanse algunas voces melancólicas y tímidas ofreciendo «¡medias y calcetines!». Eran los sencillos aragoneses, golondrinas de invierno que, al caer las primeras nieves que dejan el campo muerto y el hogar sin pan, levantan el vuelo con su cargamento de lana, y desde el fondo de la provincia de Teruel llegan, a Valencia, ofreciendo lo que la familia fabrica durante el año. Eran los seres pacienzudos, honradotes y laboriosos a quienes la insolencia valenciana designa con el apodo de churros, título entre compasivo e infamante. Robustos, cargados de espalda, con la cabeza inclinada como signo de perpetua esclavitud y miseria, vélaseles pasar lentamente con su traje de paño burdo, estrecho pañizuelo arrollado a las sienes, y entre éste y el abierto cuello de la camisa el rostro rojizo, agrietado y lustroso, con espesas cejas y ojillos de inocente malicia. Colgando de los brazos o en el fondo de dos bolsones de lienzo, llevaban las medias de lana burda y asfixiante, los calcetines ásperos que un puñal no podría atravesar. Es el capital de su familia; lo que la mujer y las hijas han hecho unas veces al sol, guardando las ovejas, y otras de noche, junto a los sarmientos humeantes de la cocina. En la venta del burdo género están las patatas y el pan para todo el año; y soñando con la inmensa felicidad de volver a casa con una docena de duros, zapatos para las hijas y un refajo para la mujer, pasean tristes y resignados por entre el gentío, lanzando a cada minuto su grito melancólico como una queja: «¡Medias y calcetines…! ¡el mediero!»
Doña Manuela iba mal por el arroyo. Causábanle náuseas los carros repletos del estiércol recogido en los puntos de venta: hortalizas pisoteadas, frutas podridas, todo el fermento de un mercado en el que siempre hay sol.
–Vamos a la acera—dijo a sus criados—. Compraremos primero las verduras.
Y subieron a la acera de la Lonja, pasando por entre los grupos de gente menuda que, con un dedo en la boca o hurgándose las narices, contemplaba respetuosamente los pastorcillos de Belén y los Reyes Magos hechos de barro y colorines, estrellas de latón con rabo, pesebres con el Niño Jesús, todo lo necesario, en fin, para arreglar un Nacimiento.
Doña Manuela marchaba por el estrecho callejón que formaban las huertanas, sentadas en silletas de esparto, teniendo en el regazo la mugrienta balanza, y sobre los cestos, colocados boca abajo, las frescas verduras. Allí, los obscuros manojos de espinacas; las grandes coles, como rosas de blanca y rizada blonda encerradas en estuches de hojas; la escarola con tonos de marfil; los humildes nabos de color de tierra, erizados todavía de sutiles raíces semejantes a canas; los apios, cabelleras vegetales, guardando en sus frescas bucles el viento de los campos, y los rábanos, encendidos, destacándose como gotas de sangre sobre el mullido lecho de hortalizas. Más allá, filas de sacos mostrando por sus abiertas bocas las patatas de Aragón, de barnizada piel, y tras ellos los churros, cohibidos y humildes, esperando quien les compre la cosecha, arrancada a una tierra ingrata en fuerza de arañar todo un año sus entrañas sin jugo.
Doña Manuela comenzó sus compras, emprendiendo con las vendedoras una serie de feroces regateos, más por costumbre que por economía. Nelet, levantando las tapas de la cesta, iba arreglando en el interior los manojos de frescas hortalizas, mientras la señora no dejaba tranquilo un solo instante su limosnero, pagando en piezas de plata y recibiendo con repugnancia calderilla verdosa y mugrienta.
Ya estaba agotado el artículo de verduras; ahora a otra cosa. Y atravesando el arroyo, pasaron a la acera de enfrente, a la del Principal, donde estaban los vendedores del casquijo, ¡Vaya un estrépito de mil diablos! Bien se conocía la proximidad de las escalerillas de San Juan, con sus lóbregas cuevas, abrigo de los ruidosos hojalateros. Un martilleo estridente, un incesante trac-trac del latón aporreado salía de cada una de las covachuelas, cuyas entradas lóbregas, empavesadas con candiles y farolillos, alcuzas y coberteras, todo nuevo, limpio y brillante, recordaban las lorigas de aceradas escamas de los legionarios romanos.
Doña Manuela huyó de este estrépito, que la ponía nerviosa; pero antes de llegar al Principal hubo de detenerse entre sorprendida y medrosa. En el arroyo, la gente se arremolinaba gritando; algunos reían y otros lanzaban exclamaciones indecentes, chasqueando la lengua como si se tratara de una riña de perros. Asustada en el primer momento por las ondulaciones violentas de la muchedumbre que llegaban hasta ella, no sabía si huir u obedecer a su curiosidad, que la retenía inmóvil. ¿Qué era aquello…? ¿Se pegaban? La multitud abrió paso, y veloces, con ciego impulso, como espoleadas por el terror, pasaron una docena de muchachas despeinadas, greñudas, en chancleta, con la sucia faldilla casi suelta y llevando en sus manos, extendidas instintivamente para abatir obstáculos, un par de medias de algodón, tres limones, unos manojos de perejil, peines de cuerno, los artículos, en fin, que pueden comprarse con pocos céntimos en cualquier encrucijada. Aquel rebaño sucio, miserable y asustado, con la palidez del hambre en las carnes y la locura del terror en los ojos, era la piratería del Mercado, los parias que estaban fuera de la ley, los que no podían pagar al Municipio la licencia para la venta, y al distinguir a lo lejos la levita azul y la gorra dorada del alguacil, avisábanse con gritos instintivos, como los rebaños al presentir el peligro, y emprendían furiosa carrera, empujando a los transeúntes, deslizándose entre sus piernas, cayendo para levantarse inmediatamente, abriendo agujeros en la masa humana que obstruía la plaza. La gente reía ante esta desbandada al galope, celebrando la persecución del alguacil. Nadie comprendía lo que era para aquellas infelices la pérdida de su mísera mercancía, la desesperada vuelta al tugurio paterno, donde aguardaba la madre dispuesta a incautarse del par de reales de ganancia o a administrar una paliza.
Doña Manuela también rió un poco, siguiendo con la vista la ruidosa persecución que se alejaba, y entró después en el mercado de casquijo, buscando las golosinas silvestres que la gente rumia con fruición en Navidad, olvidándolas durante el resto del año. Los puestos de venta llegaban hasta las mismas puertas del Principal; los compradores codeábanse con el centinela, y los dos oficiales de la guardia, con las manos metidas en el capote y las piernas golpeadas por el inquieto sable, paseaban por entre el gentío buscando caras bonitas.
Andábase con dificultad, temiendo meter el pie en las esteras de esparto redondas y de altos bordes, en las cuales amontonábanse, formando pirámide, las lustrosas castañas de color de chocolate y las avellanas, que exhalaban el acre perfume de los bosques. Las nueces lanzaban en sus sacos un alegre cloc-cloc cada vez que la mano del comprador las removía para apreciar su calidad; y un poco más adentro, como un tesoro difícil de guardar, estaba en pequeños sacos la aristocracia del casquijo, las bellotas dulzonas, atrayendo las miradas de los golosos.
Acababa de hacer su compra doña Manuela, cuando hubo de volver la cabeza sintiendo en la espalda una amistosa palmada.
Era un señor entrado en años, con un sombrero de cuadrada copa, de forma tan rara, que debía pertenecer a una moda remota, si es que tal moda había existido. Iba embozado en una capa vieja, por bajo de la cual asomaba una esportilla de compras, y por encima del embozo de raído terciopelo mostrábase su rostro lleno y colorado, en el que los detalles más salientes, aparte de las arrugas, eran un bigote de cepillo y unas cejas canosas, tan oblicuas, que hacían recordar los chinos de los abanicos.
–¡Juan!—exclamó doña Manuela.
Visanteta dio con un codo al cochero y le habló al oído. Era don Juan, el hermano de la señora, aquel de quien todos hablaban mal en casa, aunque con cierto respeto, llamándole por antonomasia «el tío».
Los ojillos de don Juan, inquietos e investigadores, revolvíanse en sus profundas cuencas rodeadas de grietas. Mientras su mirada se perdía en el fondo del capazo que Nelet tenía abierto a sus pies, decía con la risita burlona que a doña Manuela, según confesión propia, le «requemaba la sangre»:
–De compras, ¿eh…? Yo también voy danzando por el Mercado hace más de una hora. ¡Válgame Dios, cómo está todo! Comprendo que los pobres no puedan comer.... Chica, si empiezas así vas a llevar a casa medio Mercado.... Eso son bellotas, ¿verdad? Comida de ricos; quien puede gasta. Eso sólo lo compra la gente de dinero.
–¿Que tú no compras?—dijo doña Manuela sonriendo, a pesar de que no ocultaba el efecto que le producían las palabras de su hermano.
–¿Quién…? ¿yo…? ¡Bueno va! A mí nadie me estafa.
Y al decir esto miró al vendedor con tanta indignación como si fuese un enemigo del sosiego público; pero el palurdo, inmóvil y con las manos metidas en la faja, no se dignó reparar en la ferocidad agresiva del avaro.
–Además—continuó don Juan—, ¿para qué quiero yo eso? Los que no tenemos dientes hemos de abstenernos de muchas cosas; muchas gracias si uno puede comer sopas de ajos y tiene con qué pagarlas.... Algo he comprado: unas pocas castañas y nueces; pero no para mí, son para Vicenta, que aunque ya es vieja tiene una dentadura envidiable. Poquita cosa. Ya ves tú… para mí y la criada poco necesitarnos. Además, todo va por las nubes, y dinero hay poco.... ¡Je, je…!
Y el viejo reía como si gozase interiormente de repetir a su hermana en todos los tonos que era muy pobre.
–Vamos, cállate—dijo doña Manuela con voz temblorosa, sin ocultar ya su irritación—. Me disgusto cada vez que te oigo hablar de pobreza; sólo falta que me pidas una limosna.
–Mujer, no te irrites.... No quiero hacer creer que necesito limosnas; soy pobre, pero aún tengo para no morirme de hambre, y sobre todo, con orden y economía, sin querer aparentar más de lo que realmente se tiene, lo pasa cualquiera tan ricamente.
Y estas palabras las subrayó el viejo con el acento y la mirada burlona que fijaba en su hermana.
–Juan, toda la vida serás un miserable. ¿De qué te sirve guardar tanto dinero…? ¿Vas a llevarlo al otro mundo?
–¿Yo…? Pienso retardar todo lo posible ese viaje, y tiempo me queda para malgastar antes los cuatro cuartos que guardo.... No quiero que nadie se ría de mí después de muerto.
Doña Manuela púsose seria, más que por lo que decía su hermano, por lo que adivinaba en su mirada. Tal vez por esto don Juan cambió de conversación.
–Di, Manuela, ¿y Juanito?
–En la tienda. Si tengo tiempo entraré a verle.
–Dile que venga mañana. Aunque sea un grandullón, no quiero privarme del gusto de darle el aguinaldo como cuando era un chicuelo.
El viejo, al decir esto, ya no mostraba la sonrisa irónica y parecía hablar con sinceridad.
–También irán a verte las niñas y Rafael.
–Que vengan—contestó don Juan, en quien reapareció la mortificante sonrisa—. Les daré una peseta de aguinaldos; lo único que se puede permitir un tío pobre.
–¡Calla, avaro…! Me avergüenzas. Eres capaz de morirte de hambre por no gastar un céntimo.... ¿Por qué no vienes a comer con nosotros mañana?
El tono festivo y cariñoso con que ella dijo estas palabras alarmó más a don Juan que la seriedad irritada de momentos antes.
–¿Quién…? ¿yo…? Tengo hechos mis preparativos; no quiero ofender a mi vieja Vicenta, que se propone lucirse como cocinera. Mira, también yo gasto, aunque soy un pobre.
Y al decir esto, señalaba a un pillete mandadero, inmóvil a corta distancia, con un capón gordo y lustroso en los brazos.
Doña Manuela avanzó el labio superior en señal de desprecio.
–¡Valiente compra! ¿Y eso es para todas las Pascuas? No te arruinarás… ni llenarás mucho el estómago.
–No todos son tan ricos como tú, marquesa, ni pueden ir a la compra con un par de criados. Únicamente los que tienen millones pueden ser rumbosos.
Y tras estas palabras, que debían encerrar mortificante intención, don Juan se despidió, como si deseara que su hermana quedase furiosa contra él.
–Adiós, Manuela; que compres mucho y bien.
–Adiós, avaro....
Y los dos hermanos se separaron sonriendo, como si cambiaran frases cariñosas y en su interior rebosase el afecto.
La señora siguió adelante, pasando por entre los puestos de la miel, donde aleteaban las avispas, apelotonándose sobre el barniz de las pequeñas tinajas.
Doña Manuela iba siguiendo los callejones tortuosos formados por las mesas cercanas al mercadillo de las flores. Allí estaba toda la aristocracia del Mercado, la sangre azul de la reventa, las mozas guapas y las matronas de tez tostada y espléndidas carnes, con su aderezo de perlas y pañuelo de seda de vivos colores. Doña Manuela continuaba haciendo sus compras, deteniéndose ante los productos raros y extraños para la estación que puede ofrecer una huerta fecunda, cuyas entrañas jamás descansan y que el clima convierte en invernadero. En lechos de hojas estaban alineados y colocados con cierto arte los pimientos y tomates, con sus rubicundeces falsas de productos casi artificiales; los guisantes en sus verdes fundas; todo apetitoso y exótico, pero tan caro, que al oír sus precios retrocedían con asombro los buenos burgueses que por espíritu de economía iban al Mercado con la espuerta bajo la raída capa.
Los dos criados encontraban cada vez más pesadas sus cestas, y seguían con dificultad a la señora al través del gentío compacto e inquieto que se agitaba a la entrada del Mercado Nuevo, cuyos pórticos, en plena tarde de sol, tenían la lobreguez y humedad de una boca de cueva.
Allí era donde resultaba más insufrible el monótono zumbido del Mercado. El techo bajo de los pórticos repercutía y agrandaba las voces de los compradores. Un hedor repugnante de carne cruda impregnaba el ambiente, y sobre la línea de mostradores ostentábanse los rojos costillares pendientes de garfios, las piernas de toro con sus encarnados músculos asomando entre la amarillenta grasa con una armonía de tonos que recordaba la bandera nacional, y los cabritos desollados, con las orejas tiesas, los ojos llorosos y el vientre abierto, como si acabase de pasar un Herodes exterminando la inocencia.