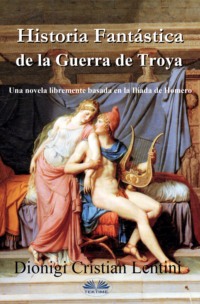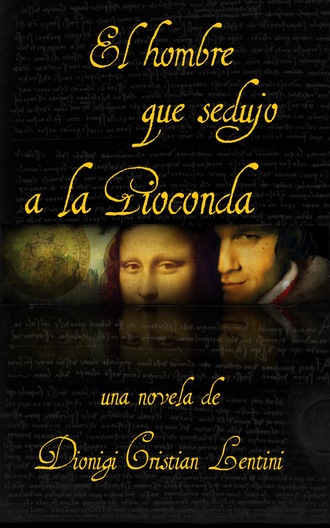
Полная версия
El Hombre Que Sedujo A La Gioconda
Todavía recuerdo la dulce y maternal mirada con la que la mujer Clarice me acogió y me ofreció su mano. Me presentó a su familia y amigos e inmediatamente puso todas las comodidades del palacio a mi disposición. Todas las noches sus banquetes eran atendidos por hombres de letras, humanistas, artistas, cortesanos y… especialmente mujeres hermosas.
La más bella de todas, la que aún hoy nadie puede igualar y destituir de mi trono de ideal, era Simonetta Cattaneo Vespucci.
La noche en que la vi por primera vez, llevaba un vestido de día brocado y forrado en terciopelo rojo, que dejaba a la vista un generoso escote, preciosamente bordeado por una gamurra negra, que se adhería perfectamente al pecho turgente y guardaba hasta sus pies las suaves formas del cuerpo admirado y deseado. La mayor parte de su cabello rubio y ondulado caía sobre los hombros, suelto, mientras que sólo unos pocos estaban hábilmente reunidos en una larga trenza enriquecida con cuerdas y perlas muy pequeñas. Unos cuantos mechones rebeldes enmarcaban aquel rostro armonioso, fresco, radiante y etéreo. Tenía ojos grandes y melancólicos, muy sensuales, por lo menos tan sensuales como aquella media sonrisa que esbozaban sus labios aterciopelados y entreabiertos, realzada por un pequeño hoyuelo en la barbilla, roja, del mismo color del día.
Si no hubiera recibido más tarde la terrible noticia de su muerte, todavía creería que era una diosa encarnada en un perfecto envoltorio femenino.
Sólo tenía un defecto: ya tenía un marido… realmente celoso. Con sólo 16 años se había casado en su Génova con el banquero Marco Vespucci, en presencia del Dux y de toda la aristocracia de la república marítima.
Era muy querida (y al mismo tiempo envidiada) en la sociedad; en aquellos años se había convertido en la musa favorita de muchos hombres de letras y artistas, entre ellos el pintor Sandro Botticelli, un viejo amigo de la familia Medici, que estaba platónicamente enamorado de ella y que en ese entonces pintaba sus retratos por todas partes: incluso el estandarte que había realizado para el carrusel de aquel año y que ganó épicamente Giuliano de' Medici, retrataba su rostro etéreo.
Al día siguiente fueron invitados a un banquete en la villa de Careggi que el Magnífico había organizado en honor de la familia Borromeo con la intención implícita de presentar a una de sus hijas a su hermano Giuliano, quien, sin embargo, como y quizás más que muchos otros, había perdido claramente la cabeza por Cattaneo. Después de las primeras galanterías, de hecho, Giuliano dejó la habitación e invitó a los invitados al jardín, donde la mujer de Vespucci, aprovechando la ausencia de su marido, le había estado esperando desde esa mañana en un viaje de negocios.
Entre un curso y otro, Lorenzo deleitaba a sus invitados declamando agradables sonetos compuestos por él mismo. Por otro lado, si era necesario, algunos de los ilustres invitados respondían en rima, animando agradablemente el simposio. Además de los nobles amigos y familiares, en aquella mesa estaban sentados estimados académicos neoplatónicos como Marsilio Ficino, Agnolo Ambrogini y Pico della Mirandola, así como varios miembros del Consejo Florentino.
A pesar de ser el jefe establecido de la familia más rica y poderosa de Florencia y de convertirse cada vez más en el árbitro indiscutible del equilibrio político de la península, Lorenzo tenía sólo veintiséis años y poseía el indudable mérito de haber sido capaz de construir a su alrededor una corte joven, brillante, pero al mismo tiempo prudente y capaz. En unos días de conocimiento se convirtió en un modelo a seguir, un concentrado de valores a los cuales aspirar. Pero lo que objetivamente los diferenciaba y que nunca podría haber igualado, aparte de los once años de edad, era el hecho de que él pudiera contar con una familia sólida y unida: su madre, la mujer Lucrezia, lo era, más aún desde la muerte de su pariente Piero, su omnipresente cómplice y consejero; Bianca, su dulce y querida hermana, era una gran admiradora de su hermano mayor, no perdía nunca la ocasión de alabarlo y cada vez que pronunciaba su nombre en público sus ojos brillaban; Giuliano, un hermano menor sin escrúpulos, a pesar de sus diferencias veniales y su impertinencia, también había estado siempre a su lado, aunque involucrado en todos sus éxitos y fracasos políticos; Clarice, a pesar de haberse enterado de algunas traiciones matrimoniales, nunca había dejado de amar a su marido y siempre lo habría apoyado contra todos, incluso contra su propia familia si hubiera sido necesario. Era agradable ver aquella corte familiar alrededor de la cual la ciudad, con elegante subordinación y reverencia, acudía a cada fiesta, cada celebración, cada banquete. Y aquella era una ocasión ejemplar, a la que, como otras, había tenido el privilegio de asistir.
Sin embargo, antes de que el confitero hiciera su entrada triunfal en la habitación, escuché un perro ladrando repetidamente fuera de la villa e instintivamente decidí salir y ver qué es lo que alteraba al animal para que este tratase de atraer la atención de sus dueños. Al entrar en el jardín, descubrí a Giuliano y a Simonetta revolcándose en el suelo sin control de sus miembros: Vespucci, jadeando y con los ojos y la boca bien abiertos, temblaba como una hoja; su amante, en cambio, intentaba arrancarle la ropa, alternando espasmos y jadeos… Sin demora volví a casa y, aprovechando un descanso, con la mayor discreción pedí a Lorenzo que me siguiera.
Precipitados en el lugar, vimos los dos cuerpos yaciendo en el suelo. Lorenzo me ordenó que llamara inmediatamente al médico; aunque intentó sacudir la cabeza y el pecho de su hermano menor, este no reaccionó en absoluto, ni a los golpes ni a su voz. Después de un tiempo, empezaron las convulsiones.
La situación era crítica y muy delicada. Después de unos momentos, en la cara del Magnífico, la excitación y el desconcierto se convirtieron en pánico y en una sensación de impotencia. Aunque había querido pedir ayuda a cualquiera de los presentes en su casa que pudiera ofrecérsela, sabía que el hecho de que el público encontrara a los dos jóvenes en tales condiciones, además de provocar un enorme escándalo, habría supuesto para él y su familia la pérdida del importante apoyo político de Marco Vespucci, en ese momento el equilibrio de un Consejo ya socavado por los Pazzi (el noble Jacopo de' Pazzi, sin duda alguna, habría aprovechado la situación para reclamar el control de la ciudad).
Ni siquiera la repentina llegada del médico y el boticario tranquilizaron a Lorenzo, que siguió preguntándome sobre lo que había visto antes de su llegada. En efecto, los galenos, aunque formularon inmediatamente la hipótesis de un envenenamiento, no pudieron identificar la sustancia responsable y, por consiguiente, indicar un posible remedio. Mientras tanto, llegó también Agnolo Ambrogini, el único, además de su madre, en el que Lorenzo confiaba ciegamente; se le encomendó la tarea de inventar una excusa adecuada para los invitados, que con razón empezaron a notar y acusar la ausencia del propietario. Con la ayuda de Agnolo los cuerpos fueron rápida y secretamente trasladados a un refugio cercano.
Me di cuenta entonces de que donde el cuerpo de Simonetta estaba ahora mismo tendido había una pequeña cesta de manzanas y bayas, todas aparentemente comestibles e inofensivas. Tomé una baya de arándano entre dos dedos y la apreté. En un instante recordé que Jacopo unos meses antes en Roma me había mostrado una planta muy venenosa, llamada "atropa" y también conocida como "cereza de Satanás", cuyos frutos se confundían fácilmente con las bayas del arándano común, pero a diferencia de estas últimas eran, aún en pequeñas cantidades, letales. El macerado de las hojas de atropa era utilizado a menudo por las mujeres jóvenes para pulir sus ojos y dilatar sus pupilas con el fin de parecer más seductoras. Mi hipótesis fue aceptada como posible por el doctor y confirmada por el hecho de que ambos moribundos mostraban manchas azules en sus labios. Sin embargo, el médico afirmó que en tal caso no habría cura conocida, lanzando al propietario a la más desesperada resignación.
La dinámica se aclaró días después: alguien, a sueldo de Francesco de' Pazzi, había sustituido furtivamente los arándanos por la atropa en aquella cesta de frutas que Donna Vespucci había compartido entonces con su amante. Giuliano se había envenenado a sí mismo rasgando, en un juego erótico, las bayas venenosas directamente de la boca de la bella Simonetta. Y así, después de unos minutos, la poderosa droga produciría sus efectos.
Aún sorprendido por la rapidez del efecto, me atreví entonces a entrometerme por segunda vez y propuse a messèr Lorenzo hacer un intento extremo, consultando a la delegación papal hospedada en la diócesis. El Magnífico, haciéndome prometer guardar el máximo secreto, aceptó y con gran prisa me escoltaron hasta donde estaba Jacopo, con quien regresé poco después. Mi amigo benedictino analizó los frutos de la solanácea y le dio a los moribundos un antídoto de las tierras desconocidas de África. Después de una hora más o menos, los síntomas disminuyeron, la temperatura corporal comenzó a bajar y después de ocho días los dos jóvenes se recuperaron completamente.
Junto con la parca, todos los sospechosos fueron retirados, dentro y fuera de los muros. De hecho, cuando Marco Vespucci regresó a la ciudad con sus banqueros, no notó nada: era aún más rico, Simonetta era aún más hermosa, Giuliano estaba aún más enamorado… pero, sobre todo, Florencia era aún más Medici.
Incluso el arzobispo, poco a poco, parecía recuperarse; así que comenzamos a prepararnos para regresar a Roma. Pero primero, el Magnífico, como muestra de su afecto y estima, así como de su gratitud, quiso rendir homenaje a través de lo que todos consideraban uno de los mayores reconocimientos de la república: el anillo de oro de seis bolas, paso universal dentro de los territorios de la ciudad… y no sólo.
Desde entonces lo he llevado siempre conmigo, como un precioso testimonio de la amistad de Lorenzo y como un eterno recuerdo de aquellos dos desdichados amantes que, como París y Helena, se arriesgaron varias veces para convertir Florencia en Ilio.
A lo largo de la narración, Pietro, fascinado y embelesado por la extraordinaria naturaleza de los hechos, la capacidad de oratoria del narrador y la abundancia de detalles, no osó proferir palabra alguna.
Esperó unos segundos después del final feliz para asegurarse de no profanar aquella increíble historia y, dando un apretón a su vendaje, dijo finalmente con orgullo:
"Gracias, Signore. Servirle no sólo será un honor para mí, sino un placer".
Después de dos días de viaje, el Camino de Casia reveló la magnificencia de Roma y aunque los hombres y los animales estaban muy cansados, ante esa sola vista las almas recuperaron el vigor y los cuerpos su fuerza. Tristano preparó su caballo y aceleró la marcha.
V
La condesa de Forlì
Girolamo Riario y Caterina SforzaEsperándole en las habitaciones del protonotario no estaba Giovanni Battista sino un clérigo regordete que le invitó a unirse al ocupado Monseñor directamente en la Basílica de San Pedro, donde había sido urgentemente convocado por el Pontífice. Allí los encontró a los dos, en medio de un serio encuentro, frente al monumento funerario de Roberto Malatesta, el héroe de la batalla de Campomorto.
Al lado de Sixto IV estaba su sobrino, el siniestro Capitán General Girolamo Riario, a quien Tristano ya conocía por haber sido uno de los principales participantes en la fallida conspiración de Florencia cuatro años antes, durante la cual se volvió contra sus amigos Lorenzo y Giuliano de' Medici, lo cual le costó la vida a este último.
No había sido pagado por haber recibido de su tío los señoríos de Imola y Forlì, después de no haber tomado posesión de Florencia y no haber conquistado Urbino, el insaciable Riario corría ahora el peligro de ver disminuir definitivamente sus ambiciones para Ferrara.
La República de Venecia, como ya se había dicho, seguía haciendo oídos sordos a las advertencias y excomuniones del Papa; de hecho, después de retirar sus embajadores de Roma, amenazó cada día la frontera milanesa y los territorios de la Iglesia en Romaña. Y eso era lo que ahora preocupaba al viejo Sixtus IV más que cualquier otra cosa.
Antes de que fuera irremediablemente demasiado tarde, se decidió entonces jugar la carta aragonesa: se decidió enviar a Tristano a Nápoles con el rey Fernando para intentar convencerle, después de Campomorto, de que firmara un nuevo acuerdo de coalición (en el que participarían también Florencia y Milán) contra la Serenísima. En realidad, Giovanni Battista no estaba muy entusiasmado con esta solución y, por el contrario, había propuesto que podía tratar directamente con el Dux, pero dada la firme determinación del Santo Padre, finalmente tuvo que poner buena cara, aceptando la tarea.
El más satisfecho con la solución deliberada era obviamente Girolamo, que veía en aquel movimiento el último rayo de esperanza para poder sentarse como protagonista en la mesa de los ganadores y finalmente poner sus manos en la ciudad estense.
"Monseñor Orsini" invocó este último antes de que el Santo Padre despidiera a los presentes. "Por favor, tenga la cortesía, Su Magnitud y nuestro honorable embajador, de aceptar la invitación a un sobrio banquete que mi señora y yo celebraremos mañana por la tarde en mi humilde palacio de Sant'Apollinare para inaugurar el período de la Santa Natividad".
Giovanni Battista, deferente, aceptó agradecido.
Tristano, que no se había pronunciado deliberadamente ante el capitán, al final de la reunión, en un asiento separado, también fue persuadido por su protector de aceptar la invitación sin más reticencias. Bajando la escalera de la basílica de Constantino, Orsini le dijo:
"Mañana por la mañana a la tercera hora te esperaré en mi oficina para los detalles de Mantua, pero primero envía una rápida confirmación a Riario. ¡Puedes rechazar la invitación del sobrino del Papa, pero no la de su hijo!"
Poco después se subió a su carruaje y desapareció en medio de las atestadas calles de la ciudad.
El joven diplomático estaba agotado y aquella última indiscreción, además haberla sentido algo forzada, le había hecho perder la palabra; entró en la primera posada que vio abierta y, después de comer algo, envió a Pietro y a los dos caballos a un refugio temporal; mientras se ponía el sol, se fue caminando a casa.
Sin embargo, cuando llegó a su casa, las emociones de aquel día parecían no haber terminado aún…
Desde la calle captó por un momento una tenue luz de vela que iluminaba el piso superior de la residencia.
Desenvainó su espada y con cautela subió al nivel superior y de nuevo vio aquel brillo que iluminaba el dormitorio… Luego otro brillo más intenso y una tercera vela…
"¿Quién está ahí?" Preguntó, al tiempo que sacaba una daga de un escudo en la pared." "¡Salga!" Y de una patada, abrió la puerta ya entreabierta de la habitación.
Una risa impertinente rompió la tensión y ante sus ojos aparecieron las suaves curvas de un cuerpo femenino que conocía bien. Era su Verónica.
"Dime, oh mi héroe. Mis oídos están impacientes por oír tu voz", susurró la inconfundible voz de su amante.
"No tanto como mis manos por sacudir tus caderas, querida, respondió Tristano colocando su espada en un asiento, luego se acercó a la joven prostituta y, dejando caer su capa color azul marino en el suelo, acudió a su encuentro.
La chica sonrió mientras acercaba su dedo índice a su boca. Negó con la cabeza y se soltó su cabello rizado. Se quitó la camisa y lo empujó hacia la cama, añadió:
"Tendrás que ganarte tu historia de héroe".
Y entre la risa y los habituales juegos eróticos a los que estaban acostumbrados, el cansancio desapareció de repente.
Al día siguiente, habiendo recuperado sus fuerzas y el elegantísimo abrigo de lana negra que le había encargado al buen Ludovico antes de partir hacia Mantua, el joven diplomático acudió, ob torto collo, al banquete de Riario.
El flamante palacio, que había sido edificado sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a Apolo, era hermoso. Había sido diseñado por el maestro de Forlì Melozzo di Giuliano degli Ambrosi para satisfacer los aires de grandeza de Girolamo y el refinado gusto de su joven y bella dama: Caterina Sforza, hija natural del difunto Duque de Milán, Galeazzo, y de su amante, Lucrezia Landriani.
La amable e indiferente anfitriona acogió con su esposo, veinte años mayor, a los preciosos huéspedes en el maravilloso patio, a pesar del aire particularmente frío de aquella noche. Llevaba una gamurra larga y ajustada con un sensual borde de encaje negro que contrastaba con el color claro de su piel. El vestido se sujetaba con cuerdas en la espalda y se completaba con mangas separadas bordadas con hilos de oro, hechas de telas abigarradas y artísticamente cortadas y unidas por cordones, desde cuyos cortes se hinchaba la camisa blanca. Su cabello estaba recogido en un velo muy sensual engullido por perlas y trémolos dorados.
Tan pronto como le tocó a él, el Riario le presentó el invitado a su esposa:
"Su Excelencia Tristano de' Ginni, en quien Su Santidad deposita su total confianza y bendición", dijo, como para enfatizar que él era el hombre del que dependía el éxito de la próxima empresa y luego la fortuna de la familia.
"Una fama extraordinaria le precede, señor", enfatizó Caterina, dirigiéndose al apuesto aludido.
"Extraordinaria es la elaboración de su magnífico colgante grabado en buril con la técnica superlativa de los maestros franceses de la fundición a la cera perdida, señora", replicó el joven diplomático con prontitud, mirando fijamente su largo cuello y mirando a sus ojos, profundos y orgullosos de pertenecer a un linaje de gloriosos guerreros pero al mismo tiempo melancólicos, revelando un alma insatisfecha, fieles indicadores de la típica infelicidad de la riqueza ostentosa.
Tristano fue acaparado por ellos, no salió ni un momento durante la noche y aprovechando la ausencia temporal de su marido, entretenido fuera de la sala por cardenales y políticos, se atrevió a invitar a la dama a una bassadanza.
Ella, desde el período milanés, estaba acostumbrada a practicar diversas actividades, también consideradas inconvenientes para su sexo y para su rango: era una hábil cazadora, tenía una verdadera pasión por las armas y una marcada propensión al mando heredada de su madre, le encantaba probar su mano en los experimentos de botánica y alquimia. Era una temeraria y amaba a los temerarios.
Aunque tenía los ojos de todos en ella, no pudo negarse.
"Me encanta la escultura griega de Policleto y Fidias. ¿Y a usted, mi señora? "Tristano le preguntó mientras los movimientos de baile permitían que su boca se acercara a su oreja.
"Sí, es sublime. A mí también me encanta", respondió Caterina sonriendo.
"¿Ha presenciado la colección de arte del Palacio Orsini? Hay cuerpos de mármol hercúleos que no tienen precio", añadió el atrevido caballero.
"Oh", la noble dama fingió estar asombrada y disgustada, "me imagino… Usted también, señor, debería ver las pinturas de mi Melozzo, que guardo celosamente en mi palacio", respondió voluptuosamente antes de que el final de la pieza musical los separara.
Durante el resto de la noche la refinada dama de la casa ignoró las atenciones del joven seductor que, por el contrario, no podía ver y oler nada más que el brillo y el olor de aquella piel que apenas había tocado.
La cena terminó y uno tras otro los comensales abandonaron el exitoso banquete.
Tristano ya estaba en el patio cuando una le fue entregada una nota en un papel doblado…
"Las obras de mi Melozzo están en la logia del piso principal".
Y así como no podía rechazar la invitación del hijo del Papa, tampoco podía rechazar la de su estimada nuera. Volvió a entrar y siguió a la sirvienta al piso de arriba, donde esperó con impaciencia el momento en que Caterina pudiera finalmente soltarse su larga cabellera rubia, bajo la cual descubriría la intensidad de sus labios, de color escarlata, así como las heridas de los innumerables sufrimientos que había sufrido.
Caterina tenía una psiquis compleja… y la complejidad de la psiquis de una mujer es algo que un buen seductor puede observar mejor en dos situaciones muy particulares: en el juego y entre las sábanas.
Hasta el amanecer del nuevo día no se perdonó a sí misma, ni siquiera cuando entre lágrimas le confió a Tristano la violencia que había sufrido desde niña.
"A veces los secretos sólo pueden ser confiados a un extraño", dijo. Inmediatamente después comenzó su conmovedora historia:
"Yo no era la prometida de Girolamo Riario, pero todo estaba arreglado para que mi prima Costanza, que entonces tenía once años, se uniera ante Dios y los hombres con ese animal rabioso. Sin embargo, en la víspera de la boda, mi tía, Gabriella Gonzaga, exigió que la consumación de la unión legítima tuviera lugar sólo después de tres años, cuando la pequeña Costanza hubiese alcanzado la edad legal. Ante esta condición, Girolamo, furioso, anuló el matrimonio y amenazó con terribles repercusiones para toda la familia por la grave vergüenza sufrida. Así fue que, como se hace con un anillo astillado, mis parientes me sustituyeron por la prima rechazado, consintiendo todas las demandas del despótico novio. Sólo tenía diez años".
Tristano, aturdido, sintió que sólo podía abrazarla fuertemente y secar las lágrimas que caían por su rostro.
VI
El Asedio de Otranto
Ahmet Pascià y la liga contra los turcosDespués de unos días, habiendo ultimado los últimos detalles, según lo establecido, el incansable funcionario pontificio partió hacia Nápoles.
Acompañándole en su misión secreta estaba el valiente Pietro, ya totalmente recuperado e impaciente por conocer la ciudad napolitana de la que su padre tanto le había hablado desde temprana edad.
Para Tristano, en cambio, no era en absoluto la primera vez y, tras la habitual insistencia impertinente de su escudero, empezó a narrar lo que había sucedido casi tres años antes:
"Estaba tan emocionado y lleno de curiosidad como tú ahora. Imagínate, conocía Nápoles sólo en un viejo mapa benedictino ilustrado por mi difunto abuelo para mostrarme el lugar donde mi madre había servido en la corte a una edad temprana. Después conocí al Hermano Roberto, mi maestro y guía, en aquel entonces conocido como Hermano Roberto Caracciolo de Lecce, en la maravillosa capilla real de Nápoles y juntos nos apresuramos a advertir al Rey Fernando de Aragón del inminente peligro turco en la costa este.
Una sentida carta del Gran Maestre de los Caballeros Hospitalarios había informado poco antes al Papa de los intentos de la República de Venecia de empujar a los otomanos a llevar a cabo una expedición contra la península italiana y específicamente contra el Reino de Nápoles. Esto obviamente despertó una indecible preocupación no sólo para los aragoneses sino para toda la cristiandad.
Sin embargo, Ferrante (el nombre que sus súbditos habían dado al Rey Fernando), no sólo permaneció sordo a las advertencias sobre los turcos, sino que pronto, irresponsablemente, ordenó en su lugar la retirada de 200 soldados de infantería de Otranto para emplearlos contra Florencia.
Así, el gran visir Gedik Ahmet Pasha, después de un intento fallido de arrebatar Rodas a los Caballeros de San Juan, desembarcó sin ser molestado con su flota en la costa de Brindisi, dirigiendo su atención a la ciudad de Otranto. Inmediatamente envió una delegación a aquellos muros blancos, garantizando a los otrantinos que respetaría su vida a cambio de una rendición inmediata e incondicional. Este último, sin embargo, no sólo rechazó las condiciones del mensajero turco, sino que lamentablemente lo mató, desatando la previsible ira del feroz Ahmet Pasha.
En el verano los turcos irrumpieron en la ciudad como bestias sedientas de sangre y en pocos minutos arrasaron con todo lo que se les oponía.
La catedral era el refugio extremo para mujeres, niños, ancianos, discapacitados, habitantes aterrorizados, el último bastión en el que atrincherarse cuando todas las demás defensas habían caído: los hombres reforzaron las puertas, las mujeres con sus pequeños en brazos, en una línea a lo largo del árbol cosmogónico de la vida, pidieron a los religiosos la última comunión… y como los primeros cristianos elevaron a Dios un triste canto litúrgico esperando el martirio; la caballería irrumpió por la puerta, los demonios entraron apresuradamente, estos se abalanzaron sobre la multitud, sin hacer distinción alguna; el Arzobispo ordenó a los infieles que se detuvieran en vano, pero sin hacer caso él mismo fue ferozmente golpeado y decapitado junto con los suyos; ni mujeres ni niños se libraron de la ciega furia asesina. Mujeres nobles saqueadas y desnudadas, las más jóvenes violadas repetidamente en presencia de sus padres y maridos sujetados por el cuello, asesinadas en honor y alma ante sus cuerpos. Desde la catedral, la violencia más cruel y brutal se extendió a toda la ciudad. 800 hombres lograron en primera instancia escapar en una colina pero, también bloqueados por los jinetes del jefe bárbaro, llegaron uno por uno a ras de cimitarra. La población fue exterminada abominablemente: de cinco mil habitantes al final del día sólo quedaban vivos unas pocas docenas, salvados a cambio de la conversión al Corán y el pago de trescientos ducados de oro.