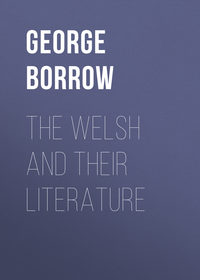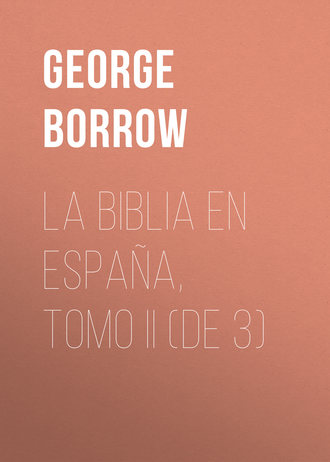
Полная версия
La Biblia en España, Tomo II (de 3)
Dos palabras acerca del caballero que me hizo esa visita nocturna.
Es lo más probable que él haya olvidado hace ya mucho tiempo al humilde propagandista de la Biblia en España; pero yo conservo todavía el recuerdo de las bondades que me dispensó. Dotado de una inteligencia de primer orden, maestro en el saber de toda Europa, profundamente versado en las lenguas clásicas, hablaba la mayoría de los idiomas modernos con notable facilidad, y poseía, además, un cabal conocimiento del corazón humano; tales cualidades, empleadas en la carrera diplomática, le daban una superioridad de que muy pocos, aun entre los mejor dotados, podían jactarse. Durante su permanencia en España prestó muchos relevantes servicios al Gobierno de su país, y al Gobierno, creo yo, no le faltarían ni el discernimiento necesario para verlos, ni gratitud para premiarlos. Tuvo que contrarrestar, sin embargo, los enconados ataques de la malquerencia estúpida y baja del partido que, poco después de esta época, usurpó la dirección de los asuntos públicos en España. Ese partido, cuyos torpes manejos deshacía constantemente Mr. Southern, le temía y le odiaba como a su genio malo, y aprovechaba todas las ocasiones para arrojar sobre él las calumnias más inverosímiles y absurdas. Entre otras cosas, le acusaban de haber intervenido como agente del Gobierno británico en los sucesos de La Granja, provocando aquella revolución con el soborno de los soldados rebeldes y, en especial, del famoso sargento García. Tal acusación sólo puede provocar, naturalmente, una sonrisa en cuantos conocen bien el carácter inglés y la línea general de conducta seguida por el Gobierno británico; pero en España era universalmente creída, y hasta la publicó impresa cierto periódico, órgano oficial del necio duque de Frías, uno de los muchos primeros ministros del partido moderado que rápidamente se sucedieron en el poder en el último período de la lucha entre carlistas y cristinos. Pero ¿cuándo una imputación calumniosa se vino jamás al suelo en España por el peso de su propia absurdidad? ¡Infortunado país! ¡Mientras no te ilumine la pura luz del Evangelio no sabrás que el don más alto de todos es la caridad!
Al siguiente día se verificó la predicción del barbero: la tos y la fiebre cedieron mucho, si bien por la pérdida de sangre me encontraba algo débil. A las doce en punto llegaron los caballos a la puerta de mi casa de la calle de Santiago, y me dispuse a montar; pero mi caballo negro andaluz, entero, como ya dije, no se dejaba acercar; en cuanto me veía la intención, empezaba a dar vueltas muy de prisa.
– C’est un mauvais signe, mon maître– dijo Antonio, quien, vestido con un jubón verde, tocado con un gorro de montero, y calzadas las botas y las espuelas, tenía por la brida al caballo comprado al contrabandista, dispuesto a seguirme – . Eso es una mala señal, y en mi país aplazarían el viaje hasta mañana.
– ¿Hay en su país de usted quien dome los caballos de este modo? – pregunté, y tomando al caballo por la crin cumplí del modo más satisfactorio la ceremonia de hablarle quedo al oído. Estúvose quieto el animal y monté exclamando:
El mozo gitano gritó a su caballoal tiempo de ponerle el freno en la boca:¡Buen caballo, caballo gitano!¡Déjame que te monte ahora!7Salimos de Madrid por la puerta de San Vicente, y nos encaminamos hacia las elevadas montañas que dividen las dos Castillas. Aquella noche nos quedamos en Guadarrama, pueblo grande al pie de la sierra, distante de Madrid siete leguas. Al día siguiente madrugamos, subimos al puerto y entramos en Castilla la Vieja.
Cruzadas las montañas, el camino de Salamanca corre casi siempre por llanuras arenosas y áridas, con pequeños y claros pinares esparcidos aquí y allá. Ningún suceso digno de mención me ocurrió en el viaje. Vendimos algunos Testamentos a nuestro paso por los pueblos, especialmente en Peñaranda. Al mediar el tercer día, descubrimos desde lo alto de una colina un gran cimborrio que, herido con fuerza por los rayos del sol, parecía de oro bruñido. Era la cúpula de la catedral de Salamanca. Nos halagaba la idea de encontrarnos ya al fin de nuestro viaje, pero nos engañábamos: aún faltaban cuatro leguas hasta la ciudad, cuyas iglesias y conventos, irguiendo sus masas gigantescas, se columbran desde inmensa distancia y seducen al viajero con la impresión de una proximidad completamente ilusoria. Hasta mucho después de cerrar la noche, no llegamos a la puerta de la ciudad, cerrada y guardada en previsión de un ataque carlista; no sin dificultad nos permitieron entrar, y llevando nuestros caballos por calles desiertas, silenciosas y obscuras, dimos con un individuo que nos encaminó a una posada, la del Toro, grande, sombría e incómoda, la mejor de la ciudad, según comprobé más adelante.
Salamanca es una ciudad melancólica; los días de su gloria escolar se acabaron hace mucho tiempo para no volver; suceso no muy de lamentar, pues ¿qué provecho ha obtenido jamás el mundo de la filosofía escolástica? Y sólo a ella debió siempre Salamanca su fama. Sus aulas están ahora casi en silencio; la hierba crece en los patios donde en otro tiempo se agolpaban a diario ocho mil estudiantes lo menos, cifra a que hoy en día no llega la población total de la ciudad. Pero, con su melancolía y todo, ¡qué interesante, más aún, qué espléndido lugar es Salamanca! ¡Cuán soberbias sus iglesias, qué estupendos sus conventos abandonados, y con qué sublime pero adusta grandeza sus enormes y ruinosos muros, que coronan la escarpada orilla del Tormes, miran al ameno río y a su venerable puente!
¡Lástima que de los muchos ríos de España casi ninguno sea navegable! El Tormes es bello, pero de poca agua, y en lugar de ser manantial de prosperidades y de riqueza para esta parte de Castilla, sólo sirve para mover unos cuantos pequeños molinos instalados en las presas de piedra que de trecho en trecho atraviesan el cauce.
Mi estancia en Salamanca fué sobre todo placentera por las bondadosas atenciones y la diligente hospitalidad de los moradores del Colegio irlandés, para cuyo rector llevaba yo una carta de recomendación de mi bueno y excelente amigo Mr. O’Shea, el famoso banquero de Madrid. No olvidaré fácilmente a aquellos irlandeses, sobre todo a su director, el doctor Gartland, genuino vástago del buen tronco hibernés, hombre de gran saber, de espíritu elevado y cumplido caballero. Aunque sabía de sobra quién yo era, tendió una mano amistosa al errante misionero hereje, exponiéndose con tal conducta a los agrios reparos de los curas del país, gente de pocos alcances, que me miraban de reojo cada vez que pasaba junto a los corrillos de la Plaza, donde, vestidos con sus largos manteos y tocados con la feísima teja, se reunían para murmurar. Pero ¿cuándo se ha visto que un irlandés deje de cumplir los deberes de la hospitalidad por temor a las consecuencias de su conducta? Estoy seguro de que ni el Papa ni los cardenales, con toda su autoridad, bastarían para inducirle a cerrar su puerta al mismo Lutero, si tan respetable personaje anduviese ahora por el mundo, necesitado de sustento y asilo.
¡Honor a Irlanda y a sus «cien mil bienvenidas»! Por mucho tiempo han sido sus campos los más verdes del mundo, sus hijas las más hermosas, sus hijos los más elocuentes y valerosos. ¡Que sea siempre así!
La posada donde me alojé era un buen ejemplar de los antiguos albergues españoles, igual en casi todo a las del tiempo de Felipe III o IV. Las habitaciones eran muchas y grandes, pavimentadas de ladrillo o de piedra, con una alcoba, generalmente, en un extremo y en ella una miserable cama de borra. Detrás de la casa el corral y al fondo de éste la cuadra, llena de caballos, jacas, mulas, machos y burros, porque huéspedes no faltaban, la mayoría de los cuales, arrieros o vendedores ambulantes que recorrían el país traficando en lienzos y paños burdos, dormía en el establo con sus caballerías. En el cuarto frontero al mío se alojaba un oficial herido, recién llegado de San Sebastián en un jaco lleno de mataduras; era extremeño y se volvía a su pueblo para curarse. Le acompañaban tres soldados licenciados, inútiles para el servicio a causa de sus mutilaciones y lisiaduras; eran, según me contaron, del mismo pueblo que su merced, y por eso les permitía viajar en su compañía. Los soldados dormían en los camastros de las mulas; de día haraganeaban por la casa, fumando cigarros de papel. Nunca los vi comer, pero hacían frecuentes visitas a un rincón fresco y obscuro donde estaba una bota, y poniéndosela como a seis pulgadas de sus delgados y negruzcos labios, dejaban que el líquido se les entrase mansamente por el garguero abajo. Dijéronme que no tenían paga, y como carecían en absoluto de dinero, su merced el oficial les daba a veces un pedazo de pan, pero también él era pobre y sólo poseía un puñado de duros. ¡Magníficos huéspedes para una posada!, pensé yo: sin embargo, España, lo digo en su honor, es uno de los pocos países de Europa donde nunca se insulta a la pobreza ni se la mira con desprecio. A ninguna puerta llamará un pobre donde se le despida con un sofión, aunque sea la puerta de una posada; si no le dan albergue, despídenle al menos con suaves palabras, encomendándole a la misericordia de Dios y de su madre. Así es como debe ser. Yo me río del fanatismo y de los prejuicios de España; aborrezco la crueldad y ferocidad que han arrojado sobre su historia una mancha de infamia indeleble; pero he de decir en pro de los españoles que ningún pueblo del mundo muestra en el trato social un aprecio más justo de la consideración debida a la dignidad de la naturaleza humana, ni comprende mejor el proceder que a un hombre le importa adoptar respecto de sus semejantes. Ya he dicho que este es uno de los pocos países de Europa donde no se mira con desprecio la pobreza; añado ahora que es también uno de los pocos donde la riqueza no es ciegamente idolatrada. En España, los mismos mendigos no se sienten seres degradados, porque no besan ningún pie, e ignoran lo que es verse abofeteados o escupidos; en España, el duque y el marqués con dificultad pueden alimentar una opinión excesivamente presuntuosa de su propia importancia, porque no encuentran a nadie, quizás con la excepción de su criado francés, que los adule o los halague.
Durante mi estancia en Salamanca, tomé algunas disposiciones para que la palabra de Dios pudiese ser conocida de todos en la famosa ciudad. El principal librero de la localidad, Blanco, hombre rico y respetable, consintió en ser mi representante, y, en consecuencia, deposité en su tienda cierto número de ejemplares del Nuevo Testamento. Blanco era propietario de una pequeña imprenta, donde se tiraba el Boletín Oficial de la ciudad. Redacté para el Boletín un anuncio de la obra, diciendo, entre otras cosas, que el Nuevo Testamento es la única guía para la salvación; hablaba también de la Sociedad Bíblica, y de los grandes sacrificios pecuniarios que estaba haciendo con la mira de proclamar a Cristo crucificado y de dar a conocer su doctrina. Quizás encuentren algunos ese paso demasiado atrevido, pero yo no sabía cuál otro podía tomar que llamase más la atención de la gente, extremo de gran importancia. Mandé también imprimir cierto número de esos anuncios en forma y tamaño de carteles, y los mandé pegar en diferentes sitios de la ciudad. Muchas esperanzas tenía yo de vender por ese medio una cantidad considerable de ejemplares del Nuevo Testamento; me proponía repetir el experimento en Valladolid, León, Santiago y demás ciudades importantes que visitase, repartiendo asimismo los anuncios por los caminos. De esa manera, los hijos de España llegarían a saber que el Nuevo Testamento existe, hecho que apenas conocía entonces el cinco por ciento de los españoles, a pesar de la catolicidad y cristiandad de que con harta frecuencia se jactan.
CAPÍTULO XXI
Salida de Salamanca. – Recibimiento en Pitiega. – El dilema. – Inspiración súbita. – El buen cura. – Combate de dos cuadrúpedos. – Irlandeses cristianos. – Las llanuras de España. – Los catalanes. – La poza fatal. – Valladolid. – Propaganda de las Escrituras. – Las misiones para Filipinas. – El colegio inglés. – Una conversación. – La carcelera.
El sábado 10 de junio salí de Salamanca para Valladolid. Como el pueblo donde pensábamos quedarnos sólo distaba cinco leguas, no salimos hasta después del medio día. Había en el cielo una neblina que obscurecía al sol y casi lo ocultaba a nuestra vista. Mi amigo Mr. Patrick Cantwell, del Colegio irlandés, fué tan amable que me acompañó parte del camino. Montaba una mula de alquiler, extremadamente ruin en apariencia, incapaz, a juicio mío, de seguir el paso de nuestros fogosos caballos; parecía hermana gemela de la mula de Gil Pérez, en la que su sobrino hizo el famoso viaje de Oviedo a Peñaflor. Pero estaba yo muy equivocado. El animalito, en cuanto montó mi amigo, salió andando con aquel rápido paso tantas veces admirado por mí en las mulas españolas y que no puede igualar caballo alguno. Los nuestros, a pesar de su magnífica estampa, se quedaron atrás muy pronto, y a cada momento teníamos que ponerlos al trote para seguir al singular cuadrúpedo, que muy a menudo engallaba la cabeza, encogía los labios y nos enseñaba sus amarillos dientes, como si se riera de nosotros, y acaso se reía. Aconteció que ninguno conocíamos bien el camino; en realidad, no veíamos cosa alguna que pudiera con justicia llamarse así. La ruta de Salamanca a Valladolid, a veces carril, a veces senda, es muy difícil de distinguir; no tardamos en perdernos, y anduvimos mucho más de lo que, en rigor, era necesario. Sin embargo, como nos cruzábamos frecuentemente con hombres y mujeres que pasaban montados en jumentos, nuestro orgullo no nos impidió tomar los necesarios informes, y a fuerza de preguntas llegamos al cabo a Pitiega, pueblecito a cuatro leguas de Salamanca, formado por chozas de tierra, en las que viven unas cincuenta familias, enclavado en una llanura polvorienta, cubierta de opulentos trigales. Preguntamos por la casa del cura, un anciano a quien había visto yo el día antes en el Colegio Irlandés, y que al enterarse de mi próximo viaje a Valladolid, me arrancó la promesa de no pasar por su pueblo sin visitarle y sin aceptar su hospitalidad. Una mujer nos encaminó a cierta casita aislada, de aspecto un poco mejor que las contiguas; tenía un pequeño pórtico, cubierto, si no recuerdo mal, por una parra. Llamamos fuerte y repetidas veces a la puerta, sin obtener contestación; callaba la voz del hombre, y ni siquiera ladraba un perro. Lo que ocurría era que el anciano cura estaba durmiendo la siesta y lo mismo toda su familia, compuesta de una sirvienta vieja y de un gato. Movíamos tanto ruido y dábamos tantas voces, impacientados por el hambre, que el bueno del cura acabó por despertarse, y saltando de la cama corrió presuroso a la puerta, lleno de confusión, y al vernos se deshizo en excusas por estar durmiendo en el punto y hora en que, según dijo, debía hallarse en la azotea acechando la llegada de su huésped. Me abrazó cariñosamente y me condujo a su despacho, aposento de regulares dimensiones, guarnecido de estantes llenos de libros. En uno de los extremos había una especie de mesa o escritorio, tendido de cuero negro, y un ancho sillón, donde el cura me obligó a sentarme cuando me disponía, con ardor de bibliómano, a inspeccionar los estantes; con extraordinaria vehemencia me dijo que allí no había nada digno de la atención de un inglés, porque toda su librería estaba compuesta de libros de rezo y de áridos tratados de teología católica.
Se ocupó luego en ofrecernos un refrigerio. En un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda del ama, puso sobre la mesa varios platos con bollos y confituras y unas botellas de vidrio grueso que se me antojaron muy parecidas a las de Schiedam, y resultaron, en efecto, suyas. «Aquí tienen – dijo el cura restregándose las manos – . Doy gracias a Dios por poder ofrecerles algo de su gusto. Estas botellas son de aguardiente de Holanda añejo»; y manifestando dos anchos vasos, continuó: «Llénenlos, amigos míos, y beban; beban y apúrenlo si les place, porque para mí eso está de sobra: rara vez bebo nada más que agua. Sé que a ustedes los isleños les gusta beber y que no pueden pasar sin ello; por tanto, si les sirve de provecho, lo que siento es no tener más.»
Al observar que nos contentábamos meramente con gustar el aguardiente nos miró asombrado y nos preguntó por qué no bebíamos. Le dijimos que muy rara vez bebíamos alcoholes, y yo añadí que, por mi parte, apenas probaba ni aun el vino, contentándome, como él, con beber agua. Algo incrédulo se mostró; pero nos dijo que procediéramos con plena libertad y pidiéramos lo que fuese de nuestro gusto. Le contestamos que aún no habíamos comido y que nos alegraría poder ingerir algo substantífico. «Me temo que no haya en casa nada que les venga bien; con todo, vamos a verlo.»
En diciendo esto, nos condujo a una corraliza, a espaldas de la casa, que hubiera podido llamarse huerto o jardín de haberse criado en ella árboles o flores; pero sólo producía abundante hierba. En un extremo había un palomar bastante grande, y nos metimos en él, «porque – dijo el cura – si encontrásemos unos buenos pichones, ya tenían ustedes excelente comida.» Empero nos llevamos chasco: después de registrar los nidos, sólo encontramos pichones de muy pocos días, que no se podían comer. El buen hombre se entristeció mucho y empezó a temer, según dijo, que tuviésemos que marcharnos sin probar bocado. Dejamos el palomar y nos llevó a un sitio donde había varias colmenas, en torno de las que volaba un enjambre de afanosas abejas, llenando el aire con su zumbido. «Lo que más quiero, después de mis prójimos, son las abejas – dijo el cura – . Uno de mis placeres es sentarme aquí a observarlas y a escuchar su música.»
Pasamos después por varias habitaciones desamuebladas contiguas al corral, en una de las cuales colgaban varias lonjas de tocino; deteniéndose debajo de ellas, el cura alzó los ojos y se puso a mirarlas atentamente. Dijímosle que si no podía ofrecernos cosa mejor, tomaríamos muy gustosos unos torreznos, sobre todo si se les añadían unos huevos. «Para decir la verdad – respondió – , no tengo otra cosa, y si os arregláis con esto, me alegraré mucho; huevos no faltarán y podéis comer cuantos queráis, fresquísimos, porque las gallinas ponen todos los días.»
Una vez preparado todo a nuestro gusto, nos sentamos a comer el torrezno y los huevos; pero no en el aposento donde primeramente nos recibió, sino en otro más chico, en el lado opuesto del zaguán. El buen cura no comió con nosotros por haberlo hecho ya mucho antes; pero se sentó en la cabecera de la mesa y animó la comida con su charla. «Ahí mismo donde están ustedes ahora – dijo – se sentaron antaño Wellington y Crawford, después de derrotar en los Arapiles a los franceses, rescatándonos de la servidumbre de aquella perversa nación. Nunca he venerado mi casa tanto como desde que la honraron con su presencia aquellos héroes, uno de los cuales era un semidiós.» Rompió luego en un elocuentísimo panegírico de El Gran Lord, como le llamaba, y con mucho gusto lo transcribiría si mi pluma fuese capaz de traducir al inglés los robustos y sonoros períodos de su poderoso castellano. Hasta entonces me había parecido el cura un viejo ignorante y sencillo, casi un simple, tan incapaz de sentir fuertes emociones como una tortuga dentro de su concha. Pero una súbita inspiración le iluminó; vibró en sus ojos una ardiente llamarada y todos los músculos de su rostro temblaron. El bonete de seda que, conforme al uso del clero católico, llevaba puesto, movíasele arriba y abajo a compás de su agitación. Pronto advertí que estaba ante uno de tantos hombres notables como surgen con frecuencia en el seno de la iglesia romana, que a una simplicidad infantil reúnen una energía inmensa y un entendimiento poderoso, y son igualmente aptos para guiar un reducido rebaño de ignorantes campesinos en una obscura aldea de Italia o de España, o para convertir millones de paganos en las costas del Japón, de China o del Paraguay.
El cura era un hombre delgado y seco, como de sesenta y cinco años, y vestía un manteo negro de tela burda; lo restante de su pergenio no era de mejor calidad. La modestia de su atavío no era, ni con mucho, resultado de la pobreza. El curato era de muy buenos rendimientos, y ponía anualmente a disposición del titular ochocientos duros por lo menos, de los que invertía la octava parte en sufragar sobradamente los gastos de su casa y familia; lo demás lo empleaba por completo en obras de pura caridad. Daba de comer al caminante hambriento, que luego seguía su viaje muy alegre con provisiones en las alforjas y una peseta en el bolsillo; cuando sus feligreses necesitaban dinero, no tenían más que acudir a su despacho, y de seguro encontraban inmediato remedio. Era, verdaderamente, el banquero del pueblo, y ni esperaba ni deseaba que le devolvieran sus préstamos. Aunque necesitaba hacer viajes frecuentes a Salamanca, no tenía mula, y se valía de un jumento que le dejaba el molinero del pueblo. «Hace años tenía yo una mula, pero se la llevó sin mi permiso un viajero a quien albergué una noche; porque ha de saberse que en esa alcoba tengo dos camas muy limpias a disposición de los caminantes, y me alegraría mucho que usted y su amigo las ocuparan y se quedasen conmigo hasta mañana.»
Pero ansiaba yo continuar el viaje, y a mi amigo no le apetecía menos volverse a Salamanca. Al despedirme del hospitalario cura le regalé un ejemplar del Nuevo Testamento. Recibiólo sin proferir palabra y lo colocó en un estante de su despacho; observé que le hacía señas al estudiante irlandés, moviendo la cabeza como si quisiera decir: «Su amigo de usted no pierde ocasión de propagar su libro»; porque sabía muy bien quién era yo. No olvidaré tan pronto al presbítero, bueno de veras, Antonio García de Aguilar, cura de Pitiega.
Llegamos a Pedroso poco antes de anochecer. Pedroso es una aldehuela como de treinta casas, cortada por un arroyuelo o regata. En sus orillas, mujeres y mozas lavaban ropa y cantaban; la iglesia, aislada y solitaria, se alzaba en último término. Preguntamos por la posada y nos mostraron una casucha que en nada se distinguía de las demás por su aspecto general. En vano llamamos a la puerta: en Castilla no es costumbre que los posaderos salgan a recibir a sus huéspedes. Concluímos por apearnos y entrar en la casa; preguntamos a una mujer de semblante adusto dónde podíamos poner los caballos. Nos dijo que no era posible llevarlos a la cuadra de la casa, porque habían metido en ella unos malos machos, pertenecientes a dos viajeros, que se pondrían seguramente a reñir con nuestros caballos y habría una función capaz de hundir la casa. Nos señaló un anejo a la posada, al otro lado de la calle, diciendo que allí podríamos encerrar nuestras bestias. Reconocimos el lugar, encontrándolo lleno de basura, habitado por los cerdos, y sin cerradura en la puerta. Me acordé de la mula del cura y me entraron pocas ganas de dejar los caballos en tal lugar, a merced de cualquier ladrón de aquellos contornos. Volví, pues, a la posada y dije resueltamente que había decidido llevarlos a la cuadra. Dos hombres, sentados en el suelo, cenaban una inmensa fuente de liebre estofada; eran los vendedores ambulantes, dueños de los machos. Al dirigirme a la cuadra, uno de los dos hombres murmuró: «Sí, sí; anda y ya verás lo que pasa». Apenas entré en el establo sonó un hórrido y discordante grito, mezcla de rebuzno y quejido, y el más grande de los dos machos, soltándose del pesebre a que estaba atado, con los ojos como brasas y resoplando con la furia de un vendaval, se arrojó sobre mi caballo; pero éste, tan cerril como el macho, alzó las patas y, a la manera de un pugilista inglés, le pagó con tal caricia en la frente que casi le tira al suelo. Se trabó después un combate, y pensé que iba a realizarse la predicción de la adusta mujer haciéndose pedazos la casa. Puse fin a la batalla colgándome del ronzal del macho, con riesgo de mis extremidades, mientras Antonio, a costa de mucho trabajo, apartaba el caballo. Entonces el dueño del macho, que se había quedado en la puerta, se adelantó diciendo: «Si hubiera usted seguido el consejo que le dieron, no habría pasado esto». Díjele que era un disparate dejar los caballos en un sitio donde probablemente los robarían antes del amanecer, y que yo no estaba dispuesto a correr ese albur; el hombre me respondió: «Es verdad, es verdad; quizá ha hecho usted bien». Luego ató de nuevo el macho al pesebre, y reforzó la atadura con un pedazo de tralla, asegurando que ya no era posible que el animal se soltase.