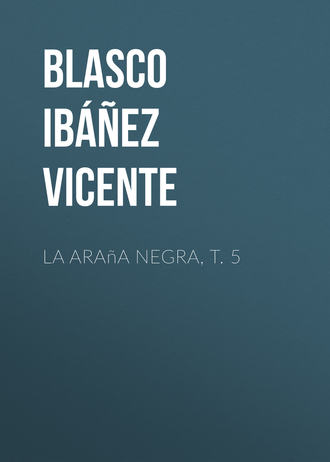
Полная версия
La araña negra, t. 5

Vicente Blasco Ibáñez
La araña negra, t. 5/9
CUARTA PARTE
EL CAPITAN ALVAREZ (CONTINUACIÓN)
XXVIII
Dúo de amor
Desde las siete que el capitán Alvarez, fumando cigarrillo tras cigarrillo, estaba en su cuarto, ocupado en escribir a la luz de un mezquino quinqué.
En fino papel de seda escribía con gran cuidado largas cartas que firmaba con un complicado garabato y que iban dirigidas a otros tantos nombres simbólicos, sacados en su mayoría de la antigua historia romana.
Aquello olía a conspiración, y los párrafos numerados que formaban aquellas cartas, debían ser instrucciones dirigidas a los conjurados.
Así era, efectivamente. Alvarez, que era el secretario de la Junta Militar Revolucionaria, había recibido del general Prim, aquella misma tarde, una minuta encargándole sacase copias en la forma acostumbrada, y las remitiera, por tal sistema de comunicación que los conspiradores habían establecido, a todos los compañeros de provincias que estaban dispuestos a desenvainar su espada contra la reacción imperante.
Alvarez, cuando escribía, fumaba automáticamente, sin darse cuenta del prodigioso número de cigarros que consumía, y en torno de su persona formábase una espesa nube de humo, que empañaba la luz del quinqué y envolvía todos los objetos de la habitación en una vaguedad brumosa.
Nada molestaba tanto al capitán como ejercer de amanuense, copiando un sinnúmero de veces las mismas palabras. Su imaginación se rebelaba contra aquella monótona y embrutecedora tarea, y como su memoria, a las pocas copias, retenía ya todo el contenido del original, podía entretenerse silbando y canturreando mientras la fina pluma corría diligente sobre el tenue papel.
Tenía ya escritas el capitán cerca de la mitad de las copias encargadas, cuando en la cerrada puerta del cuarto sonaron los discretos golpes.
Alvarez levantó la cabeza con cierta alarma, instintivamente puso su mano sobre los papeles, y gritó enérgicamente:
– ¿Quién va?
– Soy yo, mi capitán – contestó la voz algo bronca de Perico, su asistente – . Ahí fuera le buscan a usted.
– ¿Quién es?
– Una señora vestida de negro.
– ¿La conoces?
– No, mi capitán. Lleva el velo echado a la cara. Dice que le es muy urgente hablar con usted.
– Déjala pasar.
Y el capitán se levantó a abrir la puerta, volviendo después a su mesa para ocultar las copias bajo un montón de libros.
– Pase usted, señora – dijo el asistente – . En esa habitación está el capitán.
Cuando éste miró a la puerta vió en ella a una mujer de gallarda figura, con el rostro velado.
El nebuloso ambiente de aquella habitación parecía turbarla y aparecía inmóvil en la puerta, sin atreverse a avanzar un paso.
El capitán creía ver brillar bajo aquel velo unos ojos fijos en él.
– Pase usted, señora – dijo con galante acento – . Pase usted y tome asiento. Dispense el desorden de esta habitación. Ya ve usted, en mi estado nadie es, por lo regular, un modelo de arreglo.
Y Alvarez se esforzaba en aparecer galante y ofrecía a la desconocida un sillón viejo y descosido, que era el mejor asiento que tenía en su cuarto.
Avanzó aquella mujer, y antes de sentarse, echó atrás su velo, diciendo con voz dulce y tímida:
– Soy yo.
El capitán Esteban Alvarez no supo hasta aquel momento lo que era experimentar una de esas sorpresas en que lo inverosímil se convierte en real.
Retrocedió como si se encontrara en presencia de una visión, y mirando con ojos de espanto a Enriqueta, sólo supo decir:
– ¡Tú!.. ¿pero eres tú?
Reinó un largo silencio. Enriqueta estaba con la vista fija en el suelo, como avergonzada de su atrevimiento al llegar hasta allí, y el capitán la contemplaba con ansia. Después de una ausencia para él tan larga, sus ojos tenían hambre de contemplar al ser querido.
Estaba hermosa como siempre, pero la expresión dolorosa impresa en su semblante y las huellas que en éste había dejado el llanto, daban a su belleza tan esplendorosa un tinte ideal.
Los dos amantes permanecieron silenciosos. Enriqueta estaba avergonzada al verse en presencia del hombre amado, y el recuerdo de su injusto y cruel rompimiento la martirizaba ahora. El capitán se hallaba tan emocionado por aquella situación inesperada, que no sabía qué decir y parecía abstraído en la contemplación de Enriqueta.
Esta fué la que por fin rompió aquella situación embarazosa, levantándose del sillón y dirigiéndose a la puerta.
– Me voy – dijo con tímida voz.
Aquello hizo que el capitán recobrara la serenidad.
– ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Dónde vas, Enriqueta?
Y avanzó hacia la joven, cogiendo con suavidad una de sus manos.
– Me voy, sí – continuó diciendo Enriqueta – . Veo que te molesto y que mi presencia te es embarazosa. Tal vez me hayas olvidado. Haces bien; ¡fuí tan vil contigo cuando te escribí por última vez!..
Y la joven, llevándose una mano a los ojos, pugnaba por desasir la otra, que cada vez oprimía más cariñosamente el capitán.
– No, ángel mío, no te irás – decía éste – . Después de tanto tiempo sin verte, ¿crees que voy a dejarte marchar hoy que apareces aquí como llovida del cielo? Vamos, reina mía, sé razonable, siéntate otra vez, permanece tranquila. ¿Es posible que yo te olvide? ¡Si supieras cuánto he pensado en ti!..
Y Esteban, turbado por la dulce emoción, sin saber apenas lo que decía, y dejando escapar palabras sin ilación, pero que respiraban profundo cariño, tiraba dulcemente de la mano de Enriqueta, conduciéndola al sillón en que la joven volvió a sentarse.
El capitán colocóse junto a ella, y estrechando sus manos entre las suyas, sintióse como embriagado por la mirada triste de la joven.
Otra vez no sabía qué decir; pero de pronto se le ocurrió pensar en lo extraña que era la aparición de Enriqueta, y se fijó en su semblante de aflicción.
– ¿Pero qué te sucede, ángel mío? ¿Cómo es que has venido aquí? ¿Qué misterioso encanto es éste? Dí, ¿qué te ocurre? Yo soy tu amante, tu esclavo; dí lo que quieres, para qué me necesitas, e inmediatamente te obedeceré.
Alvarez sentía un entusiasmo sin límites. Aquella inesperada aparición tenía mucho de novelesco, y él, creyendo adivinar una aventura prodigiosa, se sentía capaz de los mayores esfuerzos y adoptaba un tono caballeresco. Todo lo había olvidado: las órdenes del general, la conspiración y la tarea que todavía le quedaba por hacer.
Enriqueta, al escuchar aquel ofrecimiento ingenuo, lanzó una dulce mirada de agradecimiento a su amante, y murmuró:
– ¡Cuán bueno eres, Esteban!
– Pero dí, ¿qué te sucede?
Aquella pregunta sacó a la joven de la felicidad que sentía entregándose a la contemplación de su amado, y la arrojó en la horrible realidad. Una densa palidez veló su rostro, y, sollozando, dijo al capitán:
– Mi padre ha muerto esta mañana.
Alvarez experimentó una terrible impresión. Todo lo esperaba menos aquello, y su asombro subió de punto cuando la joven le fué relatando que el conde había sido conducido a un manicomio y cómo ella había oído horas antes la conversación de la baronesa con el padre Claudio.
Aquella espantosa tragedia pasmaba al capitán, a pesar de ser hombre incapaz de impresionarse por el terror.
Después la joven, siempre sollozando y con voz balbuciente, interrumpiéndose muchas veces y volviendo a hablar cuando el capitán se lo rogaba con cariñosas palabras, expuso la idea que la había arrastrado hasta allí.
Ella no quería ser monja. Por cariño a su padre había escrito aquella malhadada carta que produjo el rompimiento de sus relaciones amorosas y de la que tan arrepentida estaba: pero ahora que su padre no existía, ella quedaba libre en sus compromisos, no tenía ya por quién violentar su pasión ni sacrificarla, y venía a buscar su amor, huyendo de su hermana y del poderoso jesuíta, de aquellos seres tétricos, que la causaban terror, sin poder explicarse el por qué.
Ella era una huérfana desamparada, que veía su libertad en peligro, y corría a ponerse bajo el amparo del único hombre que la amaba y podía protegerla.
Y al hablar así interrogaba con triste mirada al capitán, como temerosa de que aquel hombre no la amara ya y la abandonase a su triste suerte.
– ¡Oh, sí, pobre Enriqueta mía! Yo te protegeré. Descuida; tu hermana y todos los jesuítas juntos no lograrán meterte en un convento; me basto yo para todos.
Y Alvarez levantaba con arrogancia su cabeza, como si tuviera enfrente a toda la Compañía de Jesús y la desafiara con sus ojos.
Tan grande era la fe que le inspiraba su amor, que no veía en el porvenir obstáculo alguno; y él, pobre, humilde y sin otra protección que la que a sí mismo se pudiera proporcionar, creíase capaz de vencer a aquellos poderosos enemigos que perseguían a Enriqueta.
– Has hecho bien, vida mía, en venir a buscarme. No entrarás en un convento, y vivirás eternamente conmigo. Serás mi esposa. Tu hermanastra, ya sabemos que se opondrá; pero como ella desea hacerte monja, y tú, antes que entrar en un convento, quieres unirte al hombre que tanto te ama, es seguro que saldremos vencedores, a pesar de la ayuda que prestará a la baronesa ese padre Claudio, redomado perillán, que un día me ofreció su protección, y que ahora conozco es uno de nuestros más temibles enemigos. Yo no conozco las leyes; pero, ¡qué diablo!, algo habrá en ellas que se pueda aplicar al presente caso y que libre a una huérfana de las persecuciones de esa gentuza devota, que, sin duda, al preocuparse tanto de tu salvación eterna, va en busca de tus millones.
Enriqueta sentíase dominada por la optimista confianza que demostraba su amado y comenzaba ya a tranquilizarse.
Se felicitaba de su enérgica resolución, que la había arrastrado allí, y creía que en adelante no tendría ya que luchar con nadie. La ley protegería sus amores, se casaría ella con el capitán y serían eternamente felices. Era aquello un cuento de color de rosa, que Enriqueta se relataba a sí misma, allá en su imaginación.
La joven, acariciada por tales ilusiones, comenzó a considerarse ya como en su propia casa, en un nido de amor fabricado por ellos, para ocultar al mundo los arrebatos de su pasión, y librando sus manos de las del capitán, que las oprimía cariñosamente, quitóse la mantilla, y, después de colocarla doblada sobre una silla, volvió a ocupar aquel sillón, con una graciosa majestad de dueña de casa.
Alvarez la contemplaba embelesado, y al ver en su propia habitación, en aquel desarreglado cuarto de soltero, a la misma a quien algún tiempo antes sólo veía furtivamente bajando de su coche en el vestíbulo del teatro Real o a la puerta de algún palacio, donde se verificaba aristocrática fiesta, dudaba que aquello fuera verdad y hacía esfuerzos de pensamiento para convencerse de que estaba despierto.
Enriqueta, tranquilizada ya, paseaba su vista por la habitación, fijándose en todos los detalles, con esa complacencia que inspira lo perteneciente al ser amado.
Aquel nido de amor resultaba bastante desarreglado y tenía demasiado humo. Varias veces tosió por no poder respirar bien en una pesada atmósfera, que olía a tabaco.
– Abriré, vida mía – dijo el capitán dirigiéndose al cerrado balcón – . Debe incomodarte el humo del cigarro.
– No; no abras. Fuma cuanto quieras. Me parece, envuelta en este humo, que estoy rodeada de ti por todas partes.
Enriqueta decía la verdad. Todo lo que era de aquel hombre, al que tan injustamente había abandonado, y al que amaba ahora con un recrudecimiento de pasión, agradábale en extremo; le parecía un avance en su intimidad, y por esto, aquel humo que producía grande molestia en sus pulmones, parecíale a su imaginación grato perfume que causaba vértigos de placer.
Los dos amantes, con las manos cogidas, las miradas fijas y embriagándose con sus alientos, entregábanse a esa charla insustancial del amor, compuesta las más de las veces por palabras estúpidas, pero que despiertan hondo eco en el corazón.
Ambos sentían verdadera ansia por saber lo que había sido del otro, durante el tiempo que permanecieron alejados.
Enriqueta, con graciosa ingenuidad, pedía cuentas al capitán sobre su conducta en dicho tiempo, y contrayendo lindamente su entrecejo con cómico furor, le preguntaba cuántas novias había tenido desde que ella accedió a escribir aquella maldita carta por satisfacer a su padre.
Esteban, por su parte, le asediaba a preguntas sobre el género de vida que su hermana la había hecho sufrir desde el rompimiento amoroso: interesábale también saber cómo ella había llegado hasta allí, y escuchaba con atención el relato de Enriqueta, verdadera odisea callejera que comprendía desde que salió, loca de dolor, de su elegante vivienda, hasta que entró en aquella modesta casa de huéspedes.
Enriqueta había sufrido mucho en aquella peregrinación por las calles de Madrid, que nunca había corrido sola. Recordaba la calle y el número de la casa donde vivía Alvarez, por habérselo oído a éste y a Tomasa en varias ocasiones; pero no sabía a punto fijo a qué lado de Madrid se hallaba; y conocedora únicamente de las principales vías de la capital, vagó sin rumbo fijo y sin darse cuenta de lo que hacía, antes de que se le ocurriera rogar a un viejo guardia que la orientara.
Para hacer mayor su desdicha, estaba en las primeras horas de la noche, el momento en que el vicio levanta todas sus esclusas y lanza en plena sociedad tropeles de desgraciadas, pasto cotidiano de las virtudes hipócritas. Su aspecto misterioso de enlutada joven, con el rostro cubierto, hacía que se fijaran en ella con marcada predilección los transeúntes, y dos mozalbetes la siguieron mucho tiempo, asediándola con infames proposiciones y deslizando en su oído palabras cuyo solo recuerdo la hacía enrojecer.
¡Qué repugnante himno de obscenidades, de insultos y de horribles proposiciones la había acompañado en su desesperada carrera por las calles de Madrid, siempre en busca de aquel protector, de aquel hombre amado, que le parecía ahora más adorable, comparándolo con el tropel de lobos lujuriosos que le salían al paso! ¡Qué repugnancia le producían aquellos hombres, que ella, desde su carruaje y a la luz del sol, había visto siempre graves, estirados y con todo el aspecto de virtuosos incorruptibles! Estaba horrorizada y aceleraba su paso, marchando siempre en la dirección indicada por el viejo guardia, y así, después de muchas cavilaciones y no pocos equívocos, consiguió encontrar la tan buscada casa de huéspedes, amparándose en ella como en un refugio contra la impudencia pública.
El capitán Alvarez estaba admirado del valor y la energía de una criatura tan delicada y débil, y esto aumentaba su amor. Aquel hombre, nacido para la guerra, sentía inmensa satisfacción al ver que su futura compañera era tan fuerte como él.
Hablaban los dos amantes sin pausa alguna, como si temieran que acabasen sus existencias antes que ellos pudiesen decirse todo cuanto pensaban, y así transcurrió veloz el tiempo, sin que llegasen a notarlo.
El “cuc-cuc” que la patrona de la casa tenía en lo que llamaba la gran sala, dió las diez.
– ¡Cómo pasa el tiempo! – murmuró Alvarez.
Y después, como si quisiera reparar una distracción lamentable, dijo a Enriqueta:
– Pero tú no habrás comido. ¿Quieres algo? Habla con entera confianza: piensa que en adelante hemos de vivir juntos.
No; Enriqueta no quería nada, no sentía la menor necesidad; pero Alvarez creía que era una prueba de que la joven iba a quedarse allí y a no desvanecerse como las apariciones fantásticas de las leyendas el que comiese algo, y mostró tal empeño, repitiendo varias veces lo que su asistente podría traer a aquellas horas, que al fin accedió a tomar una copa de Jerez con bizcochos.
Salió el capitán a dar sus órdenes al asistente, que, muy preocupado por aquella visita extraña, estaba ya dos horas paseándose y atisbando cerca de la habitación.
Cuando Perico, un cuarto de hora después, entró con su botella de Jerez y su paquete de bizcochos, al ver a aquella linda señorita, experimentó una sorpresa, únicamente comparable con la grotesca impresión que en el “Don Juan” sufre Ciutti sirviendo a la mesa, al verse ante la viviente estatua del comendador.
El conocía bien a aquella señorita, y, al verla, se quedó inmóvil en la puerta, con un aire de admiración tan estúpida, que aquélla y el capitán no pudieron menos de reírse. Faltó poco para que la bandeja, con su botella y sus copas, se escapara de las trémulas manos de Perico.
– ¡Qué!, ¿conoces a esta señorita? – dijo el capitán poseído de satisfacción infantil, al notar el asombro que causaba en su asistente ver en el cuarto una mujer tan hermosa.
– Sí, mi capitán, la conozco. He visto muchas veces a la señorita, aunque de paso, cuando iba en busca de mi tía Tomasa.
Enriqueta sonreía complacida por aquella turbación respetuosa del sencillo muchacho.
– En adelante – continuó el capitán – has de considerarla como tu dueña y obedecerla en todo.
– Está bien, mi capitán – contestó Perico con la misma expresión que si recibiera una orden en el cuartel.
Salió el asistente muy preocupado por aquel inesperado suceso, y calculando únicamente la parte que le haría perder en el afecto de su amo aquel ser que se introducía en la inquebrantable sociedad formada por el señor y el criado.
El capitán sirvió a Enriqueta una copa de Jerez, en la que la joven apenas si mojó más de un bizcocho.
Pasada ya la primera impresión, la grata novedad que en su ánimo había producido la presencia del hombre amado y aquella intimidad protectora, volvían a su memoria los tristes recuerdos, y el suicidio de su padre la obsesionaba de nuevo, haciéndola en ciertos momentos arrepentirse de su audaz resolución.
Alvarez la veía palidecer y cómo de su rostro desaparecía aquella animación que tanto la hermoseaba poco antes.
– ¿Qué tienes, vida mía? – preguntaba con ansiedad – .¿Por qué esa tristeza?
Pero Enriqueta, con la cabeza inclinada, negábase a responder, y, por fin, comenzó a llorar.
Aquel llanto desconcertó al capitán.
– Pero, ¿qué te ocurre? – preguntó con angustia – .¿Te incomoda algo? ¿He podido yo ofenderte?
No; ella no sentía el menor resentimiento contra él, y bien lo demostraba estrechando cariñosamente sus manos. Era que los más tristes recuerdos le asaltaban, que su imaginación evocaba sin cesar el trágico fin de su padre, y que a ella le parecía un crimen encontrarse en la misma noche en una casa extraña, en una habitación cerrada y al lado del hombre a quien quería. ¡Cómo sufría su honradez! ¡Qué dirían de ella al saberlo las gentes de su clase! ¿Y si su padre se levantara de la tumba y la viera en tal situación?
Y mientras la joven, después de decir esto con voz entrecortada por los suspiros, gemía y lloraba, el capitán hacía esfuerzos por alejar de su imaginación tan tristes ideas.
¿Por qué recordar desgracias que ya no podían remediarse?
Había que tener calma y despreciar lo que el mundo pudiera decir. Ellos se amaban, no tardarían en ser esposos, y todas las murmuraciones acabarían muy pronto: el día en que los dos se unieran con el lazo del matrimonio. Para conquistar la felicidad, había que despreciar lo que las gentes pudieran decir en sus murmuraciones.
Además, él no pensaba oponer ningún obstáculo a la voluntad de su amada, ni quería que su honra sufriera en lo más mínimo. Si estaba arrepentida de su radical resolución, aún se hallaba a tiempo para remediar lo hecho; él lloraría su decepción, su dicha, que sólo había durado algunos instantes, pero se encontraba pronto a acompañarla a su casa, dejándola en poder de la baronesa.
El infeliz decía esto con el mismo desaliento del que se cree en plena felicidad y, al despertar, conoce que todo ha sido un sueño. Se estremecía de temor al pensar que Enriqueta pudiera aceptar su proposición, alejándose de su lado para siempre; pero, a pesar de esto, seguía valerosamente instando a su amada a que se decidiera, si es que sentía escrúpulos y permanecía violenta en aquel lugar.
La joven, al oír el nombre de su hermana, experimentó una reacción. ¿Volver a aquella casa para vivir en una guerra continua, ser martirizada, e ir, por fin, a encerrarse en un convento donde llorar un amor perdido voluntariamente? No; antes la deshonra y sufrir todos los mordiscos de la maledicencia social.
Y Enriqueta, con un ademán, indicó a su amado que no estaba dispuesta a salir de allí.
Aquello dió a Alvarez nuevas fuerzas para seguir persuadiendo a su amada, instándola a que desechase todos sus escrúpulos. ¿Por qué temer a su padre? Los muertos nunca volvían a este mundo, y, además, si el conde veía desde la tumba lo que a su hija la ocurría, tal vez se tranquilizara y durmiera mejor el sueño eterno contemplándola al lado de un hombre honrado, que sabría protegerla. Esto siempre le satisfacería más que verla sometida a la dirección de la baronesa con su cohorte de jesuítas, que bien pudieran ser los verdaderos autores de su muerte.
Y al llegar aquí, Alvarez manifestó que, aunque carecía de pruebas, tenía la convicción de que doña Fernanda y el padre Claudio habían sido los que por sus fines particulares habían declarado loco al conde sin estarlo. ¿Quién sabe si su suicidio había sido hijo de la desesperación, propia de quien con sano entendimiento se ve encerrado en un manicomio? El capitán se expresaba así únicamente por aumentar el odio que Enriqueta sentía contra la baronesa y el poderoso jesuíta; ignoraba que aquello era la verdad de todo lo ocurrido.
Tanto se extremó Alvarez en desvanecer los escrúpulos de Enriqueta, que al fin ésta pareció más tranquila. Únicamente, miró a su adorador con timidez, como si no se atreviera a formular una exigencia.
– ¿Qué quieres? – dijo con acento apasionado Esteban – . Ordena lo que gustes, que te obedeceré inmediatamente. Pide, vida mía… pero no me abandones.
– Esteban – contestó la joven con gravedad – . Sé bien lo que el mundo dirá de esta audaz aventura, de la que tú no tienes culpa alguna. Pero aunque todos me injurien con sus murmuraciones, quiero tener mi conciencia tranquila. Me basta ser honrada para ti, aunque a los ojos de los demás no lo parezca. ¡Júrame, por la memoria de mi padre, que me respetarás, que no te acercarás a mí hasta el instante en que seamos esposos! Si no te sientes capaz de este juramento, me iré inmediatamente.
– Te lo juro – se apresuró a contestar el capitán con solemne acento.
El no había pensado, ni por un solo momento, aprovecharse de aquella desesperación de su amada, que la arrastraba hacia él; era en todos sus actos un caballero y respetaba su amor lo suficiente para no mancharlo, valiéndose de los medios que le proporcionaban las circunstancias.
Hablaba el capitán con tal calor e ingenuidad, que la joven le contemplaba con admiración, comparándolo interiormente con aquellos hombres que en la calle la habían insultado con infames proposiciones.
– Sí, alma mía – siguió diciendo el capitán – : juro respetarte y puedes descansar tranquila con la seguridad de que no intentaré nada contra ti. Mañana mismo comenzaré a ocuparme de nuestro casamiento; no faltará quien me ilustre sobre tal punto y pronto serás mi esposa. Yo no sé cómo se arreglan esta clase de asuntos, pero no he de descansar hasta dejarlo todo ultimado. Entretanto, vivirás aquí, pero separada de mí. Dormirás en esta habitación, yo ya pediré a la patrona que me coloque en otro sitio de la casa. Nuestra situación no es muy hermosa, pero, ¡qué diablo!, todo se arreglará con el tiempo, y ya verás cómo un porvenir feliz nos compensa de todos los contratiempos actuales. ¡Si supieras cuan brillante porvenir me está reservado!
Y Esteban Alvarez, poseído de entusiasmo, dió a conocer a su amada todas sus gloriosas ambiciones, que iba a ver realizadas después de la revolución que se estaba fraguando. El general Prim lo estimaba como uno de sus más inteligentes y atrevidos subalternos; la revolución tenía en él su más activo y audaz agente; estaba decidido a hacer heroicidades en la próxima lucha por la libertad; en una palabra, era un hombre que, o dejaría su cadáver tendido a la puerta de su cuartel, o llegaría a general muy joven.
Y Alvarez, al hablar así, estaba magnífico, con su mirada centelleante y sus nerviosos ademanes, que delataban una gran agitación interior. Enriqueta seguía contemplándolo con admiración, y sentía cierto orgullo al pensar que iba a ser la esposa de un futuro héroe.
Ella, en su carácter de aristócrata de nacimiento, no comprendía bien aquello de morir por el pueblo, que en su limitado concepto era una masa de gentes desharrapadas y sin educación; no sabía lo que significaba la palabra democracia, que tantas veces repetía Esteban; pero, en cambio, le parecía muy bien que él fuese general dentro de breve plazo, y le lisonjeaba mucho la ilusión de que algún día podría presentarse en los salones del brazo del hombre amado, convertido ya en personaje ilustre, excitando la envidia de las mismas amigas, que ahora tanto murmurarían contra ella, al saber que había abandonado su casa para ir en busca de su amante.









