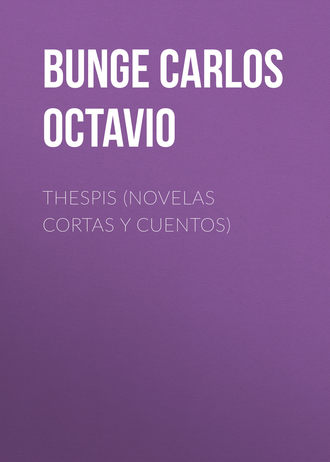
Полная версия
Thespis (novelas cortas y cuentos)
– ¡Por vuestros pecados! – exclamó indignada doña Brianda.
– No, por el perdón de los pecados de abuelito el vizconde – intercedió seductoramente doña Inés.
– Vamos, perdonadme, oh duquesa, mi ilustre consuegra, por el amor de nuestros hijos – solicitó galantemente Guy de la Ferronière a doña Brianda, que, en prueba de su buena voluntad, le tendió la mano para que la besara. – Bastante reñimos ya en el siglo xvi, para que volvamos a las andadas. La cosa no nos divertiría ahora, porque ya no tiene novedad. ¿No es cierto?
Suspiró doña Brianda dignamente, por única respuesta. Y todos bebieron después; todos menos uno, el anfitrión, pues no le alcanzaron las copas, habiendo él roto dos, de puro nervioso, al tomarlas para que sirviera el vizconde…
– No os apuréis por eso, amado sobrino – díjole doña Inés, tendiéndole su propia copa, después de haber sorbido en ella dos o tres traguitos.
Bebiose el joven el resto, y sintió mirando a su bella tía, que un fuego interno le abrasaba, como si el añejo Oporto fuera un filtro de amor.
– Parece que nuestro querido sobrino no pierde el tiempo – observó maliciosamente el vizconde, refiriéndose a doña Inés y al joven duque. – Haznos los honores de tu casa, Pablo. Piensa que sentimos nuestros músculos un poco entumecidos de las posturas que nos dieron los pintores. Para desentumecernos nos vendría muy bien danzar un poco. ¿No tienes por acá un laúd?
– ¡Bailar! ¡Excelente idea! – interrumpió palmoteando doña Inés. – Ahí no sé por qué capricho, pues yo nunca amé la música ni supe tocar una nota, me ha puesto Goya un laúd sobre una consola, en el fondo de mi cuadro. ¡Tomadlo, vizconde, y tocadnos algo para que bailemos!
Guy tomó en efecto el indicado laúd, sentose sobre una mesa y preludió unos bonitos acordes. Se formaron en seguida dos parejas, una de don Fernando y doña Brianda y la otra de doña Inés y Pablo, y pusiéronse a bailar pausada y alegremente. Sin saber por qué, Pablo pensó de pronto en la sorpresa que sufriría su hermana si pudiese verlo en tan curiosa compañía, ¡y en las caras que pondrían, si lo vieran, su confesor, y sus primos, y sus acreedores, y sus arrendatarios! Este pensamiento le causó tal alborozo, que se puso a reír como si le hicieran cosquillas.
– Estáis alegre, sobrino – le observó doña Inés.
– ¿Cómo podría yo estar a vuestro lado, mi tía, sino contento con la felicidad de veros?
El gascón, que había oído muy bien, intervino:
– ¿Qué decís?.. ¡Más despacio, jovenzuelos! Hace apenas media hora que os tratáis… Esperad siquiera a estar solos, que faltáis al respeto a vuestros mayores.
Y sin más ni más, tiró el laúd, levantose, dio dos o tres volteretas, y besó en las mejillas a doña Brianda y a doña Inés. Doña Brianda se limpió el beso con el pañuelo de encajes; pero doña Inés miró sonriendo amablemente a Pablo, como invitándole a que hiciera otro tanto… Todos, hasta la anciana duquesa, parecían de buen humor, y siguieron luego danzando y riendo… Mas de pronto, como convidado de piedra, se apareció en el dintel de la puerta la imponente figura de fray Anselmo. Y habló:
– Vergüenza me da contemplaros y pensar que sois de mi sangre y de mi raza, ¡oh humanas criaturas! Tenéis apenas, por divina gracia, horas o días, de una vida especial, y en vez de aprovecharla en la oración y el recogimiento, armáis una batahola del infierno, interrumpiendo mis santas meditaciones. ¿No os dije que Dios nos llama a portentosa obra? Dejad de revolcaros en el fango de la concupiscencia y de la imprevisión, y seguidme a la capilla, que Jesús nos espera, con los brazos abiertos y tendidos.
No sin echar antes una melancólica mirada al fondo desierto de sus respectivos cuadros, todos siguieron al fraile, como dominados por su ojo aquilino. Llegaron en solemne y lenta procesión, después de cruzar varios corredores, a la gótica capilla del palacio, que parecía aguardarlos con sus mortecinas luces encendidas. Se descubrieron. Entraron. Persignáronse. Y fray Anselmo subió al púlpito, desde el cual proclamó, con su calurosa palabra de vidente, la necesidad de extirpar en España hasta las últimas raíces de herejía, si se deseaba salvar el reino… Tan extraña y arrebatadora fue su elocuencia, que todos lloraron. Hasta el vizconde, si bien en su llanto parecía haber un poco de risa, porque durante el sermón, con un alfiler y una tirilla de papel que encontrara por casualidad en el suelo, había prendido una pequeña cola en las abultadas polleras de doña Brianda. Por suerte, nadie advirtió su impiedad, «nadie – diría fray Anselmo, – ¡menos Dios!»
Terminado el sermón, el dominico bajó del púlpito, y se dirigió al altar… Interrumpiole el vizconde, antes de que se arrodillara:
– Padre, todos nos sentimos un poco fatigados de haber estado nada más que la friolera de unos doscientos o trescientos años metidos en nuestros cuadros… ¿No podríamos dejar para mañana nuestras devociones, e irnos ahora a estirar nuestros cuerpos en las frescas y finas sábanas de Holanda que nos ha de ofrecer el joven duque?
El fraile ni se dignó responder, prosternándose ante el ara…
– «Ces spagnols catholiques son entêtés comme des huguenots!» – murmuró entonces el gascón.
Y comenzó el rosario. Fray Anselmo iniciaba las Avemarías, que luego coreaban sus catecúmenos. Era interminable aquel rosario… Atraído por las luces y la curiosidad, entró en la capilla un gato negro, familiar de la casa. Pensó el dominico que el animal fuera una encarnación del demonio mismo, y se disponía a hisoparlo… Pero como el gato era muy manso, restregose contra las pantorrillas de Guy, el primero que topara. Y Guy aprovechó la oportunidad para pisarle la cola y hacerlo mayar, con gran refocilamiento de doña Inés… Huyó atemorizado el gato, terminó el dominico su rosario, y Pablo despidió a sus huéspedes, instalándolos en sus respectivas habitaciones. Tiempo era, pues la aurora se desperazaba ya en el horizonte, y pronto empezaría el tragín de la mañana.
Satisfecha el alma por el santo cumplimiento de sus devociones, y satisfecho el cuerpo por los varios tragos de viejo Oporto que se echara entre pecho y espalda, durmió muy bien el joven duque. No hay para qué decir si los demás dormirían a gusto en las «finas y frescas sábanas de Holanda», que dijera Guy. Hasta fray Anselmo las aprovechó, a pesar de haber anunciado que prefería una tarima y aun el duro suelo… ¡Estaban todos tan cansados!
III
Pocos servidores tenía Pablo: un intendente general, un ayuda de cámara y un cocinero, tres viejos catarrosos, más gordos y reservados que canónigos, los cuales a su vez manejaban tres o cuatro galopines para los barridos y fregados. Mujeres, ni para muestra las había en la casa. Tal había sido la voluntad de Eusebia, quien consideraba que la mujer sólo debe servir a su familia o a su monasterio.
Embrutecidos por la monotonía del servicio y acostumbrados a ver en su amo un ente perfecto, incapaz de humanos yerros, ni pizca se asombraron los tres antiguos criados del brusco cambio sobrevenido en la casa durante la última noche. Los nuevos huéspedes eran casi tan tranquilos como sombras; diríase que apenas tocaban el suelo. Y se imponían: don Fernando y doña Brianda por su prestancia, fray Anselmo por su austeridad, doña Inés por su belleza y Guy por su donaire.
Naturalmente, en las sobremesas de la antecocina se explicó el caso de la manera más natural. Doña Inés era la prometida del amo; venía a casarse con él. Don Fernando y doña Brianda eran sus padres. Fray Anselmo bendeciría la boda. El vizconde era un confianzudo amigo de la casa, que serviría de testigo. Se trataba de una familia de alta alcurnia, que llegaba de provincia, con los históricos y vistosos trajes de sus antepasados, conservados por puro orgullo, en una vida de voluntario aislamiento. ¡Al fin había encontrado el señor duque la deseada esposa, que parecía como mandada a hacer a su medida!
Y no podía concebirse gente más cómoda y discreta. El único que fastidiaba un poco, a veces bastante, era el franchute. Tenía ocurrencias de demonio… De buenas a primeras preguntó a Bautista, el intendente, si vivía en la casa alguna doncella, porque, desde unos trescientos años atrás, tenía el capricho de volver a pellizcar blancas y rollizas formas femeninas… Bautista, con la dignidad propia de un alto servidor de casa ducal, dijo que allí no había hembra alguna, ni se estilaban mujeres con semejantes formas… ¿Qué hizo entonces la extravagante visita? Gritó a Bautista que se quedara quieto; que no huyese si deseaba conservar la vida; desenvainó el estoque, ¡y lo acribilló a amagos y fintas, enganches y desenganches, quites y estocadas! ¡Y todavía, porque «ce frippon de Batiste» no gritaba a cada momento «touché», lo corrió hasta la cocina, cruzándole la espalda a cintarazos!
También Manuel, el ayuda de cámara, tenía quejas no menos serias del vizconde extranjero. Solía éste darle unas «latas» formidables, en las cuales barajaba duelos, raptos, batallas, letanías, torneos y mil demonios. Y hasta recordaba unas señoritas con nombres estrafalarios… algo como de Montmorency y de Rohan… de quienes decía haberse enamoriscado en su juventud. Hablaba también de un tal «François» o Francisco, al que llamaba «rey de Francia»… ¡Ante ignorancia semejante, Manuel no había podido contenerse!
– Señor vizconde – le replicó, – en Francia ya no hay reyes. Hay una república gobernada por un presidente…
– ¡Una república!.. Esas son cosas de Venecia y locuras de la nobleza de Polonia… ¡República en Francia!.. ¿Negarás, «cochon du diable», que en Francia reina el muy grande y generoso rey «François I»? – Y sacando su espada como de costumbre cuando se enfadaba, lo que ocurría muchas veces en medio de sus bromas, agregó con ademán harto amenazador: – ¡Contesta, villano de España, si no quieres que manche mi acero en cortar tu lengua de perro!
Temblando de miedo ante furia semejante, el viejo servidor tuvo que tartamudear:
– Es cierto, señor vizconde, es cierto… En Francia hay un rey…
– Hay un grande y magnánimo rey, «François I».
– Hay… un grande… y magnánimo… rey… «François I»…
– ¡A quien Dios guarde muchos años!
– A quien Dios guarde muchos años…
La infantil docilidad del criado pareció encantar a su verdugo, que le palmoteó la espalda con mano de plomo, exclamando:
– Eres un buen garzón, villano. Vete corriendo a buscar dos botellas del mejor vino de Borgoña que encuentres, y trae dos vasos. Quiero que tú también bebas por las glorias del rey de Francia.
Sin comprender claramente y todavía paralizado de terror, no se movió Manuel… Nuevamente impacientado el hidalgo gascón, le aplicó un leve puntapié en un sitio que por decoro nadie nombra, salvo los gascones, gritando:
– ¡Anda pronto a traer esas botellas, holgazán del infierno!
Ni tres minutos pasaron antes de que Manuel volviera con las botellas y dos copas. Guy tomó las copas riéndose a mandíbula batiente…
– ¿Y a esto llamas vasos para beber vino de Borgoña, maese Manuel?
– Sí… señor… si el señor no se enfada…
– ¿Y crees tú que un francés honesto puede beber sangre de Cristo en estos dedales de muñeca?
– Sí… no…
– Por la primera vez, cuando tu amo nos convidó, los he tolerado. ¡Pero ya no los toleraré más! ¡Por los clavos de Cristo, que no los toleraré más!.. ¡Llévaselos a fray Anselmo para cuando diga misa, o a mi buena amiga la abadesa del convento de Saint Etiene, madame de Montballon!
Pero, sin dar tiempo de que se llevaran los «dedales de muñeca» a fray Anselmo o a la abadesa madame Montballon, desnudó la espada, tomó las dos copas con ambas manos, e intentó con ellas unos ejercicios como juegos malabares, dándolas muy pronto contra el suelo, donde se hicieron añicos. Inmediatamente increpó a maese Manuel, que le miraba azorado:
– ¿Qué haces ahí, zopenco, que no destapas las botellas? Pareces el arcángel Gabriel que esculpió maese Nicolás para la capilla de la reina Margarita. ¿Soy acaso la Virgen para que me anuncies el nacimiento del niño Jesús?
En un abrir y cerrar los ojos, las botellas estuvieron abiertas. Guy envainó la espada, tomó una, la alzó, la miró, tendió el brazo, y dijo:
– ¡Por las glorias del rey de Francia!
Mas viendo que no se movía Manuel, lo increpó de nuevo:
– ¡Toma pues la otra botella, animal, y no me mires así! Te he dicho que no soy la Virgen María.
Empuñó Manuel tembloroso la otra botella y la acercó a los labios…
– Repite antes, ¡por San Clemente de Alejandría! que bebes por las glorias del rey de Francia, si no quieres que te rompa la cabeza de un botellazo.
Manuel repitió:
– Por la gloria del rey de Francia…
Y el vizconde y el ayuda de cámara empinaron cada cual su botella. Poco acostumbrado a este deporte, a Manuel le faltó pronto el aliento, interrumpiose y erutó rociando el rostro del gascón con un gran buche de vino.
– Esto trae suerte – dijo Guy, riéndose. – Sigue, muchacho…
Había terminado su botella el vizconde y el ayuda de cámara, que no podía ver el vino y jamás lo probaba, iba apenas por la mitad de la suya…
– ¡Si no bebes hasta la borra, insultas al rey de Francia, y yo, que soy su embajador, te castigaré como mereces! – exclamó el gascón, requiriendo otra vez su espada…
Más muerto que vivo, y todavía más borracho que muerto, Manuel se bebió «hasta la borra», dejando luego caer al suelo estrepitosamente la botella…
– ¡Bravo, bravísimo! – aplaudió Guy.
Surgiendo en la puerta, don Fernando observó severamente a su alegre consuegro:
– ¡Pero vizconde! Os olvidáis de vuestro rango…
– ¡Un francés no se olvida nunca de su rango ni en los torneos ni en las batallas!
– Sois un embajador y parecéis un juglar…
– ¡Y vos sois un grande de España y parecéis un fraile mendicante!
– Me insultáis…
– Decid más bien, ¡nos insultamos!
Hízose una pausa, que interrumpió el anciano duque:
– Guardemos compostura, vizconde. Recordad que tenemos una alta obra que cumplir. Dejad para otro momento vuestros arrebatos y vuestras bromas.
– ¡Para otro momento, querido consuegro? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo tenga que estarme otra vez años y siglos, ahí, rígido en el cuadro, aunque me pique la nariz o se me duerma una pierna?
Y cambiando en seguida de tono, sacó Guy de un bolsillo de terciopelo verde una grande y pesada moneda de oro, y se la tiró a Manuel, diciéndole:
– Anda, buen hombre. Ahí tienes para poner gallina en tu puchero todos los domingos durante un año. No la vayas a jugar como un bellaco.
– Mejor que estar departiendo con los criados, vamos al salón, vizconde – interrumpió don Fernando. – Hay allí un complicado y curioso instrumento moderno, que Pablo, creyéndolo antiguo, lo ha hecho traer, para tocarnos en él no sé qué danzas, también muy modernas… pavanas y gavotas. El instrumento es llamado «clavicordio». Doña Inés lo conocía y está encantada.
– ¡Cómo! ¿Doña Inés y Pablo están tocando el clavicuerno?..
– ¡Cla-vi-cor-dio!
– ¿Y no está colgado en esa sala algún retrato de nuestro amado pariente el conde de Targes?
Don Fernando se alzó de hombros y salió, seguido del vizconde, en dirección a la sala del clavicordio. Manuel volvió a la cocina, bamboleándose y creyendo haber soñado; pero la arcaica moneda atestiguaba la realidad del supuesto sueño… ¡y más que la moneda, su borrachera!
– Se han querido reír de tí – le observó Bautista.
Al día siguiente también se quisieron reír de Bautista. Pues Guy le pidió una tintura, con estas enigmáticas palabras:
– Búscame pronto algo para teñirme el bigote otra vez de negro, pues se me está destiñendo; y no quiero volver al cuadro del Tintoretto sino como él me pintó, con los mostachos ennegrecidos por la pasta que fabrica maese Sabino, el barbero del rey.
Parece que una caja de betún ordinario sustituyó bastante pasablemente la antigua industria de maese Sabino…
Todas estas cosas raras se comentaban, aunque parsimoniosamente, en la antecocina. La ausencia de las figuras en los cuadros del gabinete de trabajo del amo había pasado hasta entonces inadvertida. ¿Acaso los sirvientes se ocupan de obras de arte cuando no se les manda limpiarlas? Contentábanse, pues, con decir que esos nobles de provincia eran incansables bromistas… ¡y nada más!
Donde se decía mucho más era en la corte. Corrían las versiones más extraordinarias. Hablábase vagamente de una secreta compañía de titiriteros, que el joven duque albergaba en su palacio. Otros suponían una comparsa de bufones, cuyo oficio era distraer, a la antigua usanza, los ocios del magnate moderno. Creíase también en un tropel de locos y de idiotas que, por caridad más que por humorismo, cuidaba el joven en su propia casa. En fin, no faltó quien recordase la presencia de una beldad desconocida, que mantenía a Pablo cautivo de sus hechizos… Alguien pensó en hacer intervenir la policía… Pero los antecedentes y la conducta del duque se impusieron. El palacio permaneció cerrado y silencioso, hasta para los más allegados parientes.
IV
Lejos de las cortesanas habladurías, Pablo pasaba una vida casi feliz, una vida de ensueño. Había cobrado verdadera afición a sus huéspedes. Respetaba las virtudes un tanto agresivas de fray Anselmo, aprobaba la gravedad de don Fernando y doña Brianda, reía de las ocurrencias de Guy, enamorábase de las gracias de doña Inés… Y también se sentía entre ellos, que una tarde llegó hasta disgustarse seriamente con una broma del vizconde…
– Creo que ya debemos volver a nuestros cuadros, por San Luis rey de Francia – había exclamado Guy, metiéndose, sin más ni más, en el que le correspondía…
– Vamos, dejaos de chanzas, Guy… – díjole Pablo.
– Pero el gascón se hacía el muerto, o, mejor dicho, se hacía el retrato, en la misma o semejante postura en que el Tintoretto lo pintara.
– Bajad de una vez… – suplicaba Pablo.
Como si no lo oyera, lo mismo que antes de la noche memorable, el vizconde de la Ferronière se estaba quieto y silencioso, «sage comme une image».
– No seáis terco, abuelito – intervino doña Inés. – Ved que inquietáis a Pablo.
– Dios podría castigaros – manifestole doña Brianda – dejándoos allí otra vez para siempre.
El hecho es que no sólo Pablo, sino que todos estaban alarmados, temiendo fuera ya llegado el momento fatal de despedirse de su último sueño de vida humana…
– Siempre con bromas de mal gusto, vizconde – refunfuñó don Fernando.
Haciendo oídos sordos, el porfiado gascón permanecía impávido, sin fruncir ni la punta de la nariz… De pronto, doña Inés soltó una carcajada cristalina:
– ¡Se ha equivocado de postura! En vez de cruzar la pierna derecha, que es la que se le había dormido, como estaba antes, ha cruzado la izquierda… ¡Si lo sabré yo, que lo he tenido tantos años ante mis ojos… ¡En la pierna izquierda es donde le dará ahora no más un calambre!
Así fue; le dio tan fuerte y repentino calambre en la pierna derecha al pobre vizconde, que tuvo que saltar del cuadro… Y con tanta torpeza lo hizo, que con todo su peso le pisó un pie a doña Brianda…
– ¡Grosero! – exclamó ésta, sin poder contener su dolor.
Para tranquilizarla, dobló Guy la rodilla en tierra y le suplicó:
– «Pardón, madame!»
Fray Anselmo, que musitando sus oraciones había vislumbrado la escena desde los corredores, vociferó:
– ¡Esto es intolerable, ya! – Y dirigiéndose a Pablo: – ¿No sabéis cuándo habrá recepción en Palacio?
– No…
Como era hora de cenar, pasaron al comedor. Después del «Benedicite», el dominico preguntó al dueño de casa:
– ¿Quién se sienta ahora en el trono de España?
– Felipe II – repuso doña Brianda.
– Carlos IV – afirmó doña Inés.
Fray Anselmo impuso silencio, con su mirada de águila, a tanta ligereza femenina…
– Alfonso XIII – respondió entonces Pablo.
– ¿De la casa de Austria todavía?
– No… de la casa de Borbón… rama de la antigua casa de Francia…
– ¡Luego la España de hoy pertenece a Francia, como la Navarra! – exclamó alegremente el vizconde. – ¡Ya lo había previsto el rey Francisco!
– ¡Bah! – interrumpió despreciativamente don Fernando.
– ¡Después de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, la casa de Austria se extinguió sin sucesión en Carlos II el Hechizado… – aclaró Pablo.
– Justo – confirmó doña Inés. – Y después vinieron los Borbones, pero Borbones españoles, con Felipe V, Carlos III y nuestro buen rey Carlos IV.
– Desde Carlos IV hasta ahora – terminó Pablo – se han sucedido muchos gobiernos… Hoy reina Alfonso XIII de Borbón.
– ¿Estos gobiernos fueron siempre católicos? – interrumpió fray Anselmo.
– Naturalmente, padre…
– ¿Alfonso XIII es joven?
– Muy joven; pero tiene la prudencia y la ilustración de un viejo.
– ¿Es casado?
– Hace meses.
– ¿Con una princesa de cuál casa?
– De la casa… de Inglaterra – contestó Pablo, algo confuso.
Fray Anselmo se puso de pie, como si se le apareciera el demonio…
– ¿De la herética casa de Enrique VIII y de Isabel?
– Sí, padre. Pero la princesa se ha convertido… se ha convertido previamente, según los cánones…
– Se ha convertido. ¡Sí… si!.. ¿Pero se la ha exorcizado?
– …En su religión protestante llamábase Ena de Battenberg. En su nueva religión de los Reyes Católicos se llama Victoria… ¡Es una bella y virtuosa reina!
Nada más quiso oír el gran inquisidor de Felipe II; agarrándose la cabeza gritó:
– ¡Una hereje en el trono de Carlos V! ¡Una hechicera, llamada Ena, usurpando la corona de Isabel de Castilla! ¡Oh Dios mío, apiádate de tu desgraciada España, apiádate de tu desgraciada ahora y otrora tan fiel y gloriosa España! – Y se retiró a su aposento con lágrimas en los ojos y fuego en los labios.
En un silencio de tumba sintiose como un soplo de destrucción y profecía…
– «Sacrement de Dieu!» – interrumpió el gascón, después de una pausa. – «Jamais je ne pourrais comprendre cet esprit d'exaltation hugonotte qu'on trouve dans le catolicisme d'Espagne.»
– Más os valiera no hablar de ello, si no lo comprendéis – observole don Fernando. – Y agregó, dirigiéndose a toda la compañía: – Buenas noches.
– Buenas noches – respondieron uno a uno, levantándose todos antes de concluir la comida, no sin empinarse el gascón dos o tres copas más de vino tinto.
Sintiendo un vago e indefinible malestar, retirose cada cual a su aposento, a hacer sólo las oraciones, que las demás noches hicieran juntos, bajo la dirección del dominico, en la polvorosa capilla.
Al siguiente día, después de oír, como de costumbre, la misa que fray Anselmo dijera a las seis, Pablo anunció:
– Esta noche hay una gran recepción en Palacio. Acabo de recibir la invitación…
– Pues todos iremos a Palacio, como corresponde a nuestras dignidades – decidió el inquisidor con voz de trueno. – ¡Dios lo manda!
La proposición fue acogida con júbilo general. Don Fernando, doña Brianda y Pablo tuvieron como un presentimiento de que prestarían un inapreciable servicio a la dinastía. Guy y doña Inés vieron al fin llegado el momento de salir de la casa solariega, echar un vistazo por el mundo, a ver si habían cambiado mucho las cosas y los hombres… No se atrevió el vizconde a exteriorizar su gusto, por temor de que lo dejaran en casa; mas doña Inés, riendo como una loca, no pudo contenerse:
– ¡Qué suerte!.. ¡Luciré todavía ante ese Alfonso XIII o XIV mi precioso vestido blanco con encajes de Inglaterra! – Y dio unos saltitos, aunque con moderación, para no desarreglarse el moño del peinado, y golpeó el hombro del gascón con su abanico de nácar, si bien cuidadosamente, para no descuajaringarlo, pues como era viejo estaba algo estropeado y pegoteado.
Esperando impaciente que llegase la hora de presentarse en Palacio, cada cual se retiró a su habitación. Pablo pasó el día entero poniendo en orden sus papeles, como si se despidiera del mundo; fray Anselmo, postrado en oración; don Fernando y doña Brianda, platicando sobre el poderío del primer Carlos y el segundo Felipe, que imponían al mundo su ley… El vizconde de la Ferronière se atusaba el bigote y ensayaba pasos y sobrepasos, danzas y contradanzas… Doña Inés se sonreía ante el espejo…
Sentáronse a la mesa en la hora de la cena; pero nadie probó bocado, absorbidos, quiénes en altas y graves ideas, quiénes en pensamientos frívolos y galantes… Y a las once en punto de la noche, presentábanse todos ante la escalinata de Palacio. Centinelas y guardias dejáronles pasar, deslumbrados por sus brillantes uniformes; los alabarderos golpearon el suelo con sus lanzas, pues que los seis de la comitiva eran cinco grandes de España y un embajador… Y anunciados por los ujieres, corrieron sus nombres produciendo general estupefacción:

