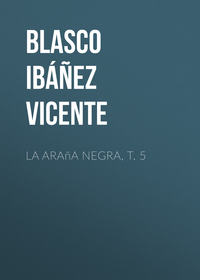Полная версия
Los enemigos de la mujer
Al pie de las escaleras ó en los salientes de las cubiertas inferiores se agrupaban los oficiales y los empleados del príncipe para oir el nocturno concierto. En la proa, la marinería, puesta en cuclillas, escuchaba con el religioso silencio de los hombres simples ante algo que no comprenden, pero que les infunde respeto. Arriba no había más oyente que Miguel Fedor, lejos de los músicos, de espaldas á ellos, mirando á sus pies las aguas espumosas y partidas que escapaban como un doble río á lo largo del buque, llevándose á la boca el cigarro, que hacía surgir por un momento de la sombra, coloreado de rojo, su rostro pensativo.
El yate guardaba otra corporación más silenciosa. Los que conseguían subir á él en los puertos siempre alcanzaban á distinguir de lejos alguna dama con zapatos blancos, falda azul, chaqueta cruzada con botones de oro, corbata y cuello masculinos, gorra de oficial. Nadie sabía con certeza cuántas eran. Los hombres de la tripulación tenían vedado el acceso á los departamentos centrales del buque y su cubierta superior. Algunos, al contravenir por descuido la orden, se habían encontrado con las compañeras del príncipe más ligeras de ropa que cuando llevaban su elegante uniforme marino, ó con trajes ricos y exóticos, como figurantas de baile. En los grandes puertos saltaban á tierra por unas horas estas tripulantes misteriosas, vestidas con discreta elegancia y expresándose en diversos idiomas.
Cuando el Gaviota II tornaba á anclar en una bahía visitada el año anterior, los curiosos encontraban completamente renovado este harén errante. Algunas veces llegaban á reconocer á una ó dos de las damas, pero tenían la expresión melancólica y paciente de la odalisca venida á menos, que se considera contenta en el lujo y el olvido.
Miguel Fedor cortaba algunos años sus viajes, durante el verano, para instalarse en las playas de moda. Las mujeres de las largas travesías quedaban á bordo con todas los comodidades y despilfarros á que estaban acostumbradas. Otras veces las despedía como se licencia á una tripulación al desarmar un buque, finalizada su campaña.
Le interesaban de pronto las mujeres de vida sedentaria, la sociedad de tierra firme, los intrigas veraniegas en los balnearios célebres, y permanecía en un hotel costero, mientras su yate se balanceaba gallardamente sobre las aguas azules como un palacio de misterios y suntuosidades, hacia el que convergían todas las imaginaciones femeninas.
Viviendo en Biarritz intimó con Atilio Castro al descubrir que eran parientes por el general Saldaña. El español admiró la fascinación que ejercía el príncipe sobre todas las mujeres, muchas veces sin desearlo.
Jamás en ninguna época había sentido la hembra más afición al lujo ni menos escrúpulos para conseguirlo. Esta era la opinión de Castro. Las grandes ostentaciones, que en otros siglos sólo estaban al alcance de contadas familias, pertenecían ahora á todo el mundo. Sólo se necesitaba dinero para poseerlas. Además, había que tener en cuenta los adelantos materiales del tiempo presente, que hacen la vida más cómoda, pero aumentan nuestros deseos…
– El automóvil y el collar de perlas llevan hechas más víctimas que las guerras de Napoleón – decía Atilio.
Eran estas dos cosas como el uniforme de gala de la mujer, y las que carecían de ellas se juzgaban infelices y maltratadas por la suerte. Su doble imagen turbaba las ilusiones de las vírgenes y la fidelidad de las esposas. Las madres burguesas, con el gesto melancólico de la que ha malgastado torpemente su existencia, aconsejaban á las hijas: «Para casaros que sea con automóvil y collar de perlas.» Y más allá del matrimonio modesto se prolongaba este deseo, robustecido por el consejo maternal. El lujo, sea como sea; el lujo democratizado, al alcance de todos, conseguido por el dinero, que no tiene sabor, ni olor, ni marca de origen.
– Tú eres el omnipotente que puede dar el «auto» de buena marca y la sarta de perlas – continuaba Castro – . Tú eres el sultán de las magnificencias. Te basta poner tu firma en un cheque para que una lluvia de oro doble una cabeza. ¡Aprovéchate! Tu época te ha preparado el camino.
Y el príncipe, que no necesitaba tales consejos, seguía su marcha de vencedor por un mundo en el que se desvanecían á su paso las virtudes más acreditadas. Hasta las resistencias sinceras acabaron por parecerle útiles malicias para retrasar la caída, aumentando el deseo y su precio. Los millones llegados de Rusia se esparcían y desmenuzaban sosteniendo el bienestar y la ostentación de muchas casas, fomentando la elegancia de numerosas señoras, sirviendo de alimento á las industrias del lujo. Algunas damas se sentían interesadas verdaderamente por la persona de Miguel Fedor á causa del prestigio misterioso de sus viajes en un buque del que se hablaba como de un palacio encantado, á causa también de sus aventuras con mujeres célebres del teatro ó del gran mundo, que le hacían mas deseable. Pero una vez satisfechas su vanidad y su imaginación, dejaban hablar al egoísmo. «¿Por qué he de ser yo menos egoísta que las otras?..»
No necesitaban de astucias y circunloquios para formular su petición. Algunas, á la segunda entrevista, se mostraban melancólicas y aludían á las tristes realidades de la existencia. Pero el generoso príncipe se anticipaba á sus deseos. Quería pagar á sus amantes, abrumarlas con sus regalos, verlas como esclavas favoritas cubiertas de joyas. Así era más fácil el rompimiento; podía alejarse cuando quisiera, satisfecho de su conducta, sin emoción ante las quejas y las lágrimas. De sus ascendientes rusos, medio orientales, había heredado una gran capacidad sensual que le hacía buscar á la mujer, y al mismo tiempo un desprecio inalterable por ella. La mimaba, pero no podía amarla; la adoraba, y se revolvía indignado siempre que pretendía colocarse á su mismo nivel. Era capaz de perder su fortuna por ella, de afrontar peligros de muerte, pero apartándola á continuación con el pie si intentaba influir en su existencia. Las ambiciosas que fingían una gran pasión con la inaudita esperanza de un matrimonio, las sentimentales que pretendían interesarle con refinamientos psicológicos, las que traían al adulterio sus entusiasmos de madre y susurraban en su oído la felicidad de tener un hijo que se le pareciese, le esperaban en vano al día siguiente. «¡Ni grandes pasiones, ni hijos!..» El yate echaba de pronto dos chorros de humo, llevando á su dueño á otro puerto, tal vez á otro continente: y si quería huir de una ciudad del interior, ordenaba el enganche de su vagón especial en el primer tren que partiese.
Estas fugas no eran nunca sin un generoso recuerdo. La magnificencia de Miguel Fedor continuaba existiendo para las abandonadas. Su presupuesto se iba cargando todos los años con nuevos nombres, como el de una casa real que distribuye pensiones á los servidores olvidados. Pero las pensiones del príncipe Lubimoff eran para el mantenimiento del lujo y no de la vida. Las más modestas pasaban de treinta mil francos anuales. El tipo medio era de doble cantidad.
– Alteza, habrá que hacer una revisión – decía el administrador.
Miguel examinaba la lista de nombres, vacilando ante algunos. No podía recordar bien las personas que los llevaban. Luego sonreía, paladeando ciertas visiones despertadas en su memoria. Era inmensamente rico: ¿por qué no mantener un lujo que era la suprema ilusión de todas ellas?.. No le ofendía que de este lujo disfrutasen sus sucesores.
Experimentaba un orgullo de dios al hacer sentir á todas horas su generosidad sin dejarse ver. En París, una joyería dirigida por un judío de origen español trabajaba solamente para los regalos del príncipe. Sus alhajas, de un valor sólido é intrínseco, sin añagazas de artífice, tenían cierto aire de familia, algo así como un perfume imaginario que hacía reconocerse á las mujeres que las ostentaban. A lo mejor, en un hall de hotel, á la hora del té, en un balneario elegante ó en un baile, dos señoras que acababan de reconocerse se examinaban en silencio las orejas ó el pecho, hasta que la más atrevida, enrojeciendo invisiblemente bajo sus coloretes, preguntaba con sencillez: «¿Ha conocido usted al príncipe Lubimoff?..»
Atilio Castro admiraba á su pariente, más que por su riqueza y sus éxitos, por su inalterable salud.
– ¡Qué cosaco!.. Es un legítimo heredero del protegido de Catalina.
Sin embargo, muchas veces escapaba el yate mar afuera, emprendiendo largos viajes, sin que su dueño se viese forzado á huir de una pasión complicada y peligrosa. Se alejaba de sí mismo, de sus excesos de tierra, de su imaginación perversa y curiosa, que le hacía buscar y tentar á nuevas mujeres, perturbando su tranquilidad, sin que experimentase un verdadero deseo. Emprendía los más extraordinarios viajes, buscando la paz del mar y su atmósfera reconfortante, la orquesta iba con él; pero el harén quedaba en tierra. Había dado la vuelta al planeta siguiendo la ruta más corta; luego repitió esta circunnavegación por dos veces, pero en zigzag, queriendo conocer todas las costas de la tierra. Ahora emprendía viajes caprichosos; navegaba de un hemisferio á otro por el placer de visitar una pequeña isla que había visto descrita en los libros, una de esas islas perdidas en el Pacífico, y tan exiguas, que aparecen en las cartas como un simple punto á continuación de su largo nombre trazado sobre la superficie pintada de azul.
A la vuelta de una de estas excursiones, que le hacían correr el mundo como si fuese su propiedad, recibió por el telégrafo sin hilo la noticia de que Alemania acababa de declarar la guerra á Rusia y á Francia.
No experimentó gran extrañeza. Conocía personalmente á Guillermo II. El era la causa de que el príncipe Lubimoff evitase navegar en verano por las costas de Noruega.
Al año siguiente de la adquisición del Gaviota II se había tropezado en dichos parajes con el yate imperial. El kaiser, como un vecino entremetido y omnisciente, vino á verle para curiosear en su buque, examinándolo todo, dando consejos, pasando revista á los hombres y á las cosas, disertando sobre las máquinas é interrumpiéndose para aconsejar variaciones en el uniforme de la tripulación. Después de un almuerzo en su propio yate y un lunch en el del emperador, el príncipe Miguel quedó harto de esta inesperada amistad. El Lohengrin con casco de aletas, capa blanca y las dos manos en la empuñadura del sable resultaba menos insufrible que este señor de enhiestos bigotes y dientes de lobo vestido de marino, que reía con una risa falsa y brutal y desempeñaba el papel de hombre sencillo, de monarca sin ceremonias, cuando encontraba en el mar á un multimillonario de América ó de Europa. El dinero inspiraba una gran veneración al héroe de leyenda, al místico nutrido con sublimidades. Nunca había participado Miguel del entusiasmo que el emperador alemán inspiraba á los snobs. Sonreía ante sus gustos escénicos, sus bravatas guerreras y sus ambiciones cerebrales que intentaban abarcarlo todo.
– Es un comediante – dijo al recibir la noticia de la guerra – , un comediante que al sentirse viejo va á hacer llorar al mundo… ¡Y que la suerte de los hombres dependa de él!..
Miguel Fedor se consideraba aparte de los hombres. Lamentó la guerra como algo terrible para los demás, pero que no podía influir en su propia suerte. Ya que Europa había caído en una demencia sanguinaria, él seguiría navegando por los mares lejanos. Gracias á su riqueza, podía mantenerse al margen de la lucha.
Pero los tiempos cambiaban rápidamente; la vida era otra: todos los valores habían perdido su antiguo aprecio. El Gaviota II, á pesar de su bandera rusa, se vió detenido por los torpederos ingleses, que lo sometieron á una minuciosa inspección, no comprendiendo que se navegase por gusto cuando todos los mares estaban convertidos en un campo de batalla. A la altura de las Azores tuvo que forzar sus máquinas para librarse de un corsario alemán.
Además, escaseaba el carbón. Los depósitos esparcidos en las costas lo guardaban para los buques de guerra. Noticias importantes llegaban con frecuencia al yate por el telégrafo sin hilo desde el lejano París, donde estaba el primer apoderado del príncipe. Se había roto la comunicación entre él y las administraciones de la fortuna Lubimoff establecidas en Rusia. No llegaba dinero de allá, y los Bancos de París, con las cajas cerradas por el moratorium, facilitaban secretamente dinero á un millonario como el príncipe, pero no tanto como exigían sus necesidades.
El yate fué á amarrarse en el puerto de Mónaco, y Miguel Fedor, al llegar á París, casi rió como en presencia de un cambio grotesco de las leyes naturales. ¡El heredero de los Lubimoff necesitando dinero y teniendo que esforzarse por adquirirlo, lo que no había hecho en toda su existencia; solicitando adelantos horriblemente usurarios con la garantía de sus lejanas y famosas riquezas, que por primera vez eran menospreciadas!..
Cuando se restablecieron las comunicaciones de un modo intermitente entre la Europa occidental y la Rusia casi aislada, el administrador mostró un gesto desesperado, la recaudación había descendido un ochenta por ciento.
– Según eso, ¿voy á ser pobre? – preguntaba Lubimoff, riendo: tan inverosímil y disparatada le parecía la noticia.
Resultaba muy difícil enviar dinero á París, y el valor de los rublos descendía vertiginosamente. Los millones pasaban á ser en Francia simples centenas de mil. La movilización militar había dejado las minas sin brazos; los productos no obtenían salida; los mujiks, viendo sus hijos en el ejército, se negaban á pagar y hasta á trabajar. El gobierno ruso, para que el dinero quedase en el país, limitaba los envíos monetarios á los compatriotas residentes en el extranjero.
– ¡El zar sometiéndome á una pensión! – decía asombrado el príncipe – . ¡Mil ó dos mil francos al mes!.. ¡Qué absurdo!
Ya no reía. Su cólera contra la corte rusa, que se había ido aglomerando de un modo inconsciente desde su lejana expulsión de Petersburgo, estalló ahora á impulsos del egoísmo. El zar y sus consejeros, deseosos de rusificar toda la Europa oriental, eran los culpables de la guerra. Bien podían haberse mantenido en paz con Alemania. ¿Por qué turbar la tranquilidad del mundo á causa de un pequeño pueblo balkánico?..
Se burló fríamente de algunos amigos que, siguiendo rutas extraviadas á través de Europa y de los mares glaciales, volvían á Rusia para recuperar sus antiguos puestos en el ejército. El no quería morir por el zar. Le importaba poco que su país fuese gobernado por alemanes. Hasta en ciertos momentos lo juzgaba preferible, siempre que la paz se restableciese rápidamente, permitiéndole disfrutar otra vez de sus riquezas y reanudar la vida de meses antes, que ahora le parecía á medio siglo de distancia.
Los dos años siguientes transcurrieron para Lubimoff como en una pesadilla. ¿Qué mundo era éste?.. Sus antiguas amistades desaparecían. Algunas de las mujeres frívolas que habían amenizado su existencia contemplaban los acontecimientos con una tranquilidad inconsciente; pero otras se mostraban abnegadas y heroicas, olvidando sus actos anteriores, sintiendo formarse dentro de ellas un alma nueva.
El príncipe se vió arrastrado por los sucesos de un modo brusco. Una fuerza misteriosa é irresistible le empujaba, le hacía perder el equilibrio en lo más alto de aquella vida tan dulce, tan amplia, coronada de un halo de gloria. Después rodó solo, por su propia inercia, y cada escalón le reservaba un golpe más fuerte, una sorpresa más dolorosa. ¿Hasta dónde llegaría en su derrumbamiento?.. ¿Qué podría encontrar al final de esta caída ilógica?..
Las entrevistas con su administrador de París le parecieron algo que transcurría en otro planeta, sometido á leyes absurdas. Estas conferencias las terminaba siempre dando la misma orden:
– Busque usted dinero. Pida prestado… Yo soy el príncipe Lubimoff, y esto no puede durar. Venzan unos ó venzan otros (me da lo mismo), el orden se restablecerá, y yo pagaré inmediatamente á mis acreedores.
Pero el administrador le contestaba con un gesto de desaliento. ¿Encontrar dinero sobre bienes que estaban en Rusia?.. Valiéndose del antiguo prestigio del príncipe, había podido realizar varios empréstitos; mas transcurría el tiempo y los intereses enormes iban acumulándose. Lubimoff, á pesar de haber simplificado sus gastos y suprimido sus pensiones, necesitaba mucho dinero para vivir.
La caída del zarismo fué una esperanza para este magnate que odiaba al gobierno imperial. «Con la República se acelerará el fin de la guerra y volveremos al buen orden.» Su egoísmo le hacia concebir una República preocupada, ante todo, de devolver sus riquezas á los seres dichosos por su nacimiento. Los delgados hilillos de su fortuna que aún llegaban con intermitencias hasta París se cortaron de pronto: la fuente de su riqueza estaba seca. El desmoronamiento de todo un mundo había cegado su boca, tal vez para siempre.
– Hay que vender, Alteza – decía el administrador – ; hay que desprenderse de todo lo superfluo. Liquidemos á tiempo. ¡Quién sabe hasta cuándo durará lo presente!
El yate estaba inmóvil en el puerto de Mónaco. Casi toda su tripulación, compuesta de italianos, franceses é ingleses, lo había abandonado para ir á servir en las flotas de sus naciones. Sólo unos cuantos españoles continuaban á bordo, para mantener la limpieza del buque.
El Gaviota II fué rebautizado por el Almirantazgo inglés antes de cederlo á la Cruz Roja. Miguel Fedor, al firmar la escritura de venta, creyó que abdicaba de todo su pasado. El prestigio novelesco de su existencia iba á desvanecerse; el palacio de las Mil y una noches se convertía en un hospital… ¡Qué mundo!
Los millones ingleses le proporcionaron un año de tranquilidad. Su administrador pagó deudas enormes, y él pudo mantenerse en París sin hacer economías; en un París que terminaba su tercer año de guerra con inexplicable confianza, reanudando sus placeres, como si todo peligro hubiese pasado. Sus amores con dos grandes señoras cuyos maridos habían sido llamados á las armas – aunque no estaban en el frente – le hicieron pasar unos meses en Biarritz, en la Costa Azul y en Aix-les-Bains.
Turbó su apoderado estas delicias. Siempre repetía el mismo consejo: «Hay que vender.» La fortuna del príncipe era ya un barco viejo y sin rumbo. El administrador había cegado las antiguas brechas con el producto de la última venta, pero advertía á cada momento nuevas vías de agua.
Miguel Fedor acabó por acostumbrarse á la desgracia, acogiéndola con serenidad.
La venta del palacio construído por su madre le produjo menos emoción que la del yate.
Un cambio se inició al mismo tiempo en sus deseos. Se sintió fatigado de las empresas sensuales, que parecían ser la única finalidad de su existencia. Aquel vigor siempre fresco y renovado que asombraba á Castro se derrumbó de pronto. Pero esto obedecía á una preocupación, más que al desgaste físico.
Se consideraba pobre, y él estaba acostumbrado á pagar regiamente sus amores. No pudiendo recompensar á la mujer con el lujo, huiría de ella, para no ser su deudor y someterse á sus caprichos. Prefería domar al deseo á dejar de satisfacerlo con la grandeza de un señor oriental. Además, ¡estaba tan cansado del amor y de todo lo agradable que puede encontrar un hombre sobre la tierra!..
Pensó en su amigo Atilio, en el coronel, en Villa-Sirena, blanca é irisada por el sol del Mediterráneo, entre olivos y cipreses.
– El diluvio cae sobre el mundo. Tal vez las antiguas tierras vuelvan á emerger; tal vez queden sumergidas para siempre… Vamos á esperar, refugiados en nuestra Arca.
IV
Después de pasear una mirada de satisfacción por la enorme masa de Villa-Sirena, sus dependencias y las arboledas inmediatas, el coronel dijo á Novoa:
– Aquí costó menos lo que se ve que lo que no se ve. Hay mucho dinero enterrado.
Y volviendo la espalda al edificio, don Marcos señaló los jardines que se extendían en diversos planos, unos casi al nivel de los techos de la «villa», otros escalonándose en descenso hasta cerca de las olas.
Recordaba el promontorio tal como era cuando la difunta princesa tuvo la humorada de adquirirlo: un antiguo refugio de piratas; una lengua de rocas batidas y desordenadas en los días de viento mistral, con profundas cuevas abiertas por el oleaje roedor, que hacían desmoronarse las tierras superiores y amenazaban fraccionar su longitud en una cadena de isletas y escollos.
– ¡Las murallas que hemos levantado! – continuó – . ¡La piedra que hemos metido aquí!.. Basta para cercar á toda una ciudad.
Había muros de más de veinte metros que descendían en suave pendiente desde los jardines al mar. En unos lugares, estos muros tenían como cimiento visible las rocas que emergían como verdosas cabezas, lavadas incesantemente por las espumas; en otros, bajaban hasta perderse en la profundidad acuática, lo mismo que los diques de los puertos, cubriendo las antiguas oquedades del promontorio, las cuevas, las caletas en formación, todos los ángulos entrantes que habían sido rellenados con tierra vegetal.
Estos trabajos enormes de albañilería eran el orgullo de Toledo por su costo y su grandeza. Llamaba la atención de su compatriota sobre las proporciones de las murallas, dignas de un monarca de la antigüedad.
– Y no sólo son fuertes – continuó – . Fíjese, profesor: todas son «artísticas».
Los bloques de piedra habían sido cortados en grandes exágonos regulares, y formaban, incrustados unos en otros, un mosaico uniforme, marcándose cada pieza por su reborde de cemento. A trechos se abrían en los muros largas aspilleras para que la tierra expeliese su humedad; pero cada una de estas ventanas cegadas tenía una planta silvestre, una planta de vida dura y acre perfume, que se esparcía con la indestructible voluntad de vivir del parasitismo, derramándose muro abajo, cubierta de flores la mayor parte del año. Las espesas arboledas de la cima, los interminables balaustres blancos con arcos de clemátides color de vino, parecían chorrear una vida inferior florida y verde por estos desgarrones de las murallas, enviándola al mar.
– Cuando vea esto desde abajo, en una barca, lo apreciará usted mejor. El señor de Castro dice que se acuerda de la reina Semíramis y de los jardines colgantes de Babilonia… Son comparaciones que sólo se le ocurren á él. Lo único que yo puedo decir es lo que ha costado todo esto. ¡La piedra que ha habido que traer! Toda una cantera. ¡Y las barcazas de tierra vegetal para rellenar los huecos, nivelar el suelo y hacer un jardín decente!..
Le entusiasmaban los parterres modernos en torno del edificio y entre éste y la verja lindante con el camino de Mentón, por su armonía elegante, por las reglas majestuosas á que estaban sometidos árboles y plantas. El entendía así los jardines, como todas las cosas de la existencia: mucho orden, respeto á las jerarquías, cada uno en su sitio, sin ambiciones que producen confusión. Pero temía exponer sus gustos de «hombre rancio», acordándose de las burlas del príncipe y de Castro. Estos preferían el parque, lo que el coronel llamaba en sus adentros el «jardín salvaje».
Habían aprovechado los vetustos olivos existentes en el promontorio como base de este parque. Eran árboles que no podían ser llamados viejos, por resaltar mezquina é insuficiente esta denominación; eran simplemente antiguos, sin edad visible, con un aire de inmutable eternidad que los hacía contemporáneos de las rocas y de las olas. Más que árboles parecían ruinas, muros de leña negra deformados y derrumbados por una tormenta, montones de madera encorvada y ahuecada por el chamuscamiento de un incendio extinguido. También en ellos era más importante lo invisible que lo expuesto á la luz. Sus raíces, gruesas como troncos, desaparecían serpenteando en la tierra roja para volver á surgir treinta ó cuarenta metros más allá. Habían muerto por un lado y resucitaban vigorosamente por el otro. Lo que quinientos años antes era tronco aparecía ahora como un muñón negro en forma de mesa, cortado por el hacha ó el rayo; y la raíz, á flor de tierra, florecía á su vez, convirtiéndose en árbol, para continuar una existencia sin límites visibles, en la que los siglos se contaban como años. Otros olivos tenían el corazón roído, vaciado; sostenían simplemente la mitad de su coraza de corteza, como una torre partida por una explosión; pero en lo alto ostentaban su inverosímil cabellera vegetal, unos puñados de hojas plateadas á lo largo de las ramas sinuosas y negras. A sus pies, la madera de las raíces, que parecía guardar en sus nudos las primeras savias del planeta, abarcaba un radio mucho más grande que el ocupado por el ramaje en el espacio. Algunos olivos que sólo contaban trescientos ó cuatrocientos años se erguían con una arrogancia de juventud, frondosos y exuberantes, tendiendo sobre el suelo su sombra ligera, inquieta, casi diáfana, una sombra de cristal empolvado que cambiaba de sitio según el capricho del viento.