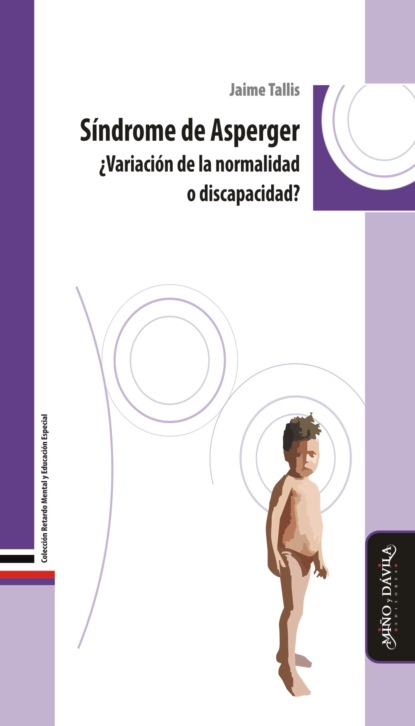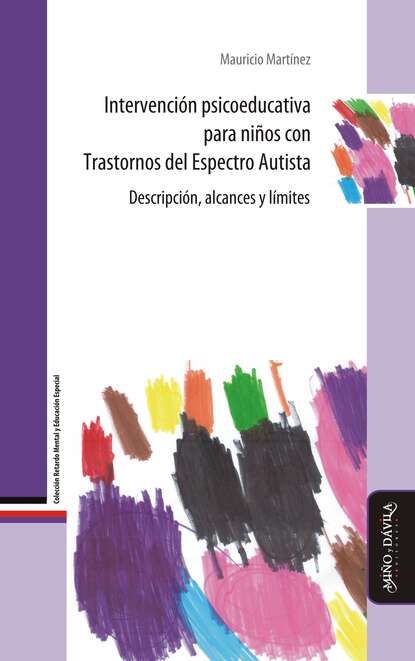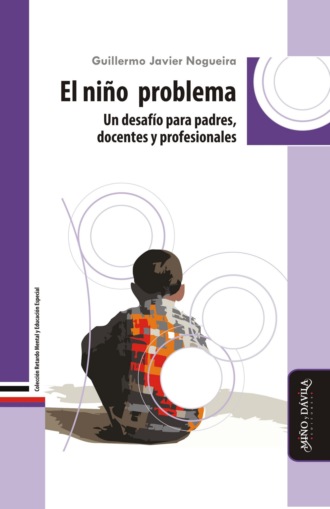
Полная версия
El niño problema
Con respecto al problema de las magnitudes, cabe pensar que como bien dice Ángel Rivière, estamos dotados para funcionar adecuadamente en una escala intermedia entre magnitudes muy grandes o muy pequeñas, que él denomina “el mesomundo”. Vinculada con esta idea, surge una visión distinta del espacio considerándolo un lugar múltiple donde se dan las relaciones que algunos autores denominan “el multiverso”.
El hacer, ejecutar, decidir
Debemos pensar que estamos constantemente haciendo aprendizajes que nuestro cerebro eficientemente guarda automatizados como esquemas disponibles para su ejecución inmediata ante circunstancias iguales o parecidas. Dichas circunstancias serán el gatillo o detonante de las ejecuciones, escogidas entre varias posibles, teniendo en cuenta anticipadamente sus consecuencias. Es un proceso rápido y eficaz que ha dado en llamarse funciones ejecutivas. Según Elkhonon Goldberg, pueden ser metaforizadas en la figura del “director de la orquesta”, con la que Joaquín Fuster discrepa, ya que considera al lóbulo frontal, supuesto locus del director de la orquesta, como una parte más de una extensa red de circuitos que involucran a la mayor parte del cerebro y que funcionan de manera recursiva. Lo importante serían las relaciones y la ubicación en este encadenamiento, que en realidad no sería conducido por un “director”, lo que no significa que no tenga dirección, entendida esta como la orientación hacia un objetivo.
Ejecuciones automáticas y sin esfuerzo muchas veces y “pensadas” con esfuerzo en otras las colocarían dentro de los planos consciente o inconsciente. Por ejemplo, las palabras guardadas provenientes de otro, pueden surgir sin que lo “pensemos” o busquemos, y así seríamos hablados por otro, como dice Jacques Lacan. La corrección y eficacia de estos modos operativos varía según el sujeto y las circunstancias. Vale la pena tener en cuenta su funcionamiento probabilístico que nunca llega al 100% correcto o errado, lo que deja lugar para las variaciones y la creatividad, lejos del determinismo mecanicista.
El descubrimiento de las neuronas espejo y las neuronas canónicas abren una enorme ventana que recién comienza a explorarse. Por ella se cuelan las ideas de aprendizaje consciente e inconsciente posibilitando nuestros vínculos sociales, junto a otras como el reconocimiento de la intencionalidad como valor fundamental de las conductas humanas.
Estos avances en el conocimiento de la génesis de nuestras conductas pueden resultar preocupantes. Es que nuestro narcisismo se incomoda al descubrir que aquello que nos hace presumir de ser conductores libres, creadores y poseedores de la capacidad de elegir podría no ser tan así. Este desconcierto y frustración frecuentemente se expresa como psicofobia, tal como dice la filósofa Kathinka Evers. La búsqueda de certezas y coherencia, claves del funcionamiento cerebral tan necesarias para nuestra existencia, se ve amenazada y de ahí esta reacción.
Los modelos
¿Seremos autómatas computacionales? ¿Estamos predeterminados? ¿Por quién, por y para qué?
Los modelos de inteligencia artificial, el conductismo y el cognitivismo ingenuo se han aproximado bastante a estas posibilidades y han aportado elementos interesantes y valiosos para avanzar en nuestro conocimiento del hombre y sus conductas. No obstante ninguno de ellos logra dar una explicación final, amplia y satisfactoria. Incurren en reduccionismos de grado variable, dejando de lado aspectos sustanciales de las características de los hombres y sus conductas. Dicho de otro modo: quedan demasiado anclados al polo animal sin dar buena cuenta de algo tan esencial como lo mental y sus características.
K. Evers propone que la mejor opción explicativa actual es la del materialismo ilustrado, que a mi criterio no difiere demasiado del materialismo emergentista. Ambos dan la posibilidad de cambios por autogestión, concepto semejante al de autopoyesis propuesto por Humberto Maturana. Parten de reconocer que nuestros cerebros cambian y evolucionan incesantemente construyendo la realidad e inclusive las concepciones que tenemos de nosotros mismos, por ello somos seres capaces de influir en dicha realidad y crear sentido. Nuestro cerebro es el constructor y como tal nos da un cierto poder sobre sus propias construcciones. “Ni los dioses imaginados ni la concepción estática de la naturaleza y las leyes pueden darnos igual poder”. Creo que a esta idea apunta Yuval Noah Harari cuando habla del “Homo Deus”.
“No somos máquinas biológicas encadenadas que operan de manera automática”, o como expresara quejumbrosamente un psiquiatra americano: “me resisto a pensar en mis pacientes como conjuntos de neurotransmisores desordenados”. Puede pensarse –como lo hace Maturana– en nuestros cerebros como sistemas cerrados pero vinculables, radicando en el vínculo las posibilidades de modificación.
Otro aspecto destacable y a tener en cuenta es que aquello que llamamos mundos (exterior-interior) son construcciones del cerebro, más aún, de cada cerebro a partir de su propia experiencia. Seleccionamos estímulos y los organizaremos de una manera individual según la estructura y organización de nuestro cerebro donde de acuerdo a nuestra experiencia previa, sea ella exitosa, placentera, deseada o no, fundarán nuestros afectos y valores. Creamos y construimos un mundo que finalmente es imaginado. La corrección de este proceso tendrá que ver con cuán ajustada, correcta y útil es esa imagen en relación con lo que definimos como realidad. Las dificultades para definir esta última son de larga data y aún subsisten. Ese terreno ha sido extensamente transitado por los filósofos con debates sobre el sujeto, el objeto, la cosa en sí, la existencia real de un mundo fuera de la sensopercepción de un observador, el valor del lenguaje como dador de existencia y mucho más. Recordar la expresión “en el comienzo fue el verbo” o en El diario de Adán y Eva de Mark Twain, cuando Adán le dice a Eva que debe ir a ponerle nombres a los pájaros. Si bien estos ya existían, carecían de existencia real para los humanos hasta que se los pudiera nombrar y referirse a ellos en su ausencia. Eso significa introducirlos en el lenguaje con las infinitas posibilidades de la semántica, la sintaxis y las interacciones en el “lenguajear”, como dice Maturana.
El hombre y los homínidos
Fenomenológicamente podemos señalar algunas de las diferencias observables entre el hombre actual y los homínidos cercanos:
1. La bipedestación que libera las manos para realizar otras tareas aparte o simultáneamente con la traslación. También permite una mejor visión de más largo alcance. Ambas son ventajas evolutivas notables: pensar en la posibilidad de advertir el peligro desde lejos y arrojar una piedra o una lanza a la carrera.
2. El lenguaje, que si bien no es privativo del hombre, lo es en su complejidad y esencialmente en su capacidad simbólica que le permite enseñar, transmitir y comunicar, en ausencia de los objetos o de las circunstancias. También instaura la noción del tiempo en tanto pasado, presente y futuro simbolizables por los verbos y su uso.
3. Basado en lo anterior, desarrolla una compleja y fructífera relación con el medio y sus semejantes. Aparecen conductas sociales cada vez más elaboradas y una cultura cada vez más rica y cambiante. Esto, en última instancia se traduce en una adaptación más exitosa al medio y, por ende, una mejor supervivencia y mantenimiento de la especie.
4. Las particularidades de su cerebro, con sus memorias y el lenguaje, posibilitan a su vez conductas organizadas en secuencias temporales anticipatorias e intencionales. Puede convencer y también engañar y suponer con razonable certeza lo que piensan sus semejantes. Esto va adquiriendo mayor relevancia y es abordado bajo la denominación de teoría de la mente. Merced a ella puede desarrollar estrategias, ponerlas a prueba, guardarlas como memorias si son exitosas o para evitar repeticiones en el fracaso. En todo caso podrá utilizarlas según convenga, con un importante ahorro de recursos cognitivos. También puede flexibilizar las mismas para lograr nuevos y mejores ajustes a situaciones novedosas o cambiantes.
La mayor parte de las particularidades aquí señaladas, pueden ser reunidas bajo la denominación de funciones ejecutivas y sus conductas inteligentes. Le pertenecen en exclusividad al menos por su magnitud y tienen su sede en el lóbulo frontal, más precisamente en la parte anterior del mismo, el prefrontal, que adquiere su mayor desarrollo en los homínidos y particularmente en el hombre, sin excluir otras estructuras cerebrales conectadas con él, en particular el cerebelo, que ha dejado de ser considerado solamente en relación con el movimiento para incluir sus aportes a una extensa variedad de conductas complejas.
5. La peculiar oposición del dedo pulgar, que motivara tantos estudios, parece hoy día un dato menor en comparación con lo anterior.
Lo humano
Hasta aquí me he limitado a una caracterización unidimensional del hombre: ser un animal un tanto especial. Si bien esta característica es basal, constitutiva, no agota los componentes característicos del hombre.
Existe otro ámbito, no tangible, pero no por ello inexistente: lo mental. Es precisamente en este ámbito donde se da la génesis de esas conductas que definiríamos como complejas y específicamente humanas.
Si bien podemos comenzar con el planteo cartesiano: puedo dudar de todo menos de que pienso, luego existo, esto deja sin resolver el origen del pensamiento o de la existencia misma. El mismo Descartes lo pone oscuramente en el cerebro y de esa manera intenta salir del atolladero de explicar cómo algo inmaterial, el pensamiento, lo mental, se vincula con algo material como el hombre animal y ese órgano del mismo al que alude.
Divide el estudio en la res cogitans que reserva para los filósofos y la res extensa, destinada a los biólogos. No obstante este aparente dualismo que se instaura a posteriori como dominante, Descartes consideraba que el pensamiento y la existencia se dan como una unidad constitutiva del ser pensante. Pienso al mismo tiempo que existo y es mi existencia biológica razón de ser de mi pensamiento, y es este el que da cuenta de mi existencia biológica. Esto pone en escena el problema mente-materia.
Resolver este problema es objeto de preocupación tanto de filósofos como de biólogos. Van del idealismo extremo de Berkeley: es la mente la que da existencia y configura al universo, al reduccionismo materialista extremo que niega la existencia de lo mental, suponiendo que el avance en el conocimiento de la estructura y funcionamiento cerebral darán cuenta de lo mental. Estas dos posturas tienen la ventaja de mantenerse en el monismo, pero a costa de un reduccionismo extremo.
Por el contrario, el suponer mente y cerebro como dos entidades existentes pero distintas, obliga a intentar demostrar la vinculación entre ambas. Es el dualismo y sus variantes. En realidad no resuelve el problema, pues la demostración del vínculo está plagada de dificultades y cuestionamientos provenientes en su mayoría del ámbito filosófico. Existen algunas posturas atractivas como el epifenomenismo, que utiliza la metáfora del cerebro productor de mente, como el hígado es productor de bilis. Otra postura consiste en considerar la existencia de un dualismo de medios al solo fin de abordar el problema en búsqueda de unidad. Desde múltiples caminos se llega a esta encrucijada. Los filósofos lo hacen en su intento de responder a esa pregunta ineludible: ¿Qué es el hombre?, y también los lingüistas en la búsqueda de explicaciones sobre el lenguaje. Desde el otro lado están los biólogos y todos aquellos interesados en las conductas humanas al plantearse preguntas tan básicas y duras como qué es la vida, el sentido de la misma, la interacción recíproca con el medio o las intenciones. La biología sola por ahora y a pesar de los notables avances en las neurociencias no parece tener respuestas indiscutibles. Algunos piensan que quizás nunca las tengamos ya que corremos en pos de un horizonte que constantemente se aleja. Si bien eso parece cierto, vale la pena ir en esa dirección, de lo contrario podemos caer en la inacción o en la aceptación resignada de un más allá igualmente dudoso, inalcanzable y poco beneficioso evolutivamente. Eduardo Galeano lo dice reflexivamente cuando se pregunta para qué nos sirve movernos en pos de un horizonte que siempre se corre y al que llama utopía, y se responde esperanzadoramente: pues para movernos.
La inmovilidad equivale a la muerte. El movernos es al menos una manera de intentar conjurarla. La ciencia apunta en ese sentido considerando la búsqueda de la inmortalidad como revolucionaria y subversiva de lo dado.
En realidad el problema mente-materia implica al problema de la causalidad psíquica. Todo intento de respuesta dirigido desde lo biológico hacia lo mental debe contemplar la inversa para ser sustentable y válido, en particular cuando es analizado desde la filosofía.
La pregunta por el hombre o por el ser humano puede ampliarse o reformularse como la pregunta por aquello humano, distintivo de los seres humanos y que los hace únicos. Es la Teoría de la Excepcionalidad Humana.
Podemos pensar que el hombre es simplemente un animal diferente dentro de la naturaleza. Este reduccionismo no nos resulta satisfactorio y además sería de un darwinismo extremo, penoso para nuestro narcisismo. En tanto que con Descartes no dudamos de nuestra existencia y de nuestro pensamiento, la excepción sería aquello que nos coloca por fuera de la naturaleza sin dejar de reconocer que pertenecemos a ella. El pensamiento sería entonces el separador, pero para nuestra excepcionalidad debería ser privativo de los humanos y separable de la biología, base de nuestra existencia junto a la de todos los seres vivos. Una posibilidad es aceptar que la evolución biológica va pari passu con la posibilidad del pensar. Este sería un atributo que si bien es natural no es poseído al menos por todos animales y por lo tanto nos coloca como excepción. Otra alternativa es pensarnos como “creados” por un Dios, que nos elige y nos hace a “imagen y semejanza”. Creacionismo versus naturalismo. La controversia sigue y no es fácil escapar si se piensa rigurosamente. La excepción puede también vérsela en el hecho de que es el hombre como sujeto de sí mismo quien piensa, reconoce sus componentes y se autoconfigura. Se subjetiva a sí mismo al contemplarse como un objeto más. Otra opción es que un semejante u otros miembros de la naturaleza nos configuren al objetivarnos, y por lo tanto nos consideren semejantes formando parte de ella.
Una interesante propuesta es la de Julio Moreno, quien considera lo humano de los humanos como una “falla” de lo biológico; entendiendo como falla el escape del determinismo mecanicista de lo biológico. El hombre desafía las leyes de la naturaleza, la modifica y es modificado por ella. Aparece lo aleatorio, la libertad y la posibilidad de decidir acertando o errando.
Se han hecho enormes avances, pero que no agotan el tema. Según Jean-Pierre Changeux, debemos estudiar las ligazones por las cuales seres humanos con una estructura biológica similar con enormes –¿infinitas?– posibilidades de conectividad, direccionan los estímulos/información de una manera absolutamente individual que los caracterizará en su singularidad.
El lenguaje puede ayudarnos a visualizar este planteo: ¿cómo a partir de unos pocos sonidos, un niño desarrolla vertiginosamente un lenguaje, rico, variado y personal? No sabe cómo lo logra, no puede dar cuenta de ello, pero reitera un fenómeno universal. Noam Chomsky propone para ello una estructura igualmente universal subyacente en el cerebro, con la cultura como variante y por ello hay lenguas. Es real que un niño inicialmente posee la capacidad de aprender cualquier lengua que escuche, pero poco después anulará esa amplia capacidad en favor del aprendizaje fluido e implícito de la lengua materna. Aprender otra lengua requerirá de un esfuerzo particular, será explícito y tendrá una oportunidad-ventana fuera de la cual no podrá reproducir en forma idéntica los sonidos –el habla– de otras poblaciones ya que su aparato fonador ha sido adecuado de una manera particular solo modificable laboriosa e imperfectamente. Veremos más adelante la relevancia de todo este planteo al considerar el aprendizaje y sus perturbaciones en los niños.
Baste considerar por ahora que hemos hecho notables avances. Ya no dudamos en poner la mente en el cerebro y, parafraseando a Nespolous, seguir su propuesta: “put your brain in your mind and your mind in your brain” (ponga su cerebro en la mente y la mente en su cerebro).
Notablemente y como suele suceder, esto no es un planteo de la modernidad ya que Aristóteles y Espinoza entre otros pensadores se lo habían preguntado bastante antes. Toda persona que se interese por las conductas humanas debe dedicarle una buena parte de su tiempo al estudio de esta problemática, ya que dependiendo de la postura que adopte o que le transmitan distintos autores, dependerá su propio posicionamiento, comprensión y acción. Hemos llegado entonces a un punto donde podemos resumir que las conductas humanas, incluyendo eso que llamamos mental o psíquico, dependen del cerebro. No hay conductas ni mente sin cerebro. Debemos entonces ver qué nos ofrece el cerebro y su biología para sustentar semejante aserto.
“Ver” el cerebro en acción
Hoy en día, con los métodos de las neuroimágenes, podemos demostrar cambios en el funcionamiento cerebral que aparentemente son el origen de conductas sanas y enfermas. Sus variaciones pueden ser verificadas estadísticamente en diferentes sujetos, incluyendo las producidas por fármacos o la palabra, vehículo de lo mental compartido con otros sujetos. El explorador y los paradigmas que él propone son parte del avance pero también de las limitaciones. Un toque de cautela es necesario ante el enorme progreso de las neuroimágenes y su utilización. Construimos con imágenes una cartografía cerebral de las conductas humanas pero debemos ser prudentes. El mapa no es igual que el territorio y por otro lado veremos aquello perteneciente al orden de lo que buscamos partiendo de un cierto conocimiento o hipótesis a priori.
El cerebro
A los fines de este libro me limitaré a señalar aquellos aspectos fundamentales de su estructura y funcionamiento que permitan y faciliten la comprensión de las conductas complejas, algunas de sus alteraciones y eventualmente al tratamiento racional de las mismas. Algunos números nos darán una idea de la extrema complejidad y enormes posibilidades de este sistema:
Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, que pueden establecer sinapsis en un número variable de 1 a 20.000, lo cual da en términos aproximativos unos 1.000 billones de conexiones posibles. Sabemos que hay alrededor de trescientas variedades de neuronas descriptas en los vertebrados y probablemente más de mil en los mamíferos superiores. Un tremendo poder computacional que además es dinámico y cambiante. Podemos pasar de la anatomía macroscópica a la microscópica, de ella a la bioquímica y de allí a la funcional. Todas pueden ser integradas en una sola complicada y variable cartografía. Una asombrosa maquinaria rápida, precisa, pero también muy vulnerable.
La estructura básica a nivel celular está dada por las neuronas interconectadas formando tractos y redes. El punto de conexión es lo que llamamos sinapsis. Hay varios tipos de neuronas que pueden ser individualizadas por su forma, tamaño, funciones, estructura bioquímica y ubicación espacial configurando una compleja arquitectura de columnas, tractos y redes. Hoy podemos visualizarlas y manipularlas de diversas maneras, in vivo, de forma no invasiva, con notable precisión y en tiempo real, al igual que en cultivos in vitro. Son rastreables sus conexiones en humanos y la secuencia temporo espacial en que lo hacen. Se lo puede lograr registrando las ondas electroencefalográficas, los potenciales evocados, los campos magnéticos y las modificaciones metabólicas y circulatorias que denotan su actividad. Los estudios funcionales como la resonancia magnética funcional (fRNM), la tomografía por emisión de positrones (PET) y la magnetoencefalografía aportan en el mismo sentido. Aparece así el conectoma. Más recientemente se desarrolla la inmunofluorescencia vital que posibilita la obtención de imágenes moleculares in vivo. Así podemos detectar a nivel celular y con bastante precisión neuronas involucradas selectivamente en una función, su dependencia de un neurotransmisor determinado, el receptor y la ligazón sináptica. Lo maravilloso de este desarrollo es que nos permite establecer una correlación cerebro-conducta cada vez más rica, en seres humanos normales o enfermos. Algo similar a lo que hicieran Broca y Wernicke entre otros, pero con mayor precisión. También en casos muy especiales y en relación con patologías pasibles de tratamiento quirúrgico, se pueden utilizar electrodos de superficie (corticales) o de profundidad (intracerebrales) capaces de registrar, estimular o silenciar grupos neuronales o neuronas individuales en forma directa y muy precisa.
El conocimiento del funcionamiento normal a estos niveles permite predecir sus manifestaciones cuando las patologías lo alteren y corroborarlos con los casos concretos de dichas patologías. Lo más importante e interesante es poder acercarse cada vez más a la génesis cerebral de nuestras conductas y también monitorear y verificar la efectividad de los tratamientos de diverso tipo, incluyendo todas las formas de psicoterapia, sin depender solo de la cuantificación sintomática.
El avance en la genética ha permitido conocer un poco más esa maravilla que es el fenómeno de la ontogenia al comenzar a dilucidar cómo a partir de dos gametos, aparecen células madres y de ellas la diversidad de las que componen los órganos de un hombre. En el caso particular del cerebro, saber cómo se da este proceso a partir de una lámina de células que se diferenciarán en una extensa variedad de componentes no deja de maravillar. Saber además que se desplazarán en el espacio para configurar una arquitectura precisa y predeterminada, confirma la genial intuición de Cajal acerca del sentido e importancia de la arquitectura cerebral. Algunas neuronas tipo marcapasos funcionarán desde su aparición en el período embrionario, en tanto que en otros casos lo harán luego de la llegada de los estímulos pertinentes. Para las primeras y sus conexiones hemos acuñado con fines docentes el término sinapsis comprometidas, ya que están destinadas exclusivamente a una función determinada. Son capaces de generar impulsos espontáneamente sin necesidad de ser estimuladas inicialmente y tienen que ver con funciones vitales. Están predeterminadas en aquellas estructuras cerebrales vinculadas con la homeostasis y la corrección de los desvíos amenazantes de la integridad física. No podemos aprender funciones tales como respirar, regular el medio interno o producir ciertas hormonas en un momento preciso del desarrollo. Sostienen el miedo básico, la desconfianza primaria, el ataque y la huida, el placer y su opuesto. La experiencia vital como aprendizaje devendrá en formas más complejas como carácter, temperamento y personalidad y será la resultante de la interacción de estos grupos neuronales con los restantes.
¿Qué sucede entonces con el resto de las neuronas y sus sinapsis? En primer lugar también están determinadas en un comienzo por un patrón genético que guía su pertenencia a un lugar, al que llegarán también en un momento determinado, pero a diferencia de las anteriores el pasaje de los estímulos provenientes tanto del medio como de su propio entorno las consolidará, dándoles la posibilidad de una respuesta individual en relación con la magnitud y frecuencia de los estímulos. Serán la sede primigenia de las memorias, soporte material y básico de los aprendizajes. Algunos las denominan “las neuronas abuelas”. Estarán sujetas al darwinismo y sobrevivirán las que hagan las conexiones exitosas (útiles). De no lograrlo o de no poder estabilizarse y modificarse por el aprendizaje, sucumbirán. En el proceso de desarrollo cerebral y en los aprendizajes se incluyen tanto la aparición de nuevas neuronas, sus sinapsis y la consolidación de las mismas por repetición, como su desaparición. Este balance es lo que dará como resultante un funcionamiento cerebral muy complejo y notablemente preciso que involucra tanto a las sinapsis comprometidas como a las dependientes de estímulos/aprendizajes. Su interacción configurará circuitos discretos y redes extensas con valor fundamental para la supervivencia del individuo. De este sistema al que ya podemos llamar sistema nervioso, con su órgano fundamental el cerebro, dependerá la captación y valoración adecuada de las señales del medio y la generación de respuestas en tiempo y forma para garantizar la supervivencia adaptativa y no sólo eso, sino también cumplir con el fortísimo mandato biológico de la reproducción, objetivo final para el mantenimiento de la especie.